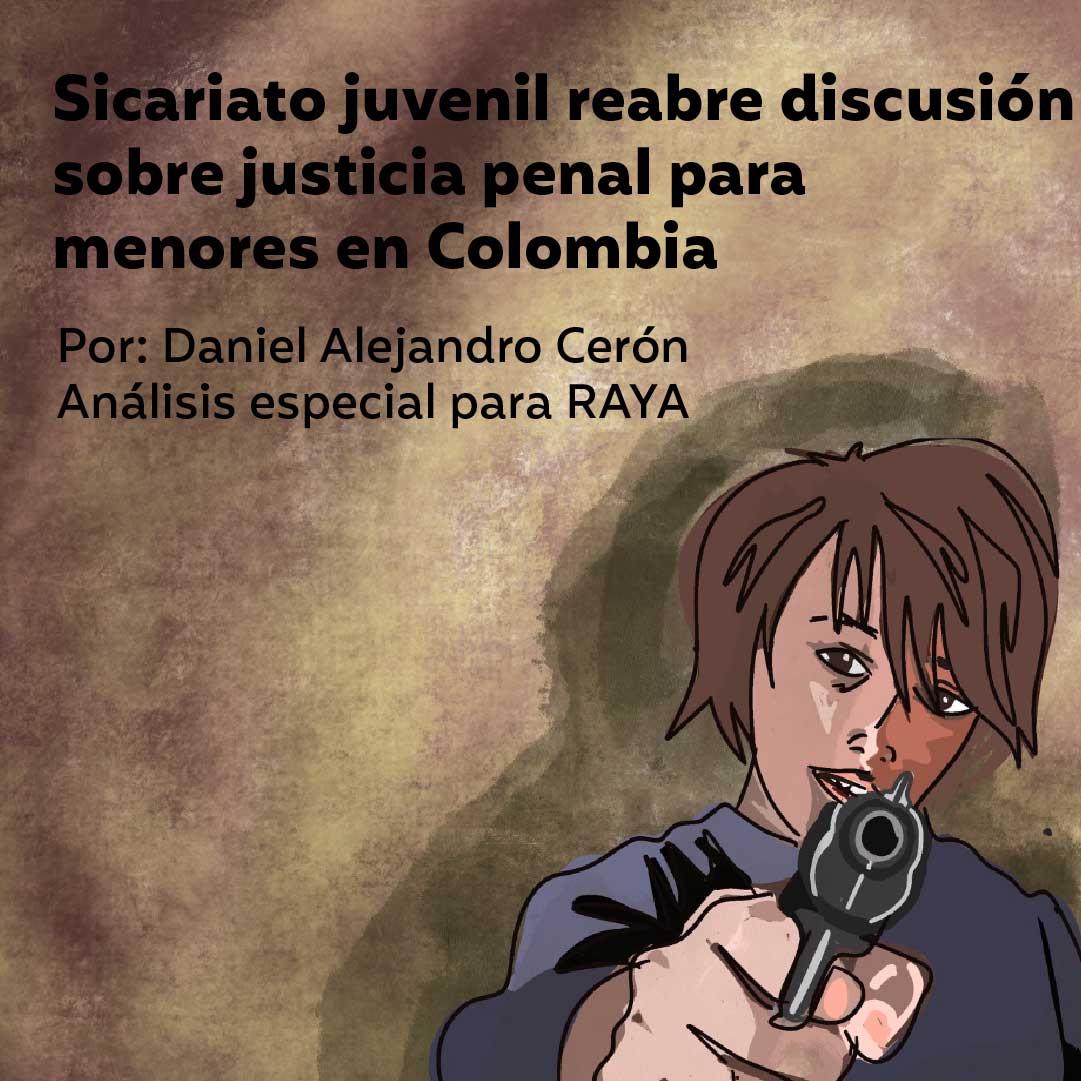El ataque contra el senador Miguel Uribe, perpetrado por un joven de 14 años, reabrió la discusión sobre cómo debe actuar la justicia frente a adolescentes que cometen delitos graves. Mientras unos proponen penas más duras, otros insisten en una justicia restaurativa. En 2023, más de 9.500 jóvenes fueron procesados penalmente en Colombia, según datos del Bienestar Familiar.
Por Daniel Alejandro Cerón 1
Análisis especial para RAYA
El 30 de abril de 1984 dos jóvenes sicarios en moto —uno de ellos de apenas 16 años— dispararon contra el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, miembro del gabinete presidencial de Belisario Betancur, quien libraba una cruzada contra el Cartel de Medellín. El 22 de marzo de 1990, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo Ossa, fue abatido por Andrés Arturo Gutiérrez Maya, otro joven de 16 años. El crimen fue atribuido al Cartel de Medellín, ya aliado con el paramilitarismo. Más recientemente, el 7 de junio de este año, alrededor de las 5:00 p.m., en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, Bogotá, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue baleado por un joven de apenas 14 años. Como si se tratara del retorno de un viejo demonio —y salvando las diferencias relativas a su significación política—, el asombro volvió a tomarse la opinión pública.
Más allá del oportunismo político de precandidaturas mediocres —como las de Vicky Dávila y Daniel Quintero, por ejemplo—, el atentado reabrió un debate neurálgico para la sociedad colombiana: el uso persistente de personas menores de edad para cometer asesinatos con móviles políticos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia? ¿Por qué debería preocuparnos, como ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuál debería ser nuestro posicionamiento desde el campo popular?
Pequeña genealogía del sicariato
La imagen del "sicario", transformada en icono cultural y estético por los medios de masas, se convirtió en una metáfora condensada de la catástrofe social de la Colombia contemporánea. Obras como Rodrigo D: no futuro (1990), La virgen de los sicarios (1994), Rosario Tijeras (1999), y Sin tetas no hay paraíso (2006) ofrecieron representaciones narrativas y artísticas que constituyeron también testimonios deformados —aunque potentes— de una realidad social anclada en la violencia estructural.
Desde el campo popular, consideramos que tales representaciones deben ser problematizadas no sólo por lo que muestran, sino también por lo que ocultan y por la forma en que lo hacen. La estetización de la juventud sicarial, armada pero envuelta en supersticiones religiosas y moralismos familiares, convierte nuestra tragedia colectiva en una suerte de "mito urbano".
El resultado de ello es lo que se ha denominado "pornomiseria":
La pornomiseria refuerza la alienación, pues presenta los efectos del capitalismo como si fueran “naturales”, “eternos” o “problemas individuales” y forma parte del aparato ideológico de la burguesía, ya que sirve para reforzar una visión asistencialista, caritativa o sentimental de la pobreza, pero nunca estructural. Se muestra el dolor, pero se oculta el sistema que lo produce: el modo de producción capitalista, su crisis cíclica, su necesidad de mantener un ejército industrial de reserva (desempleados) y su tendencia a la acumulación por desposesión.
Esta lógica también permea la representación de la violencia y la criminalidad. La juventud sicarial, separada de su contexto socioeconómico, es reducida a causa —no consecuencia— de la violencia. Esto responde más a un gesto conservador del statu quo que a un esfuerzo de concienciación crítica.
No sorprende que, tras el atentado contra el senador Uribe, figuras como Daniel Quintero, el alcalde de Sincelejo Yair Acuña, y congresistas como Erika Sánchez (Centro Democrático) o Piedad Correal Rubio (Partido Liberal), hayan pedido endurecer penas contra menores. Este enfoque penalista presupone que el problema radica en la voluntad enfermiza del menor —figura del criminal— y no en los condicionamientos sociales que pesan sobre él.
En los años 80 y 90, las juventudes populares —en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín— fueron blanco de múltiples disputas. De un lado, sufrieron el exterminio impulsado por el Estado en labores de "limpieza social" a través de la F2, el DAS, la SIJIN. Del otro, fueron capturadas por las redes del narcotráfico, que ofrecían una salida inmediata a la miseria mediante la violencia remunerada. Como señalaba Olga Lucía Gaitán en 1990 en Sicariato y criminalidad en Colombia, la expansión de esta violencia no fue espontánea, sino el resultado de procesos sociopolíticos fallidos como la traición gubernamental a los procesos de paz, el exterminio de la UP y la imposición de una agenda securitaria dictada desde el Norte global.
El sicariato no es una anomalía, sino el síntoma de un proceso social, cultural y político fallido. La frustración de proyectos transformadores dejó a las juventudes a merced de economías ilícitas y tramas violentas que van desde el conflicto armado hasta el ajuste de cuentas criminal y el asesinato político. Todo esto mediado por una moral depredadora del "sálvese quien pueda".
La violencia se normalizó al punto que la muerte de jóvenes empobrecidos —como victimarios o víctimas— se volvió aceptable, incluso necesaria, para la reproducción del orden social. Esto se evidencia hoy en los reclutamientos forzados que practican el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC-EP en departamentos como Nariño, Caquetá, Meta, Arauca, Putumayo y Chocó.
Entre los años 80 y 90, el sicariato asesinó políticos, jueces, sindicalistas y policías. La juventud quedó atenazada entre dos poderes: el institucional, deslegitimado por la corrupción, y el criminal, que ofrecía ingresos y protección. Ambos terminaron articulándose en múltiples niveles, dejando a los sectores populares como carne de cañón o trofeo mediático.
La violencia juvenil con móviles políticos es un fenómeno persistente. No podrá superarse si no se desmonta el orden que lo produce. Esto exige una lectura crítica, desde el campo popular, que reconozca que el sicariato no es el producto de una desviación individual sino de una estructura social profundamente desigual.
Visiones encontradas sobre el crimen y el castigo
El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha reabierto un debate estructural sobre el tratamiento penal de adolescentes implicados en delitos graves. Aunque, como indicó Juan Carlos Granados Tuta en su columna del 26 de junio, no se trató de un crimen de odio, sino de un acto instrumentalizado con fines políticos, la discusión pública ha revelado posturas encontradas entre el enfoque restaurativo y el punitivismo tradicional.
La Fiscalía General de la Nación (FGN), junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), activó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en este caso. Esto implicó garantizar que el menor fuera trasladado a un centro especializado y no a una cárcel común, en coherencia con el artículo 44 de la Constitución Política de 1991, que protege los derechos fundamentales de los niños y niñas. Esta posición también está respaldada por la Convención de los Derechos del Niño (1989) y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que establecen un régimen de protección especial para menores.
Desde esta perspectiva, juristas como Santiago Trespalacios sostienen que el adolescente fue primero víctima de exclusión social y del crimen organizado, por lo que debería ser sujeto de medidas restaurativas, no solo punitivas. Trespalacios afirma: “Ese joven fue enviado a un plan suicida (…) primero son víctimas de la exclusión social, ahora de las bandas criminales y pueden serlo también del poder político del Estado”.
Esta mirada coincide con la de otros expertos como Julián Sinning y Fernando Tamayo, quienes también abogan por una justicia restaurativa. En abril de 2025, se radicó un proyecto de reforma al SRPA liderado por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, con el respaldo del vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo. Esta iniciativa plantea incorporar la justicia restaurativa y terapéutica como principios rectores para el tratamiento penal de adolescentes.
La justicia restaurativa, reconocida por la Corte Suprema y la Corte Constitucional, propone reparar el daño causado, restaurar relaciones y reintegrar a las personas ofensores. Bogotá, Cali y Barranquilla han implementado programas piloto en esta línea, con el apoyo de cooperación internacional y organizaciones sociales. Philip Jaffe, presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, destacó el programa de Bogotá como un referente exitoso.
Sin embargo, el atentado contra Uribe Turbay ha reactivado propuestas legislativas que buscan endurecer penas. Congresistas como María Fernanda Cabal, Piedad Correal y Miguel Polo Polo impulsan reformas para juzgar como adultos a adolescentes implicados en homicidios. Miguel González, abogado penalista, sostiene que “los mayores de 14 años deben responder plenamente”, mientras Iván Cancino y Francisco Bernate consideran válidas sanciones más drásticas en casos con sevicia o premeditación.
En redes sociales y foros digitales, también se observa presión ciudadana para reducir la edad penal. Comentarios como “no más ‘niños’, hay que tratarlos como adultos” reflejan un sentir social que respalda las reformas punitivas. No obstante, organizaciones como Dejusticia, Justicia y Vida o Confraternidad Carcelaria insisten en que el punitivismo no resuelve las causas estructurales de la violencia juvenil.
¿Cómo posicionarnos desde el campo popular?
Desde una mirada sociopolítica, el campo popular abarca los sectores históricamente excluidos del poder y de la toma de decisiones públicas. Su papel no puede limitarse a denunciar la exclusión; debe incidir en el rediseño institucional, promoviendo propuestas que cuestionen el orden social vigente. Casos como Bolivia o Sudáfrica demuestran que es posible rediseñar el Estado desde las bases populares.
El sicariato juvenil no puede analizarse desde ópticas individualizantes. Es un fenómeno arraigado en procesos de exclusión estructural, precariedad económica, urbanización desordenada y descomposición del tejido social. Estudios del CNMH, el BID y UNICEF muestran que estos jóvenes suelen provenir de contextos de pobreza, violencia intrafamiliar y baja escolaridad. Como tal, cualquier respuesta debe ser estructural, preventiva y transformadora.
La reforma del SRPA debe integrar los saberes del campo popular, no solo desde lo técnico, sino desde experiencias comunitarias y pedagógicas. Informes del CINEP, Temblores ONG y el CNMH han documentado cómo el sicariato juvenil se inscribe en dinámicas históricas de abandono institucional y reproducción de violencias ilegales en territorios periféricos.
La transformación debe ser institucional, cultural y política. Es necesario proponer una articulación entre Estado y sociedad civil, centrada en la redistribución de recursos, el fortalecimiento institucional y el reconocimiento de las juventudes como sujetos políticos. Reformar el SRPA exige una reconfiguración democrática del derecho, que supere el enfoque punitivo y se oriente hacia la justicia restaurativa.
Solo mediante una estrategia compartida entre organizaciones sociales, entidades públicas y cooperación internacional será posible establecer un nuevo pacto social. Uno que priorice la prevención, la inclusión y la reparación como pilares para una justicia juvenil coherente con los principios de paz, igualdad y dignidad humana.
1: Politólogo Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investigación, Análisis y Mediaciones (CIAM)