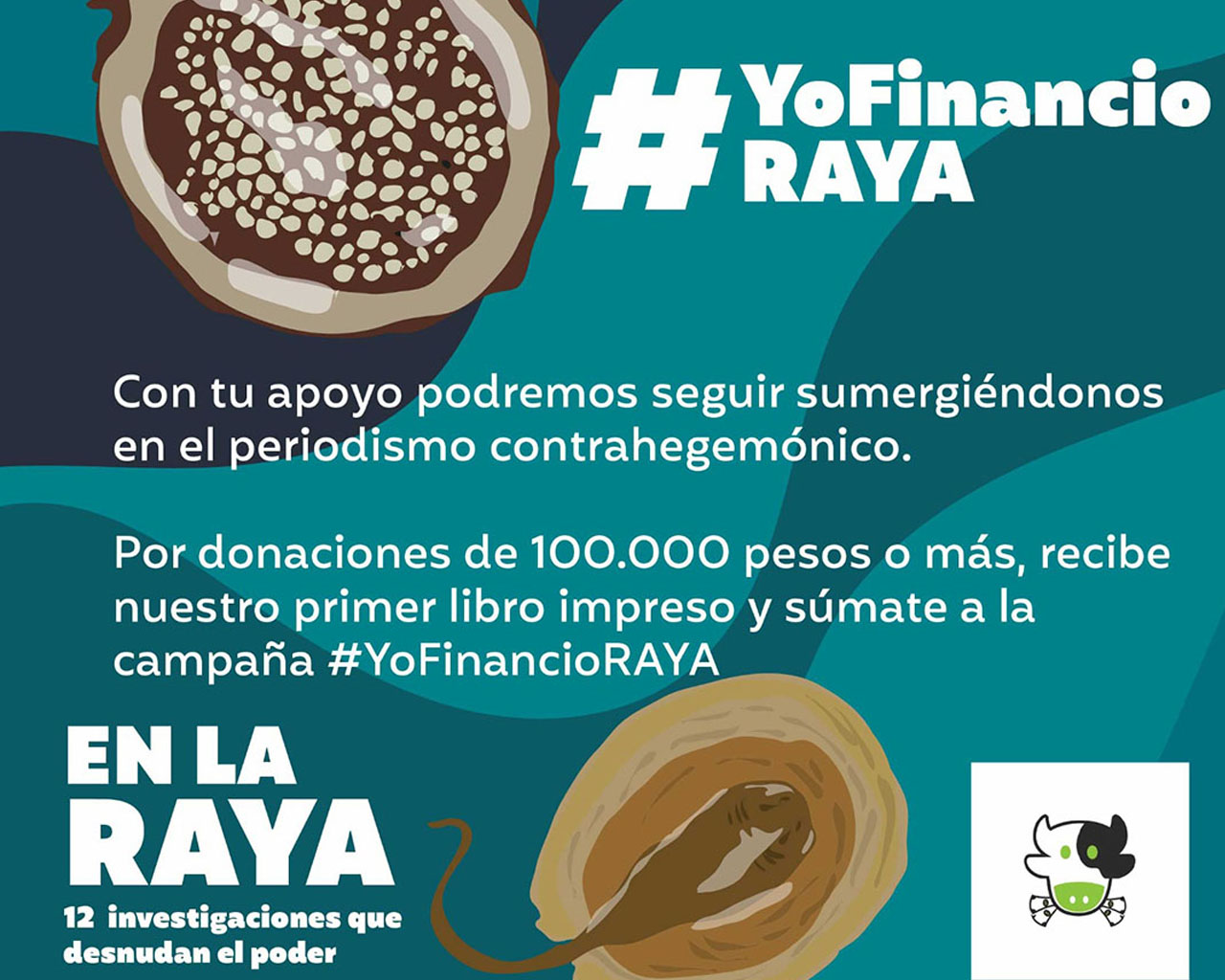En entrevista para revista RAYA, Vásquez reflexiona sobre la presencia de la muerte en su obra literaria, abordándola desde dos perspectivas: la muerte privada, que transforma la percepción que tenemos de quienes nos rodean, y la muerte pública, aquella que deja una marca indeleble en la sociedad.
Por: Pablo Navarrete, especial para la revista RAYA
Así, esta conversación entre RAYA y Vásquez, quien celebra el lanzamiento de su más reciente novela Los nombres de Feliza, es un recorrido que va desde la influencia de figuras como Jorge Eliécer Gaitán hasta la reconstrucción de la vida y muerte de Feliza Bursztyn, protagonista de su más reciente libro.
Ver #RAYAconversa en Youtube
Escuchar en Spotify
La conversación se da en el segundo piso de la Cinemateca del Museo La Tertulia, un espacio que cumple 50 años de funcionamiento y que, como el libro de Juan Gabriel Vásquez, tiene entre sí la memoria del trabajo artístico de Feliza, así como de otras mujeres como Maritza Uribe y Fanny Mikey que, incluso después de muertas, han logrado cambiar la historia cultural de Colombia.
En esta entrevista, Vásquez habla acerca de cómo la literatura se convierte en un medio para desentrañar los misterios que la muerte deja a su paso.
¿Es deliberado escribir acerca de la muerte?
Hay dos tipos de muerte en el centro de mis novelas, una es la muerte privada, esa que que, de un momento a otro, pone en perspectiva toda la vida de una persona privada, una vida invisible para los grandes movimientos de la historia, y esto ha sido material de la literatura siempre.
Desde luego, es a partir de la muerte que se puede contar una vida, cuando una persona muere, es cuando se puede contar algo definitivo, algo que ya no tiene cambio. Mientras está viva la persona, hay una constante incertidumbre de lo que es la vida de alguien. Cuando muere, se toma una foto fija y ya se puede empezar a contar, porque la literatura hace eso, que la foto no está fija, que también después de muertos, los muertos empiezan a cambiar.
Esto es lo que le ocurre al narrador de Los informantes, que se da cuenta que su padre muerto empieza a cambiar, comienza a no ser el que era antes. Y eso le ocurre también al narrador de El ruido de las cosas al caer que es testigo de una muerte de un amigo que acaba de conocer, y empieza a investigar quién era esa persona muerta, y empieza a descubrir una vida que también habla de él mismo.
Y luego están las muertes públicas…
Que atraviesan mi obra, las muertes públicas son las muertes de los personajes cuya vida marca una sociedad, cuya vida me marca a mí, aunque no lo haya conocido, aunque no hayamos tenido ningún contacto, pongo el caso de Jorge Eliecer Gaitán, que es un muerto que hoy nos sigue marcando: a usted y a mí. La muerte de Gaitán, el 9 de abril de 1948, nos marca a nosotros, ordena nuestras vidas o las desordena, según como se vea, y lo mismo pasa con Rafael Uribe Uribe, con John F. Kennedy o con Andrés Escobar.
La muerte de una figura pública afecta las vidas de todos, y eso lo trata de contar mis novelas constantemente.
Y lo intenta contar a través de Feliza Bursztyn…
Ella era una persona que navegaba esa zona gris entre la vida privada y la vida de una persona con cierta influencia social; su muerte entonces tiene efectos en la vida privada de otros, y tiene efectos también en el cuerpo social que la acogió o que la rechazó, y la literatura trata de contar todo eso.
Hablemos de muerte, memoria y reconstrucción de vidas ajenas. Algo muy presente en toda su obra. ¿Verdad?
Sí, durante veintiocho años, Feliza fue esa especie de fantasma, una presencia constante en mi imaginación que fue creciendo, que fue tomando forma, aparece ya mencionada en Las reputaciones, que es una novela del 2013, y esa es mi prueba casi arqueológica para darme cuenta de cuánto tiempo llevo pensando en ella.
En Los nombres de Feliza, la muerte atraviesa todo el libro, no solo porque con la muerte comienza la novela, es decir, no hay ni siquiera que comenzar la novela para que el lector ya sepa que Feliza ha muerto, porque lo cuenta la contraportada: que Feliza ha muerto, que en el momento de su muerte estaba acompañada de Gabriel García Márquez, de Mercedes, su mujer, de otros amigos, de su marido de la época, Pablo Leyva.
Entonces la novela comienza con la revelación de una muerte, y lo que trata de hacer este aparato tan complejo que es una novela es explorar la posible verdad de aquella frase de García Márquez en una columna en la que contó acerca de la muerte de Feliza, en la que dijo que había muerto de tristeza. La novela trata de perseguir las posibles razones de que eso sea así.
Entonces, en cierto sentido, la novela es una investigación sobre la muerte…
Sobre la posible muerte por tristeza de un ser humano y lo que descubre la investigación es que, en cierto sentido, es verdad. Y si es verdad, se debe a que la vida de Feliza fue un constante enfrentamiento con la vida, recibiendo los embates de la vida, los golpes de la vida.
Y esos golpes, con mucha frecuencia, se manifestaron en forma de la muerte de sus seres queridos, en la relación con la desaparición de la gente que ella quería, tiene que ver con el diagnóstico final de García Márquez, creo yo. Y la novela trata de explorar esa verdad. Entonces, sí, es una novela cruzada por estos fenómenos.
¿La muerte es un recurso narrativo en su obra o es una inquietud personal?
Es muy buena pregunta. La muerte ha sido, con frecuencia, un recurso narrativo. Los ingleses dicen que, sin la muerte y el matrimonio, las novelas no terminarían nunca. Pero, yo creo que, en mi caso, es, primero, una propuesta que da la vida pública de nuestro país. Las novelas están cruzadas por personajes que conocemos y que han muerto en la vida real, como Feliza, o como Gaitán, como Uribe Uribe.
Es un resultado coherente de las acciones de la novela. Las novelas construyen, hacen una especie de dramaturgia de la vida. Construyen, dan, ponen un orden en las vidas de estos personajes ficticios para que signifique algo, para hablar de algo, para hablar de algunos temas, y con frecuencia, la muerte entra en ellos. Pero es muy buena la pregunta, porque yo trato de que no sea un simple recurso narrativo.
Cuando el personaje es un personaje de ficción, trato de que la muerte salga orgánicamente de las acciones de la novela, y que justifique cierta reflexión, sobre eso que forma parte central de nuestra conciencia. Un ser humano es, por definición, temporal, la muerte nos aguarda a todos, y es en la muerte donde nuestras narrativas, por decirlo con una palabra muy de moda, comienzan a tener sentido. La novela trata de ubicar ese sentido.
¿Por qué escribir – como es predominante en toda su obra literaria- en primera persona acerca de la muerte?
No lo había pensado así, es interesante eso. Los libros están, con mucha frecuencia, en primera persona, no siempre. Las reputaciones está en tercera persona, hay muchos cuentos, pero es verdad que la primera persona es predominante. Yo creo que se debe a que mis narradores tienen con mis libros, con sus tramas, una relación de investigadores.
Siempre, en el centro de mis novelas, hay una especie de misterio, hay algo que se tiene que resolver. No son novelas policiacas, están lejos de ser novelas policiacas, pero en Los informantes el narrador en primera persona investiga en el pasado de su padre para saber quién es.
En El ruido de las cosas al caer, el narrador en primera persona investiga en el pasado de este conocido, Ricardo Laverde, y se da cuenta de que en la vida de ese hombre tiene mucho que ver con la suya propia. Y desde luego, en Los nombres de Feliza, el narrador, soy yo, que investigo en la vida de Feliza Bursztyn, reconstruyo la vida de Felisa Bursztyn, camino por París, tratando de cubrir los mismos espacios geográficos que cubrió Feliza en los dos momentos de su vida en los que vivió en París, y las novelas tienen, entonces, esa estructura que es la de una investigación.
Siempre hay un misterio, un secreto que tratan de resolver. Yo creo que la primera persona se presta mucho para eso, porque es una invitación al lector a que acompañe al narrador en su ignorancia y en el paso de la ignorancia al conocimiento, en el paso de la ignorancia al descubrimiento de los secretos y los misterios. Con frecuencia, la tercera persona nos produce una impresión de conocimiento completo, de que ya lo sabe todo el narrador, y yo prefiero esa impresión que tiene el lector de ir descubriendo la historia a medida que el narrador la descubre.
¿Entre Los informantes, un libro escrito hace poco más de veinte años, y Los nombres de Feliza, cuál es la diferencia entre los dos narradores que usted encuentra?
El narrador de Los informantes es periodista. Es un periodista total. Es curioso, ha cambiado menos de lo que uno esperaría en veinte años de recorrido. Creo que las obsesiones son las mismas, y el tratamiento de las obsesiones, me refiero, por ejemplo, a la exploración del espacio donde lo público y lo privado se juntan, en las dos novelas es crucial: la iluminación de ese espacio en el que la historia o la política, esas fuerzas invisibles, modifican la vida privada de la gente.
De manera que las obsesiones, en cierto sentido, son las mismas, y las dos novelas son novelas, en cierto sentido, también de investigación, como he dicho antes.
Creo que la diferencia más notoria es la más simple también, que es que en Feliza, el personaje es real, Feliza Bursztyn existió realmente, Gabriel Santoro, en Los informantes, no existió. Utilicé la vida de una mujer que ya murió, Ruth Frank se llamaba, que me contó toda su vida, y yo, con esa vida, manipulada, como hace la ficción, construí el personaje de Sara Gutermann, de manera que las dos novelas parten de un hecho casi periodístico, que es mi conversación con alguien real.
En el caso de Los informantes, Ruth Frank, que me sirvió para construir a Sara Gutermann, y en el caso de Feliza, Pablo Leyva, que fue el marido de Feliza durante los últimos diez años de su vida.
Y ahí estaría la diferencia entre hablar con personajes ficticios y personajes reales…
Esta diferencia que suena apenas casual dentro de una novela es en realidad un cambio monstruoso, se cambian todas las reglas de lo que la ficción puede hacer. En Los nombres de Feliza, yo trato de poner en escena el momento en el que yo, como persona real, imagino la vida de una persona real, por eso me pongo yo como narrador, para decir, en cierto momento, estoy metiéndome en la cabeza, en las emociones de un personaje, de esta mujer que murió hace cuarenta y tantos años, de manera que eso es un cambio brutal.
Creo que estoy reflexionando sobre esto por primera vez, no hay grandes diferencias entre las dos novelas, las mismas obsesiones están ahí, y la misma idea de utilizar la novela como un vehículo de investigación, para ir a lugares oscuros de nuestro pasado.
Y, además, Bogotá, como personaje, tercamente presente, en mis novelas.
La historia de Colombia está marcada por la muerte también, definitivamente. ¿Usted cree que los escritores colombianos, así como la literatura colombiana, debería acercarse más a la muerte?
No, yo no creo que los escritores colombianos deberían nada.
La literatura colombiana es un espacio que no admite los imperativos, no admite el “debe”. La literatura no “debe” nada. La única reglas en la literatura, y esto se aplica para los escritores, pero también para los lectores, es que esté bien hecha. Es la única, el único criterio que vale es cuánto es capaz de cerrar el escritor la distancia entre lo que quería hacer y lo que efectivamente hizo, aparte de eso, no hay obligaciones, no hay obligaciones ni siquiera políticas.
Yo soy columnista de prensa, como novelista, me interesan los temas, los asuntos sociales, escribo novelas que podrían novelas sociales o novelas políticas, pero no creo en la obligación de tratar estos temas, ni creo que mis novelas sean más valiosas o mejores que una novela que cuenta una historia de amor en Marte, si tiene esa capacidad de satisfacernos estéticamente, de iluminar nuestra idea de lo que somos los seres humanos, ahí está todo solucionado. Esas son las exigencias que plantea la literatura.
¿Juan Gabriel, desde un punto de vista literario, la muerte lo ha acercado a qué?
A un conocimiento de lo que somos, es decir, nadie con un mínimo de sensibilidad puede leer La muerte de Iván Ilich de Tolstói, o Crimen y castigo, o El último día de un condenado a muerte, de Víctor Hugo, sin salir con una pequeña luz sobre lo que somos los seres humanos, sobre la fragilidad de nuestra vida, la precariedad de nuestra vida, sobre tantas cosas que la muerte ilumina.
Las relaciones con los vivos, nuestro propio sentido de propósito en el mundo. Estas novelas, como La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, son quinientas o seiscientas páginas, en que pasamos los lectores metidos en la cabeza de alguien que está muriendo, es imposible salir de ahí sin sentirnos cambiados, sin sentir que entendemos algo que antes no entendíamos, con respecto a este fenómeno que es la desaparición permanente en su obra.
¿Por qué tomó la decisión de hacer literatura con las herramientas del periodismo?
Esto responde a la fascinación que siento, que he sentido siempre, por lo que podríamos llamar la realidad real, la realidad sensorial, Cuando voy a escribir una novela, no importa si los personajes son absolutamente ficticios, siento la necesidad de ir a los lugares donde va a ocurrir la ficción, de saber qué se ve, cuáles son los impulsos sobre los sentidos, qué se ve, qué se toca, qué se huele. Y es una relación con el mundo real que tengo como narrador que me obliga a estrategias periodísticas.
Y luego está la segunda fascinación…
Que es la que tengo por las vidas de los otros, soy un impertinente y un curioso sin remedio, y las vidas de los otros me causan una curiosidad enorme; con frecuencia, mis novelas salen de eso, de un momento en el que se me va la mano preguntándole a alguien cosas, y descubro que hay una historia, que hay una vida interesante.
Los informantes comenzó con una conversación de estas, con esta mujer, Ruth Frank, con la que hablé durante tres días, y me contó su vida. Eso de un lado, y Los nombres de Feliza partió de entrevistas que hice durante mucho tiempo con Pablo Leyva, y con otras personas que conocieron a Felisa Bursztyn, como Patricia Ariza, y con otras personas que conocieron a gente que la conoció, de manera que hay un mundo de estrategias periodísticas que pasan por la entrevista y el reportaje, que siempre están en la base de las ficciones, a partir de ahí se puede inventar, pero siempre se comienza con un acto de periodismo.
¿Por qué hay que conocer a Feliza Bursztyn?
Era una mujer extraordinaria, era una mujer cuya vida fue un itinerario de rebelión, de rebeldía contra las limitaciones que le imponía la sociedad, un grito de libertad constante, una y otra vez, una terca voluntad de definirse a sí misma, en lugar de aceptar las definiciones que le imponían los demás. Y todo eso le hace un personaje enormemente interesante.