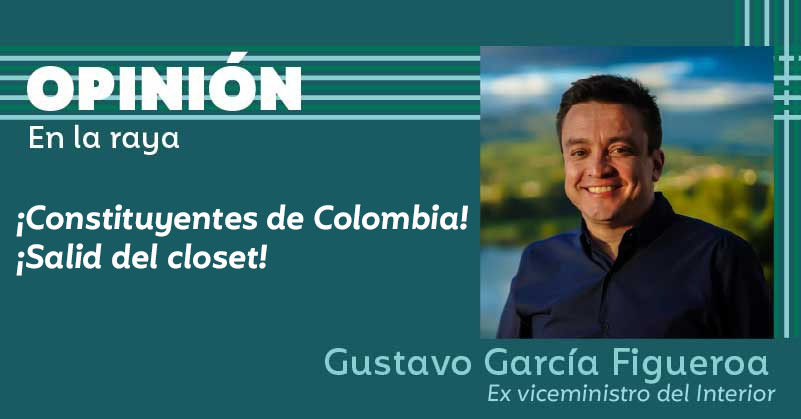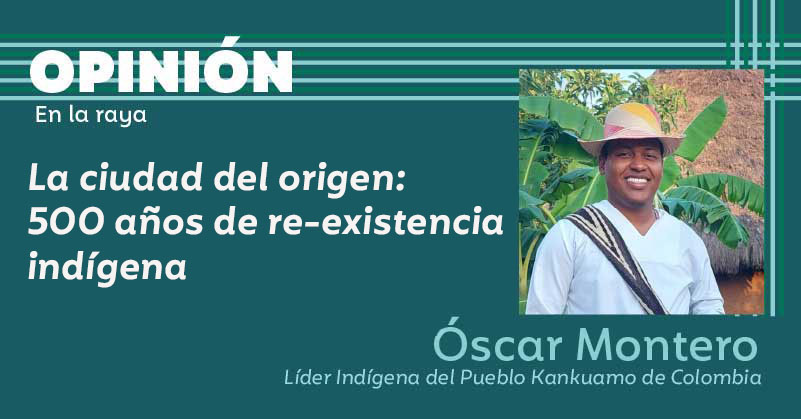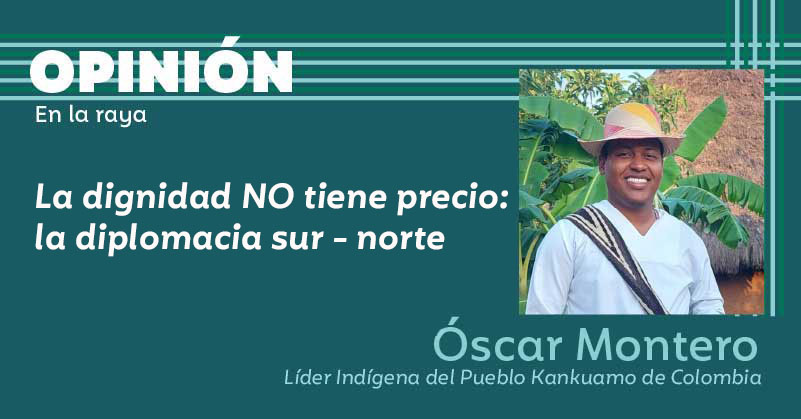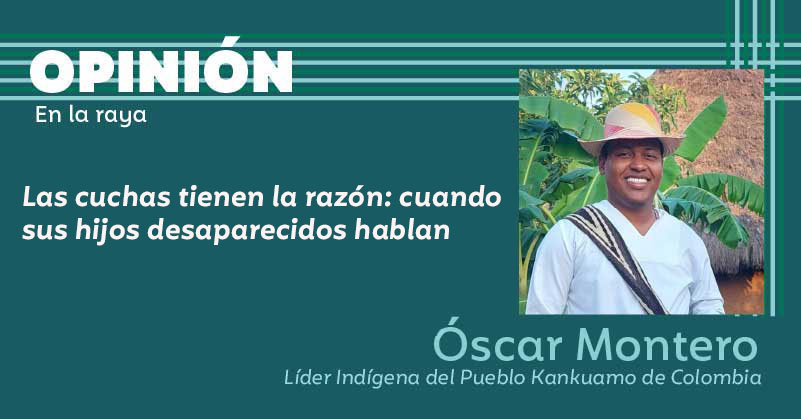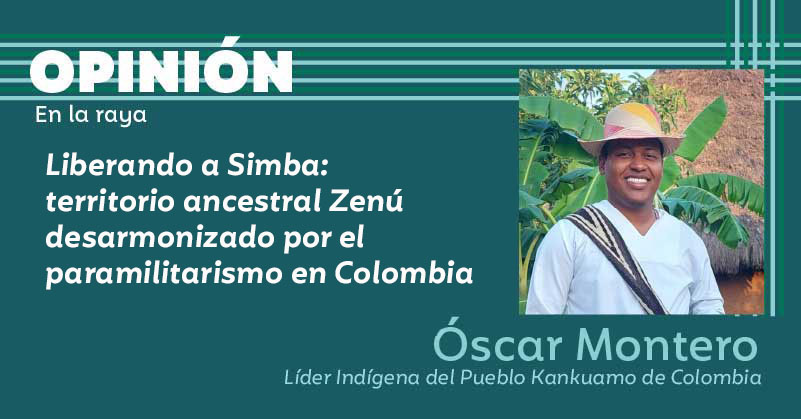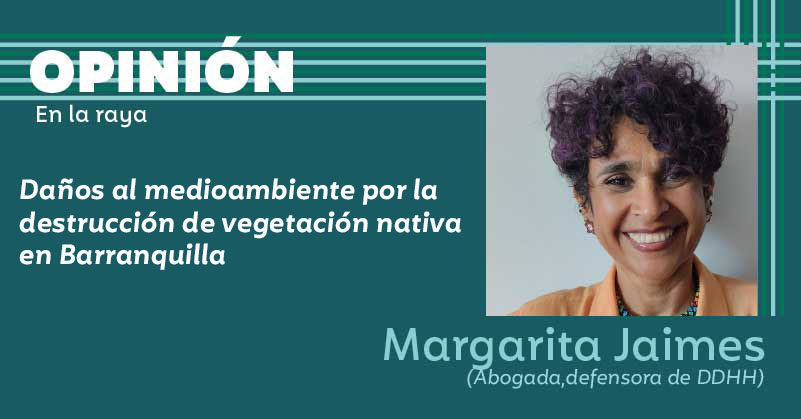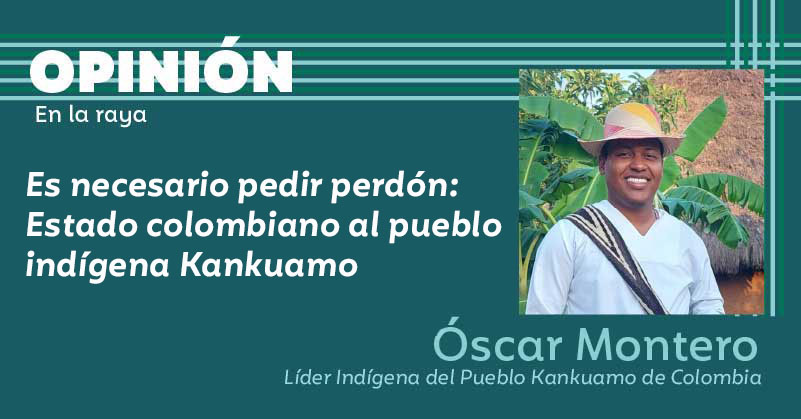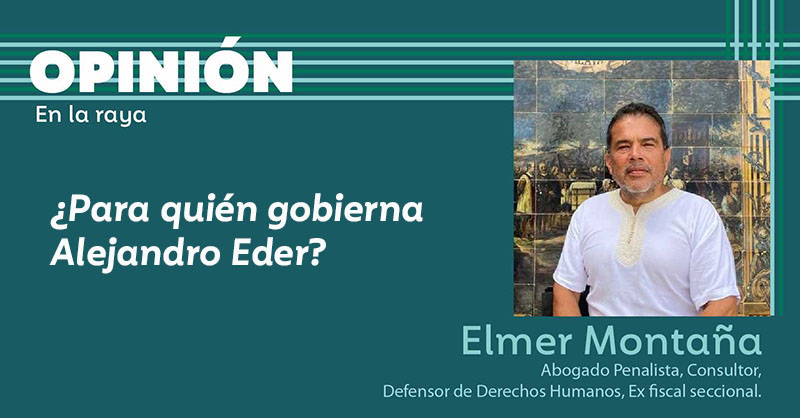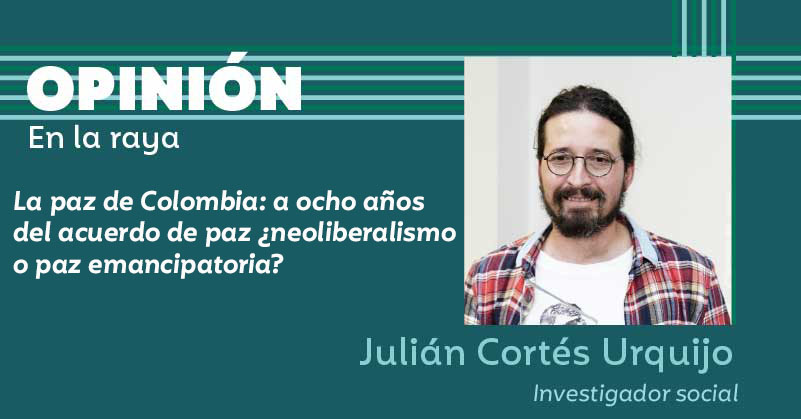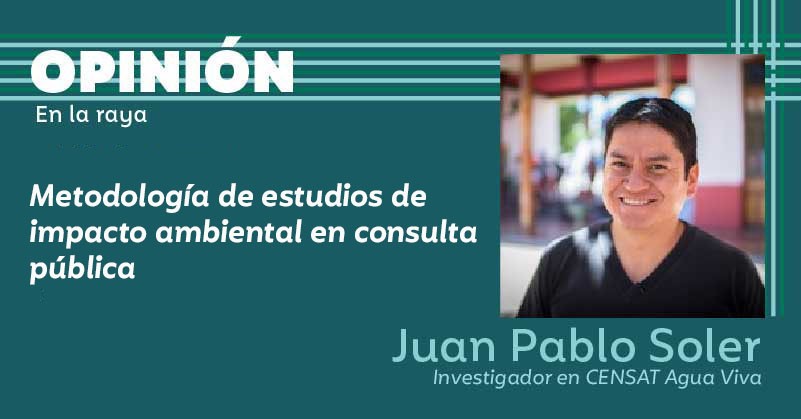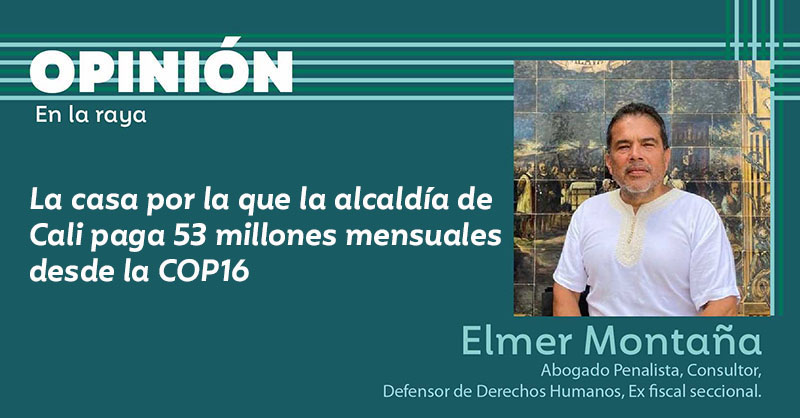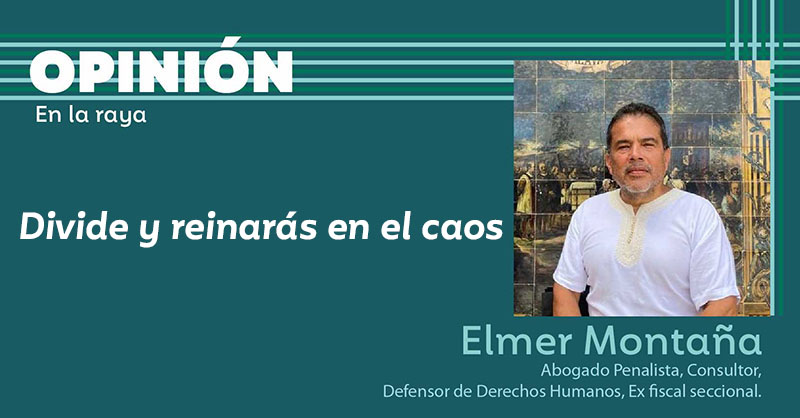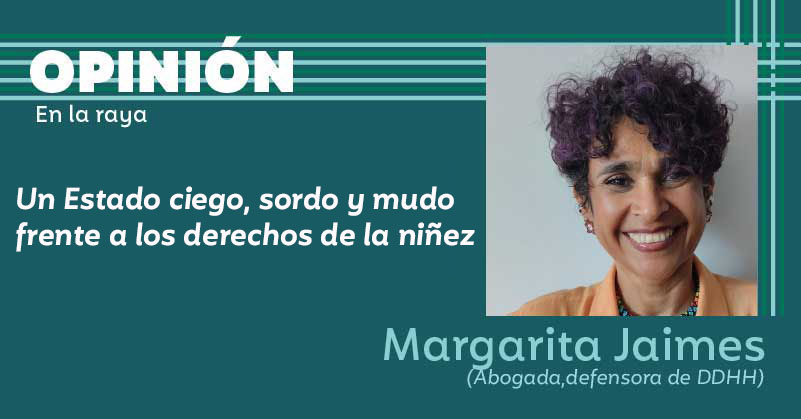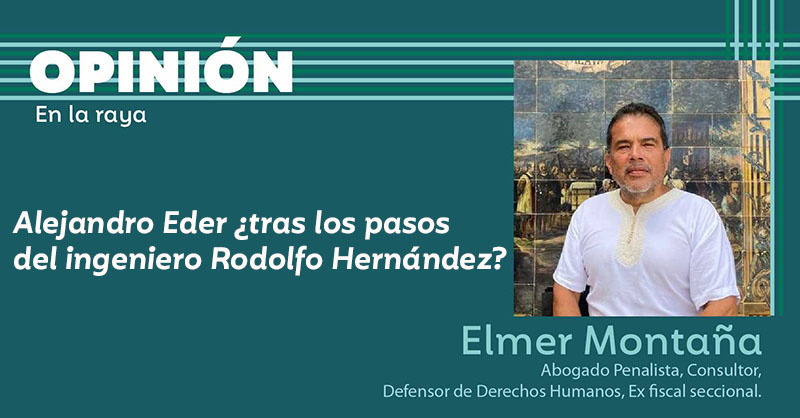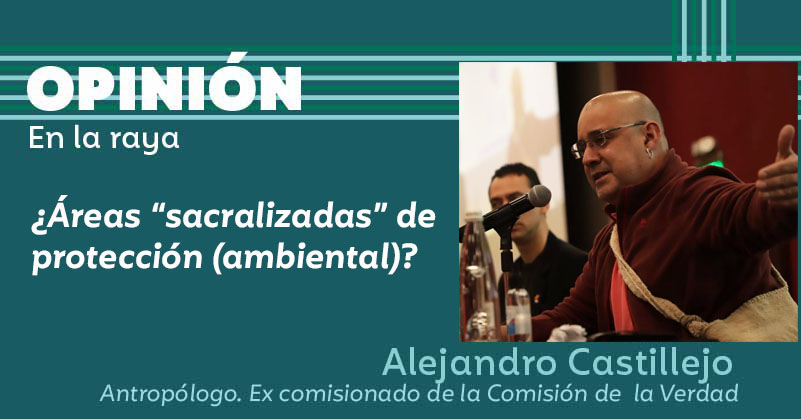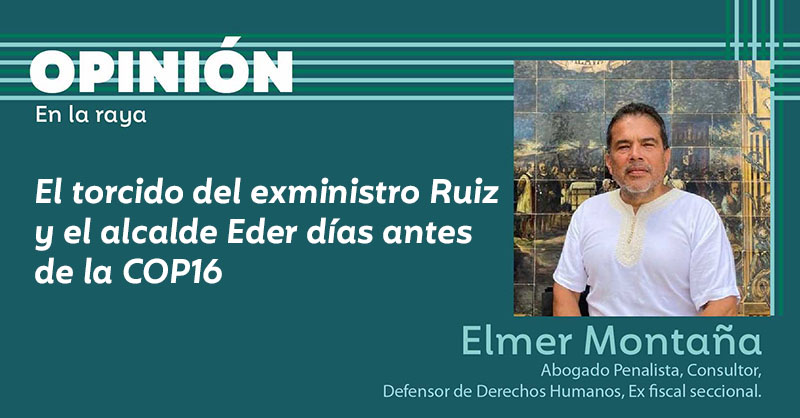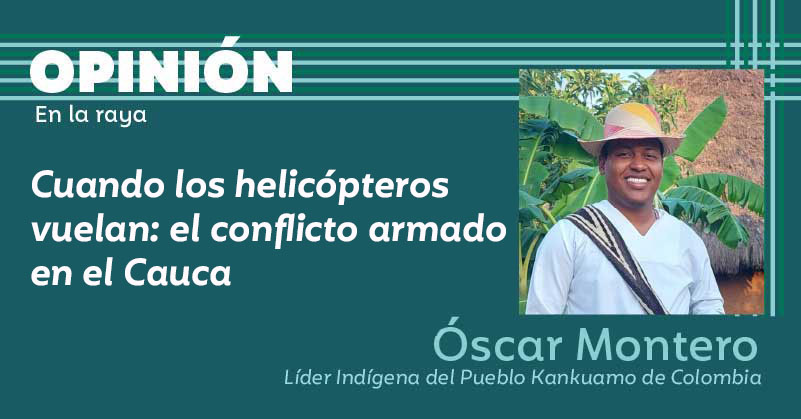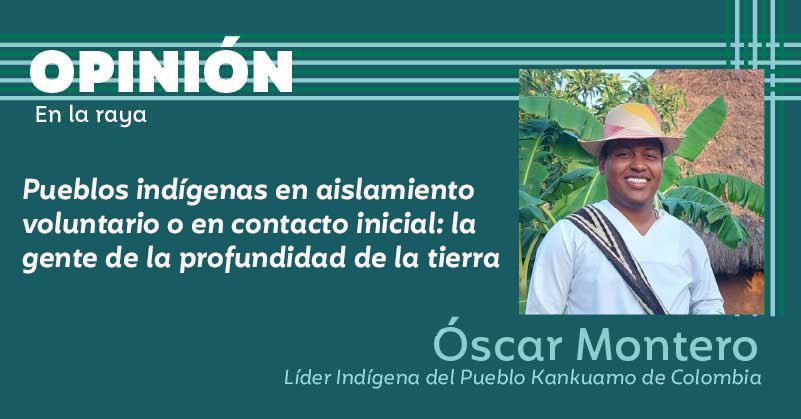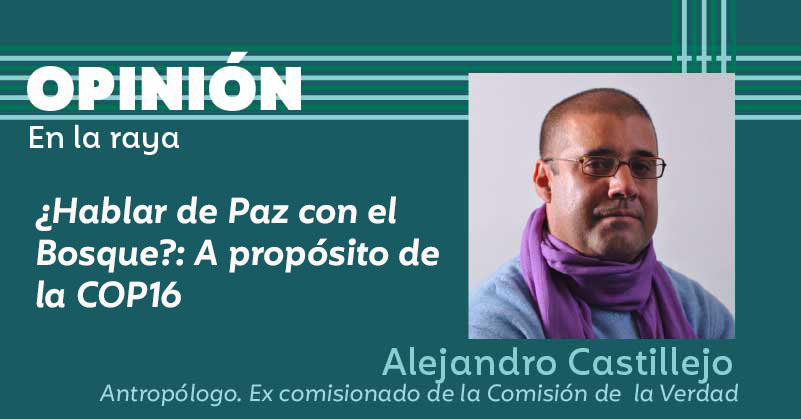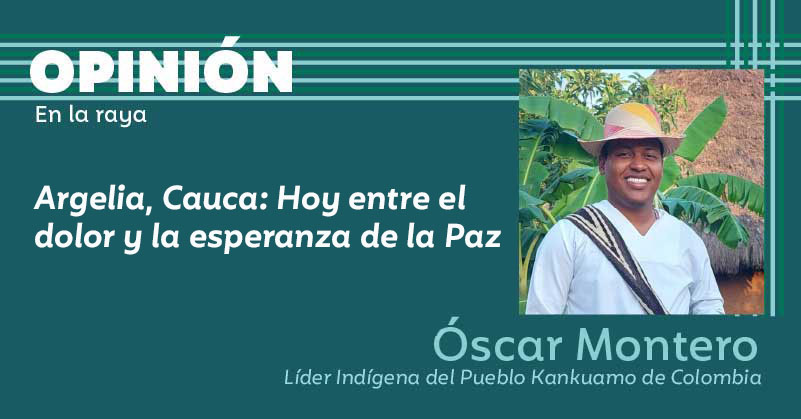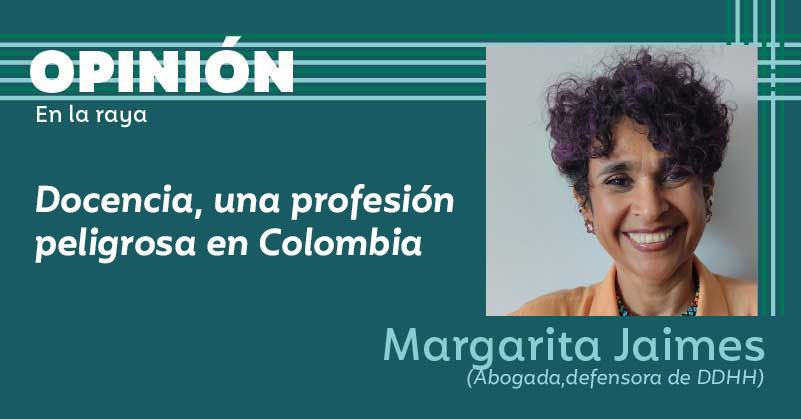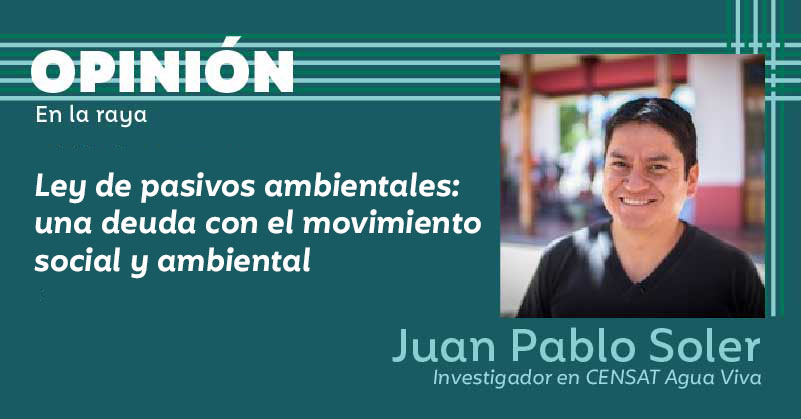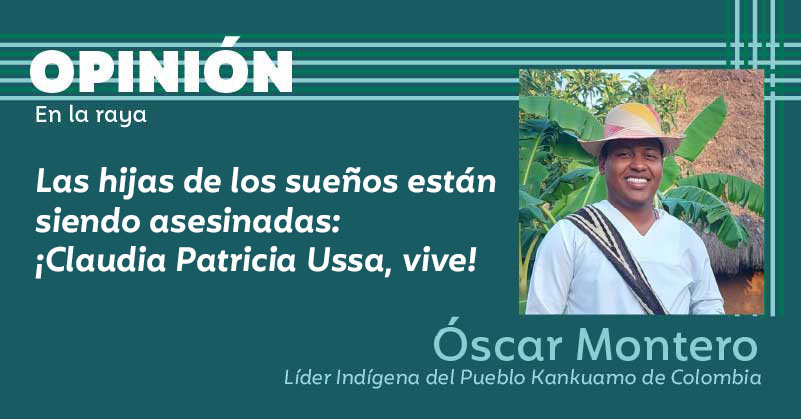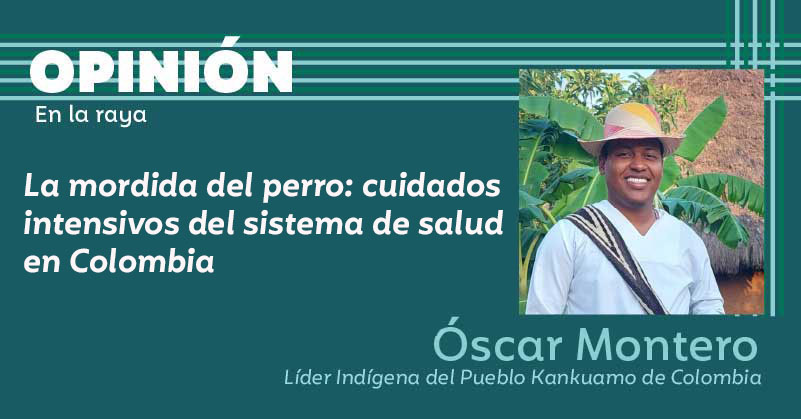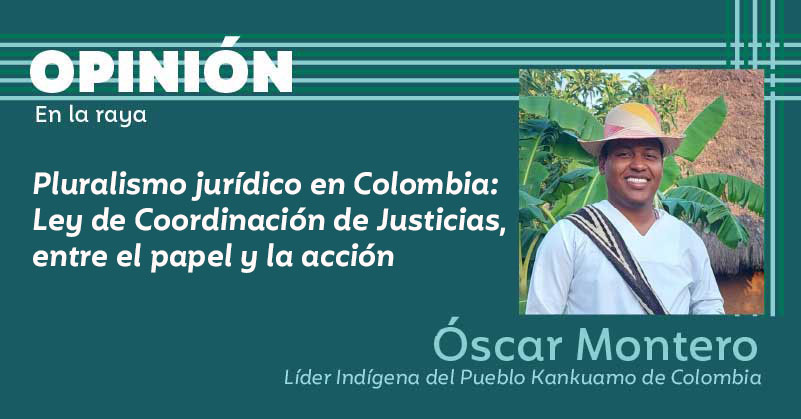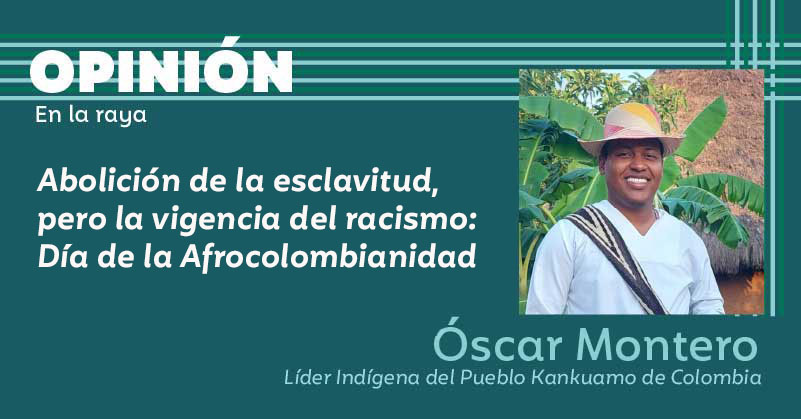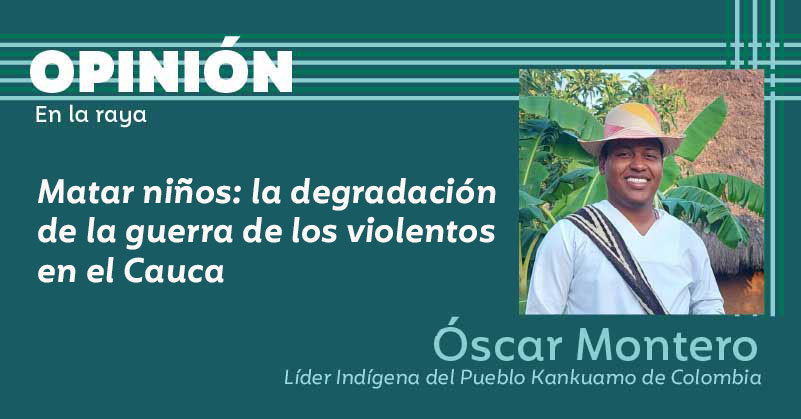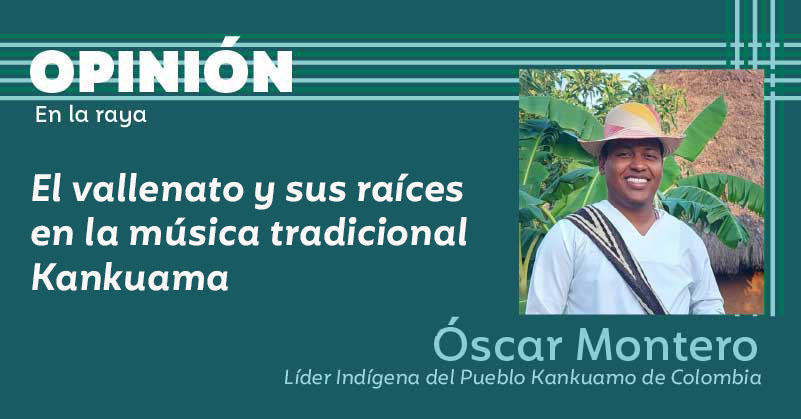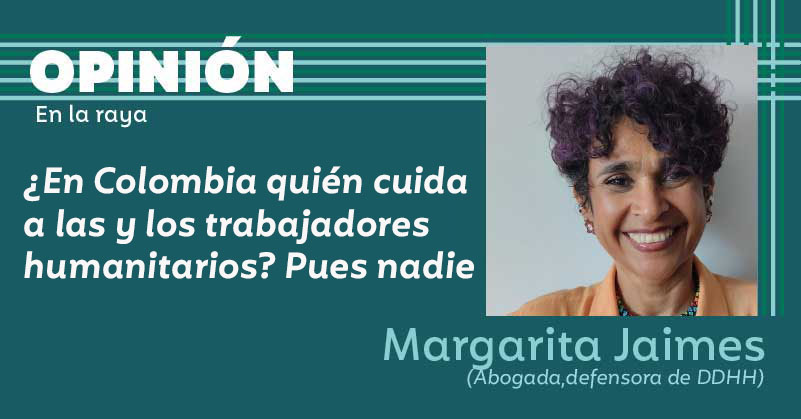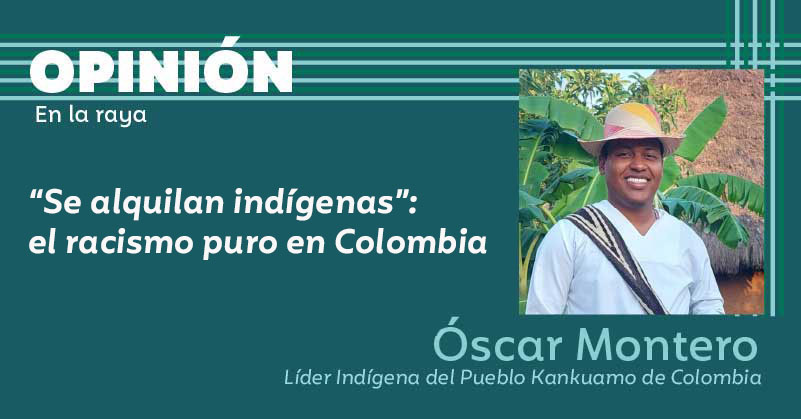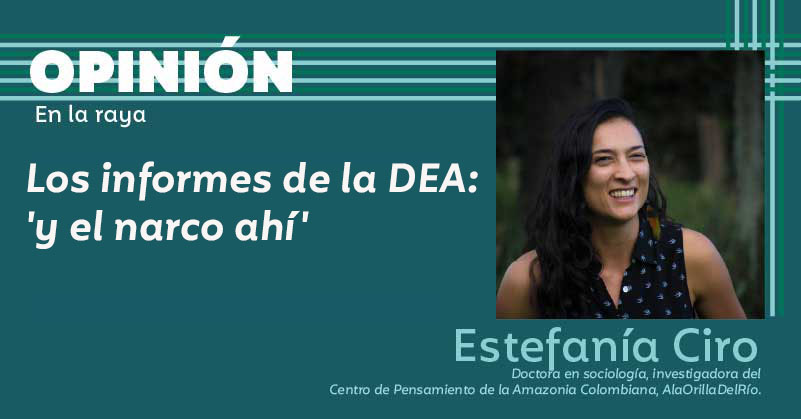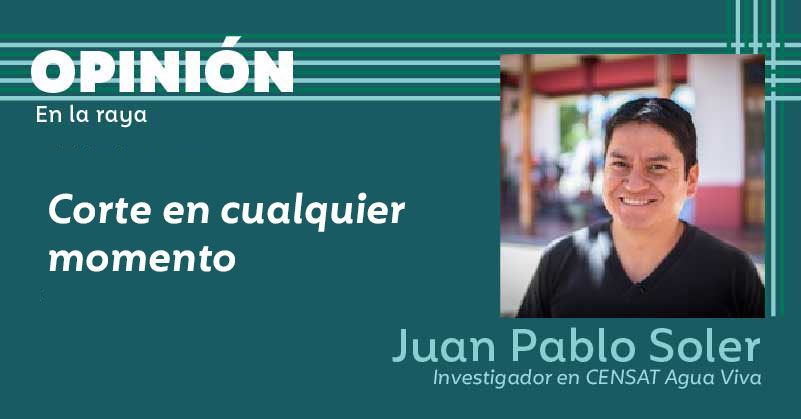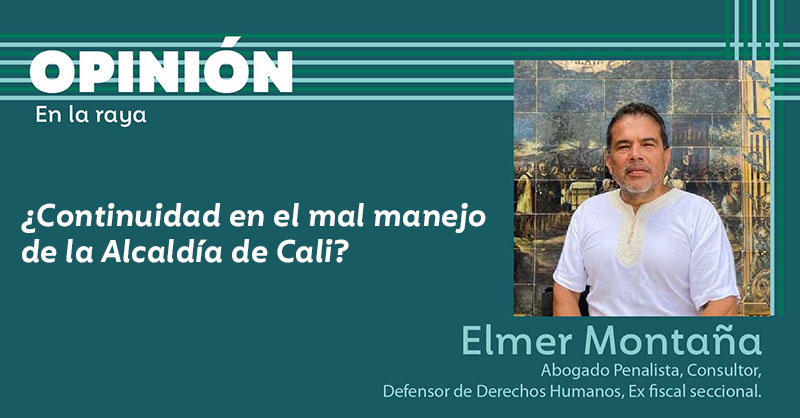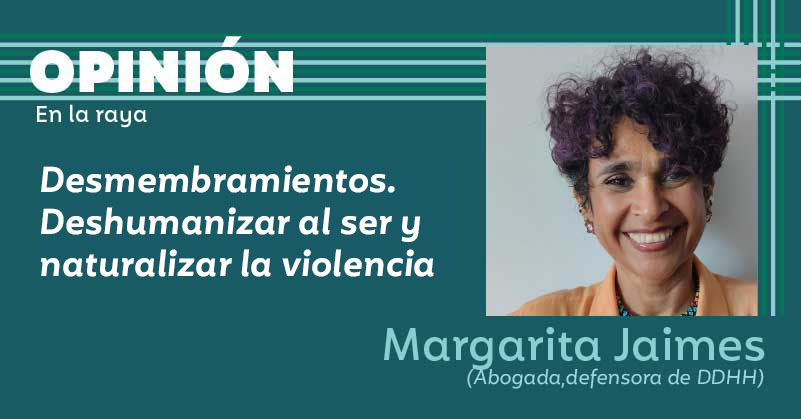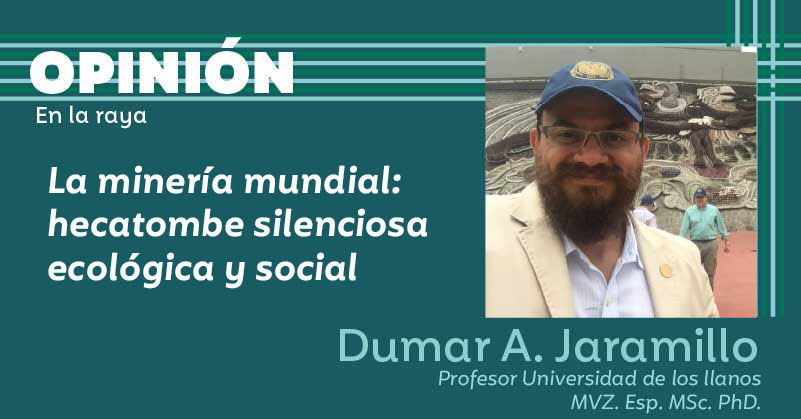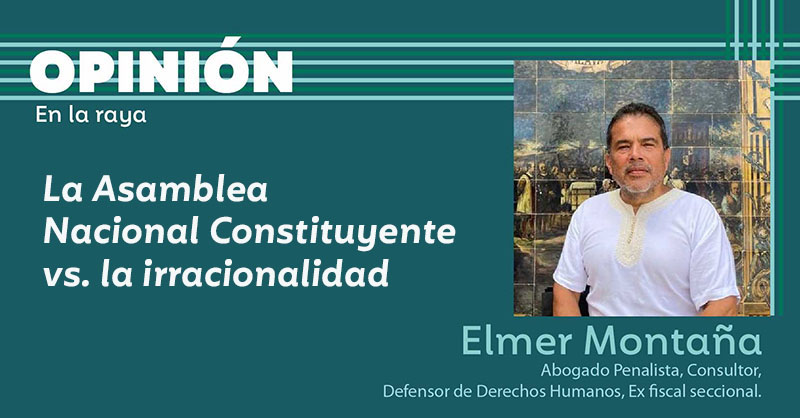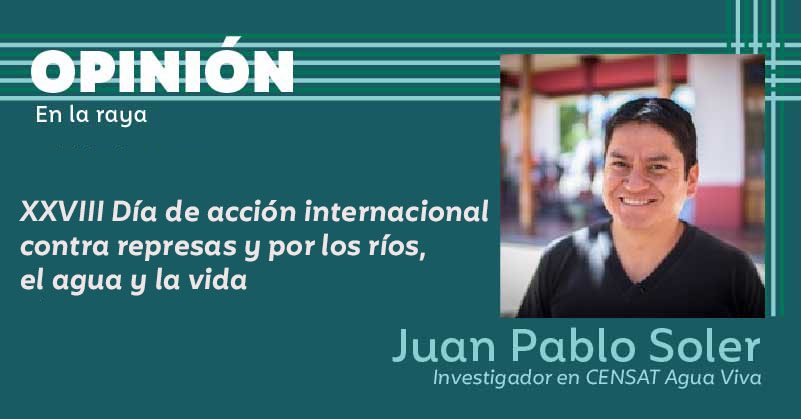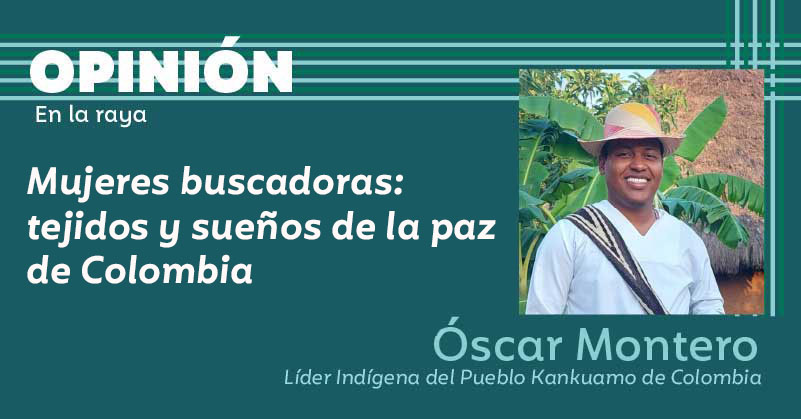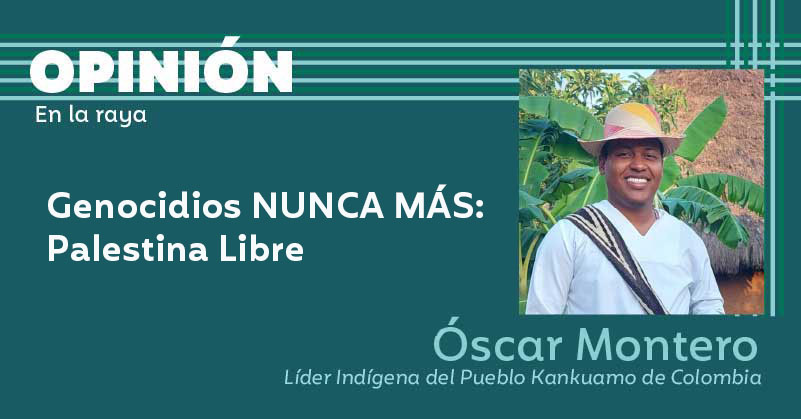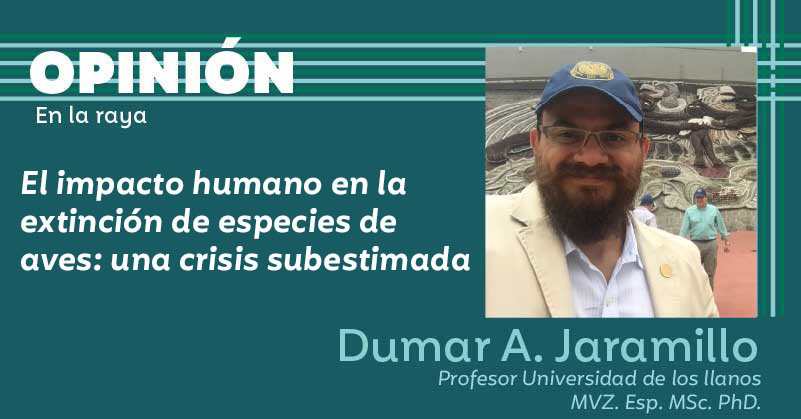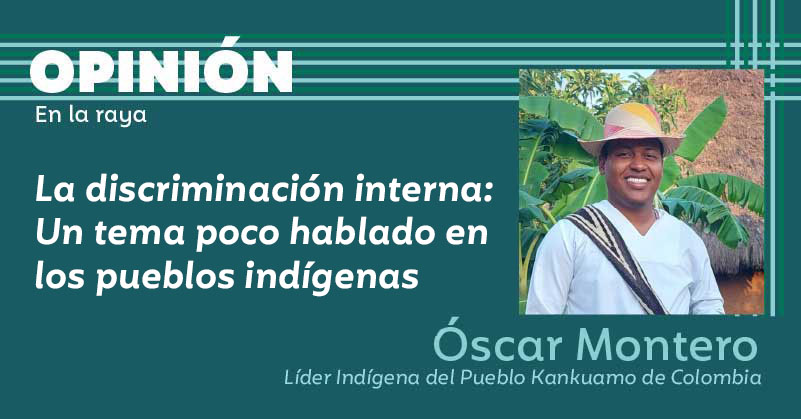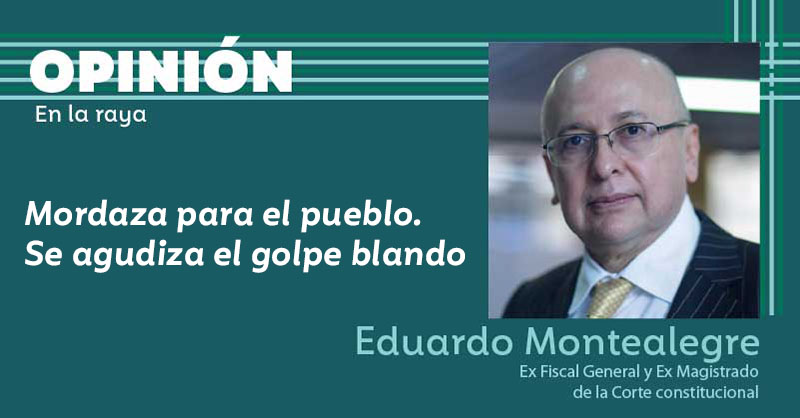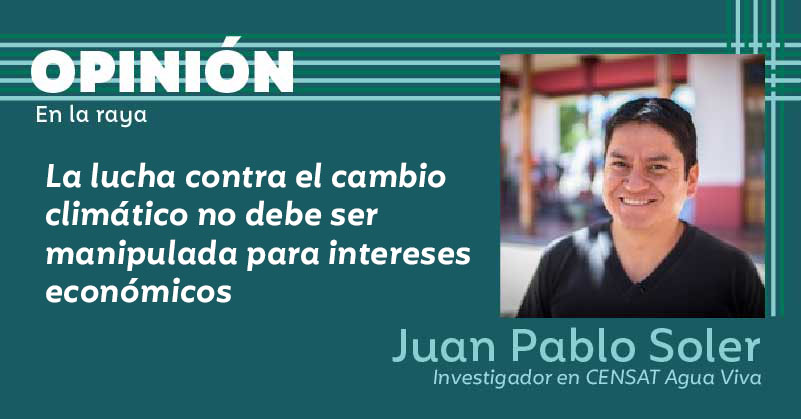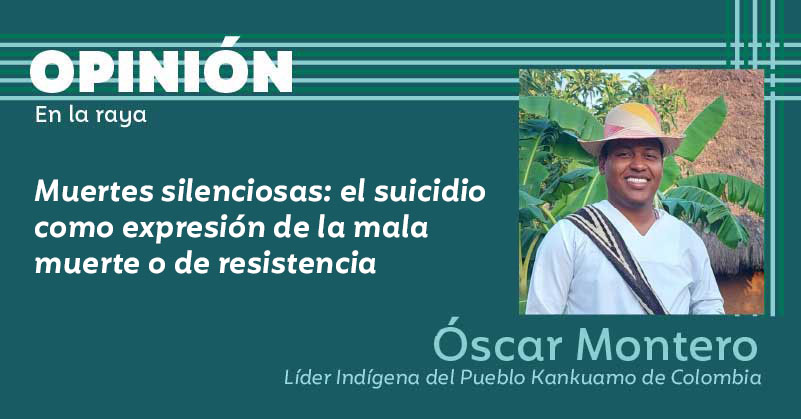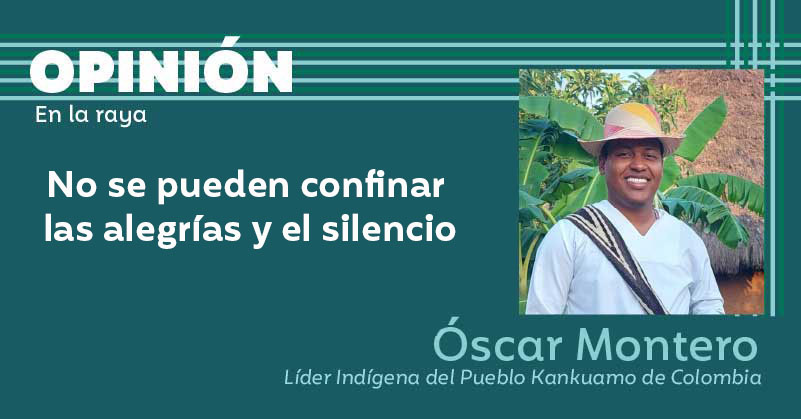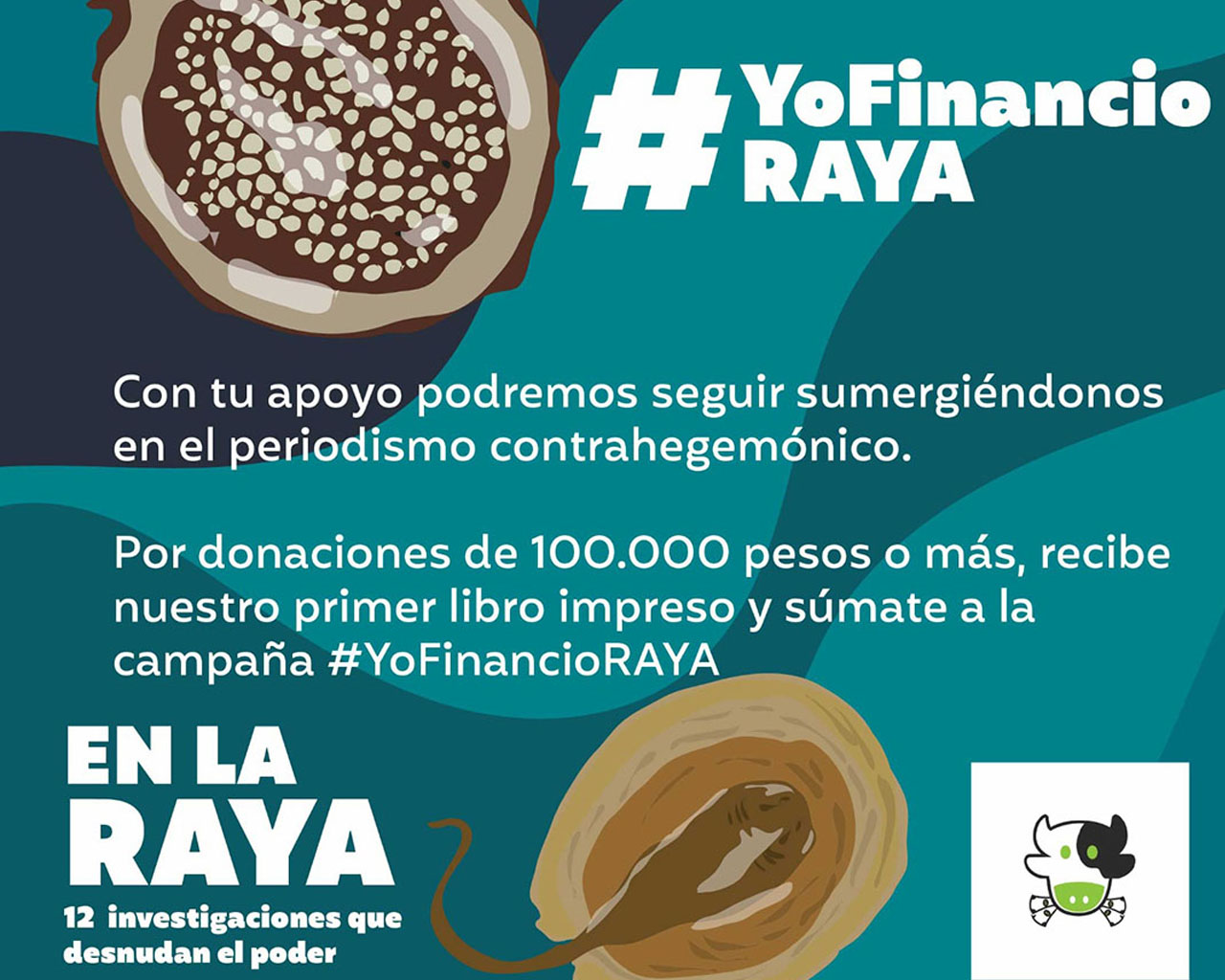Por: Gustavo Garcia Figueroa
Por décadas, los colombianos hemos vivido bajo el peso de la violencia. Pero algo ha cambiado en los últimos años: la inseguridad ya no es un mal exclusivo de nuestro país, ni siquiera de los conflictos internos heredados del siglo XX. Hoy, toda Suramérica experimenta un deterioro alarmante de sus condiciones de seguridad, impulsado por la expansión de organizaciones criminales transnacionales, multicrimen y cada vez más sofisticadas. En este contexto, la discusión sobre cómo lograr la paz en Colombia no puede evadir esta nueva realidad ni seguir anclada en las recetas del pasado.
Uno de los ejemplos más reveladores de este nuevo escenario es Ecuador. Por mucho tiempo considerado un país tranquilo, al margen del conflicto armado colombiano, se ha visto envuelto en una crisis de seguridad sin precedentes. En pocos años, los homicidios se dispararon a ser el segundo país por cada cien mil habitantes, los secuestros volvieron a ser una práctica común y las cárceles se convirtieron en centros de operación del crimen organizado. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el ingreso de bandas como Los Choneros o Los Lobos, y el evidente control territorial de ciertos grupos armados evidencian que la seguridad ya no puede entenderse como un fenómeno meramente interno o local. La expansión del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano que ya opera en varios países de la región, incluyendo Colombia, da cuenta de esta nueva lógica transnacional del crimen.
Colombia, que ha luchado por décadas contra estructuras criminales y guerrilleras, no es ajena a este fenómeno. Sin embargo, la diferencia es que aquí, a la criminalidad transnacional se le suma un conflicto armado interno no resuelto, exacerbado por el incumplimiento o la falta de voluntad política para consolidar los acuerdos de paz. El gobierno de Iván Duque, en lugar de implementar integralmente el Acuerdo de Paz firmado por Juan Manuel Santos con las FARC, optó por desmontarlo paso a paso, privilegiando el enfoque militar sobre la transformación estructural de los territorios. Las consecuencias están a la vista: el rearme de disidencias, el crecimiento de economías ilegales y el fortalecimiento de bandas criminales. Volver trizas La Paz es la sentencia de perpetuar la violencia en Colombia.
La crítica coyuntural de seguridad exige nuevas respuestas. Pretender resolver los problemas de hoy con las fórmulas del pasado es un error político y estratégico. La política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro busca precisamente adaptarse a esta nueva realidad, reconociendo que el conflicto colombiano ya no puede abordarse exclusivamente bajo el lente de la insurgencia tradicional. Por ello, propone la regionalización de los diálogos, entendiendo que los conflictos tienen dinámicas distintas en cada territorio, y plantea una transformación estructural de las condiciones sociales como base para una paz duradera. Ya no se trata únicamente de pactar con actores políticos armados, sino de ofrecer salidas jurídicas y sociales a estructuras del crimen organizado que dominan zonas enteras del país.
En este marco, resulta un despropósito que algunos sectores políticos y mediáticos se opongan a debatir una ley de sometimiento para bandas criminales de alto impacto. El argumento de que dialogar con estos grupos sería equivalente a legitimar el crimen desconoce la complejidad de las estructuras actuales. Nadie propone impunidad ni borrón y cuenta nueva, sino instrumentos legales que permitan desmontar organizaciones armadas con rutas claras de sometimiento, reparación a las víctimas y desmantelamiento de economías ilícitas ¿O acaso hay una alternativa mejor que no implique más guerra y más muertos?
Colombia necesita actuar con inteligencia y realismo. Ignorar el carácter regional del crimen organizado es tan ingenuo como pretender que la fuerza pública por sí sola resolverá el problema. Necesitamos una política de seguridad que combine presencia estatal efectiva con justicia restaurativa, inversión social y diálogo territorial. Si algo ha enseñado la experiencia de Ecuador, es que el abandono del Estado, la ausencia de políticas sociales y la improvisación frente al crimen organizado solo pueden conducir al colapso de las instituciones democráticas.
La seguridad no se logra con más represión, sino con más Estado. Y el Estado no es solo policía y ejército: también son escuelas, hospitales, vías terciarias, empleo formal, participación ciudadana. La paz no es un discurso ingenuo ni una concesión a los violentos: es una estrategia inteligente de estabilización nacional.
En un país como Colombia, donde la violencia ha mutado y adoptado nuevas formas, persistir en la negación del diálogo o en el rechazo a un marco legal para la desmovilización de bandas criminales, es jugar con fuego. La historia reciente debería habernos enseñado que la indiferencia política frente al clamor de las regiones y la falta de respuestas integrales solo allanan el camino al caos.
Hoy más que nunca, la paz no es una opción: es una necesidad de supervivencia democrática.