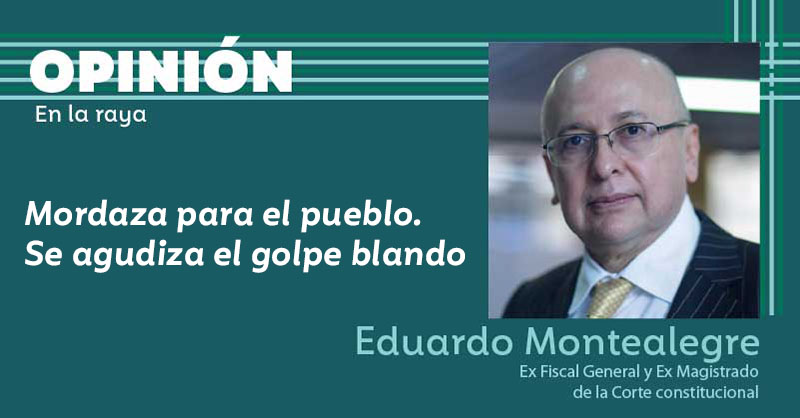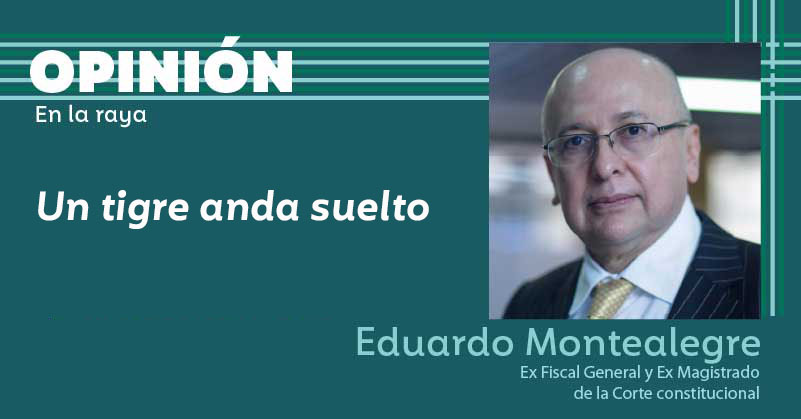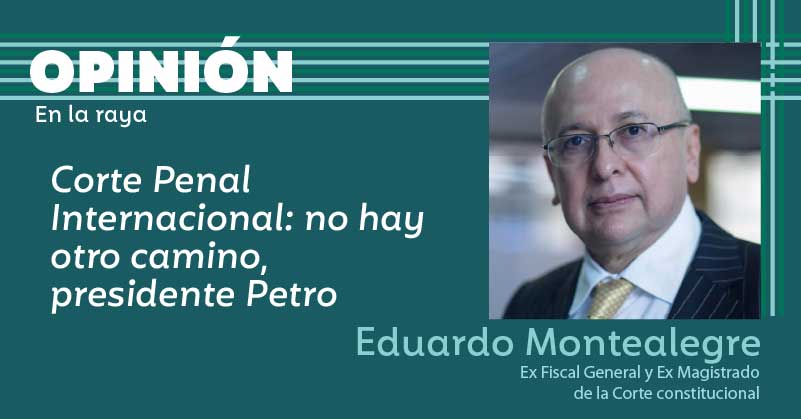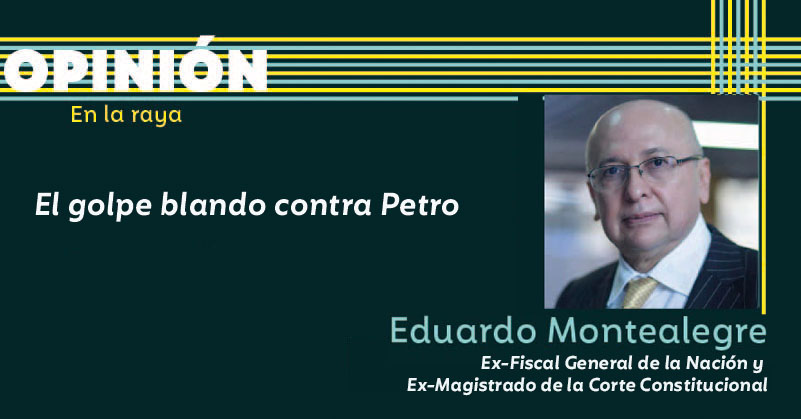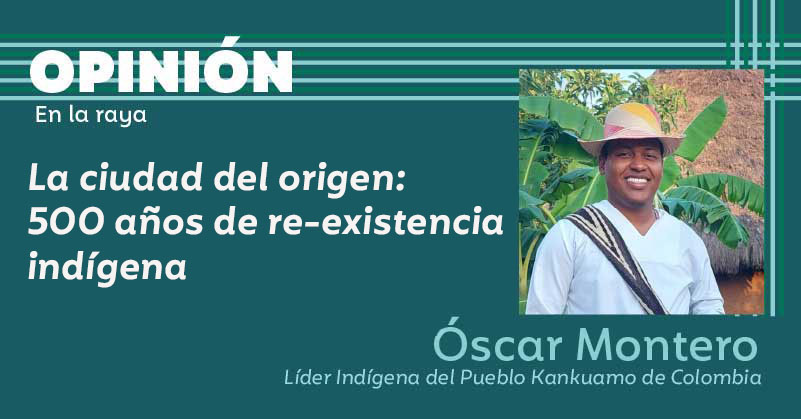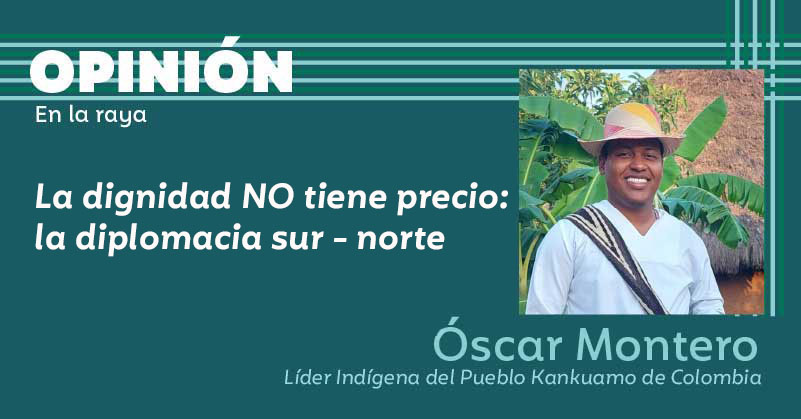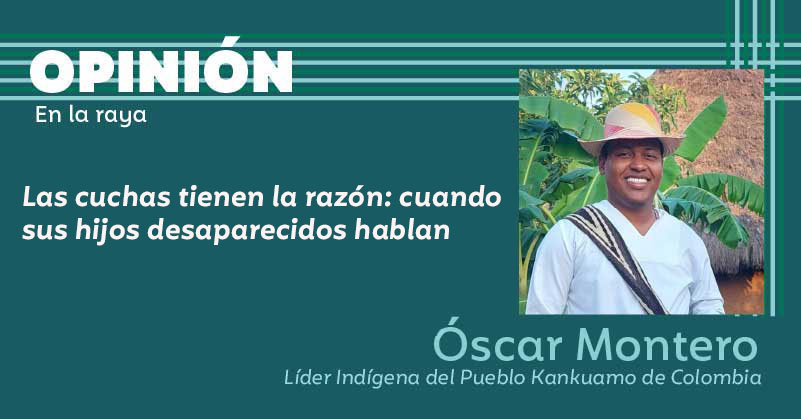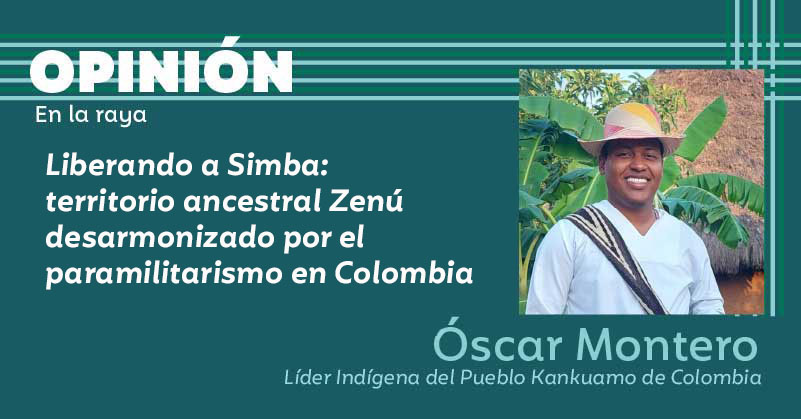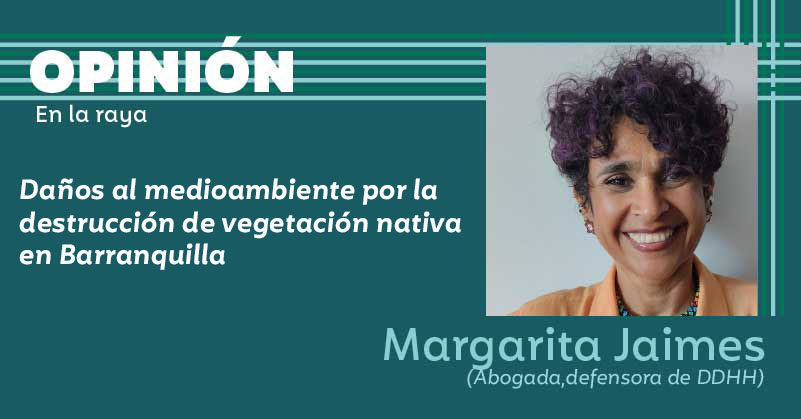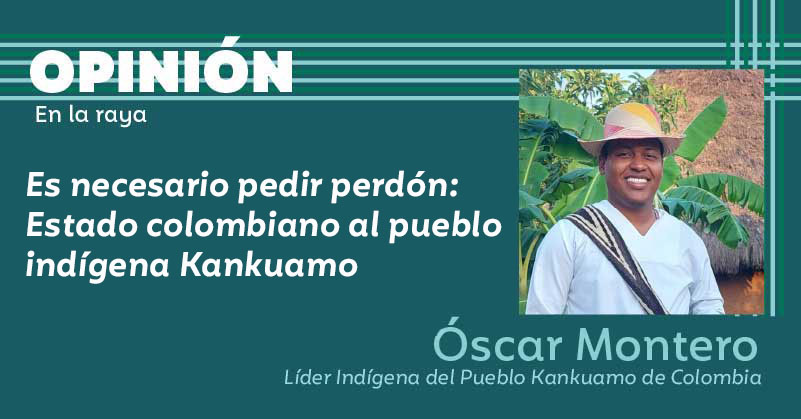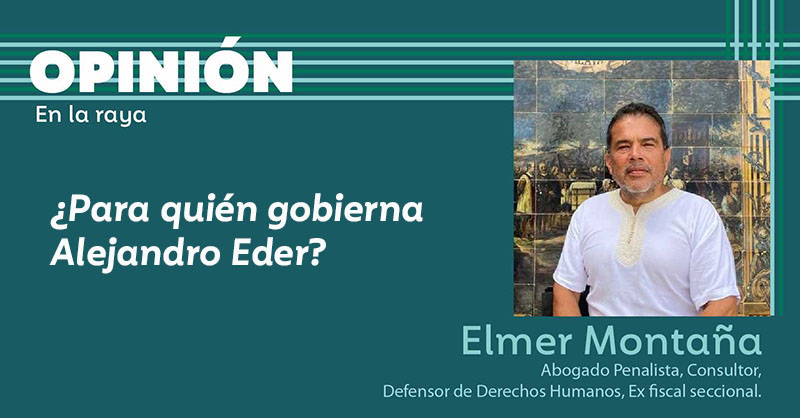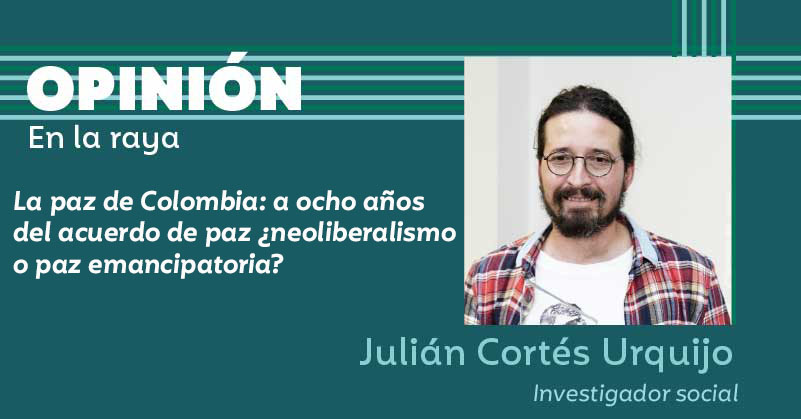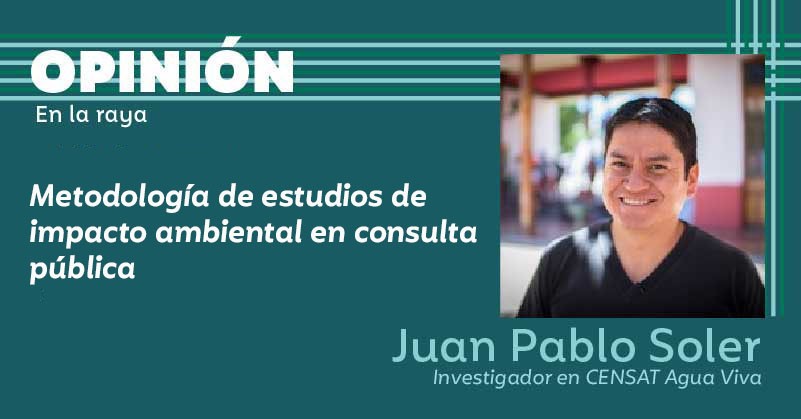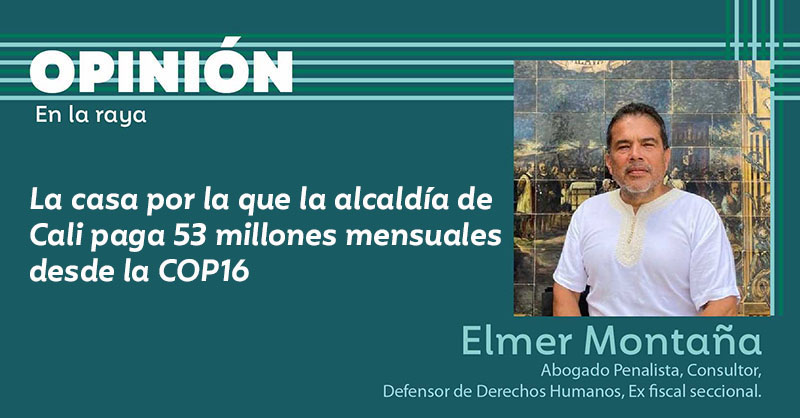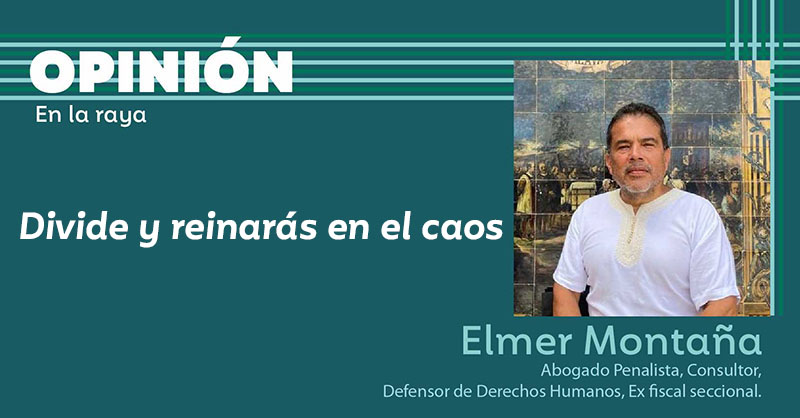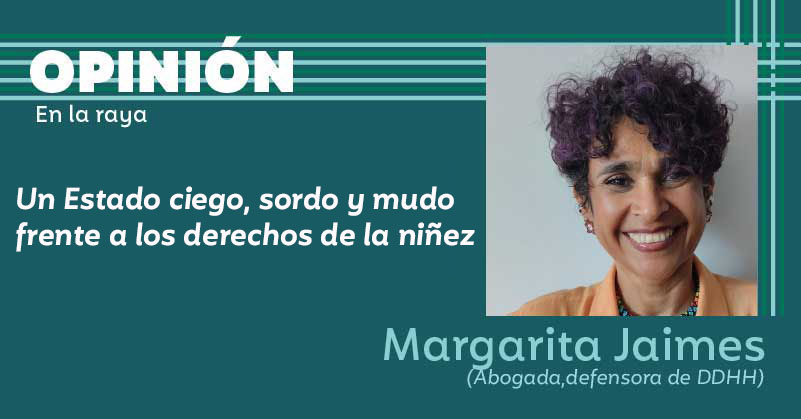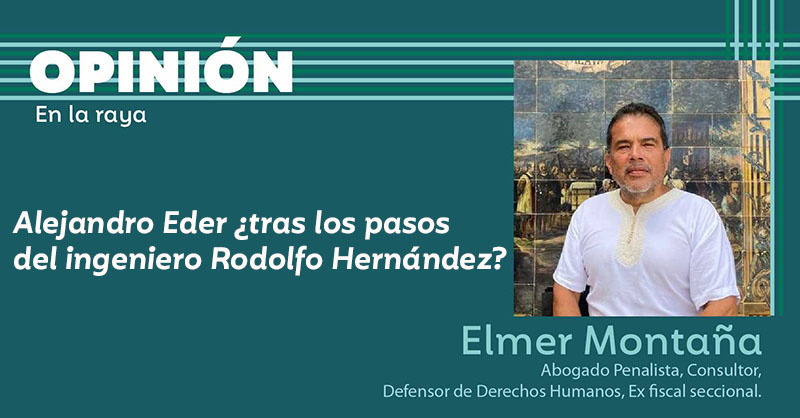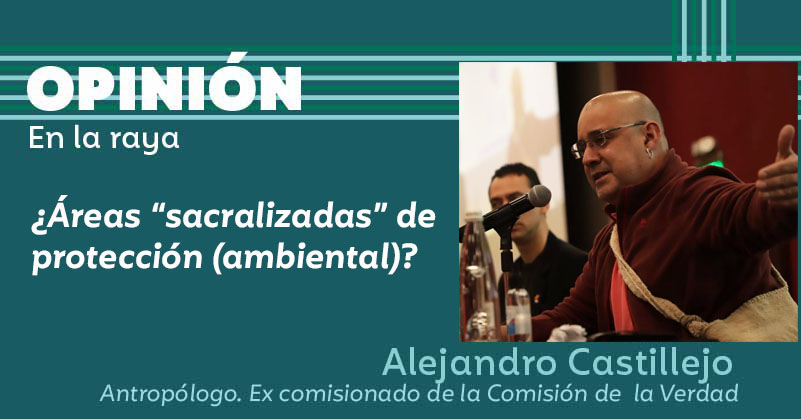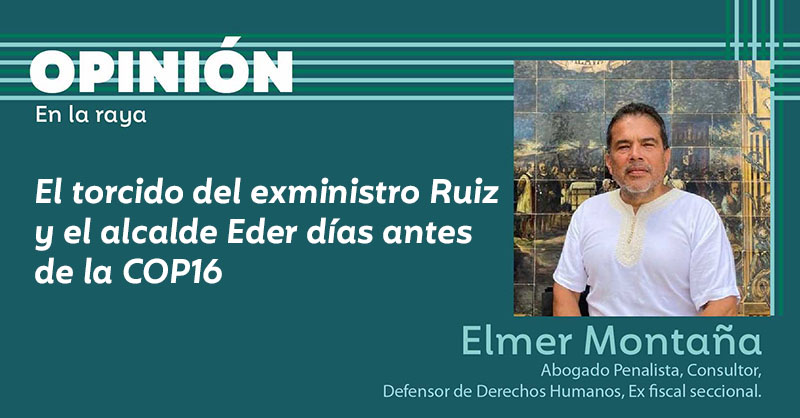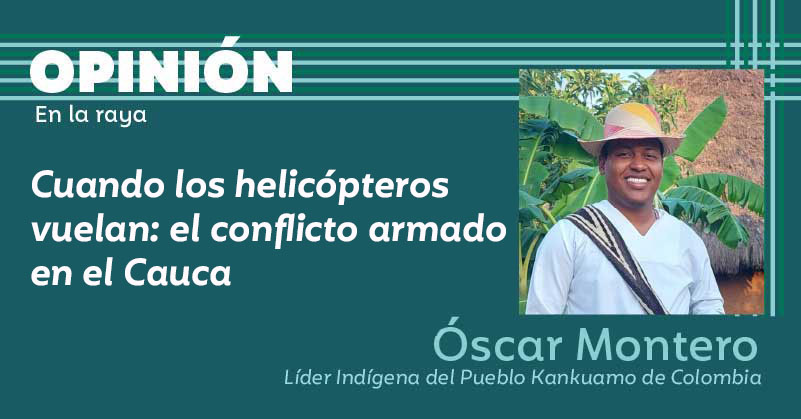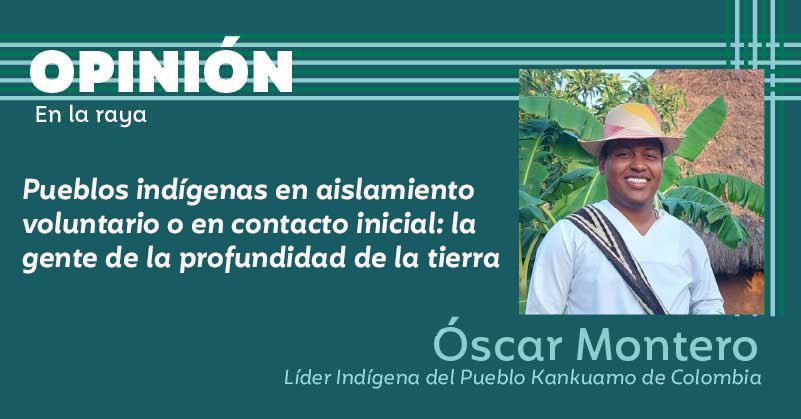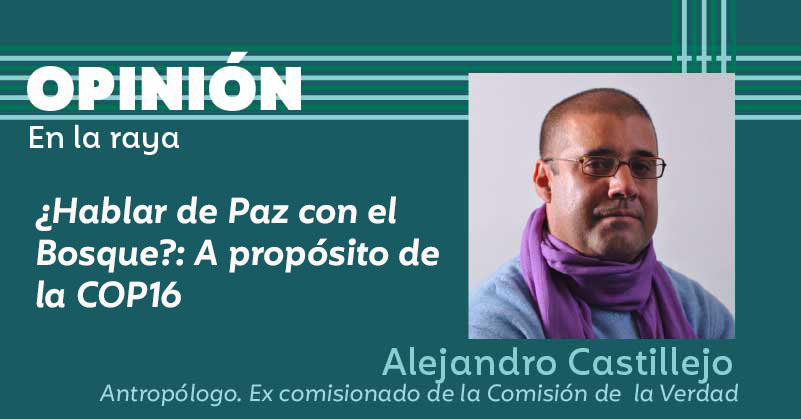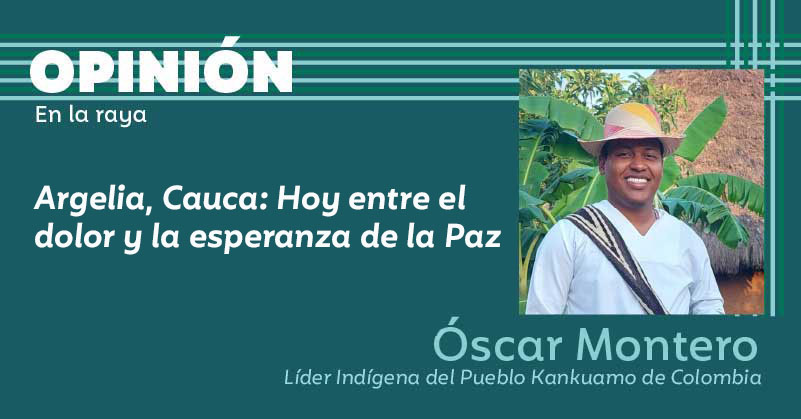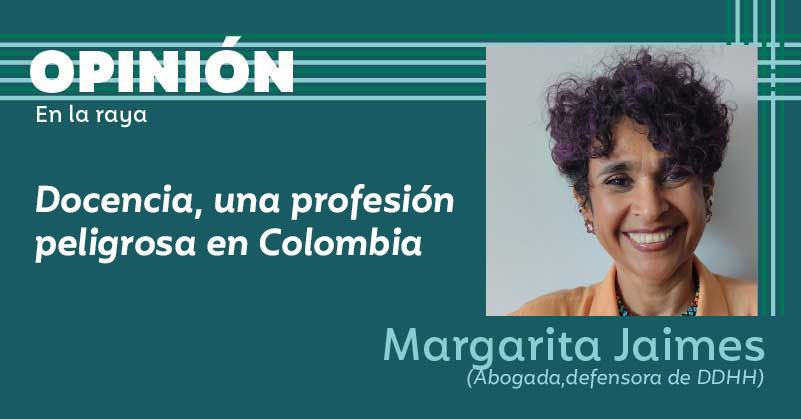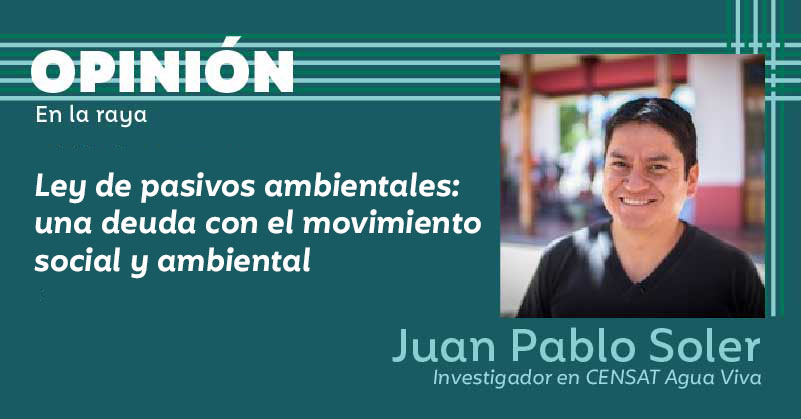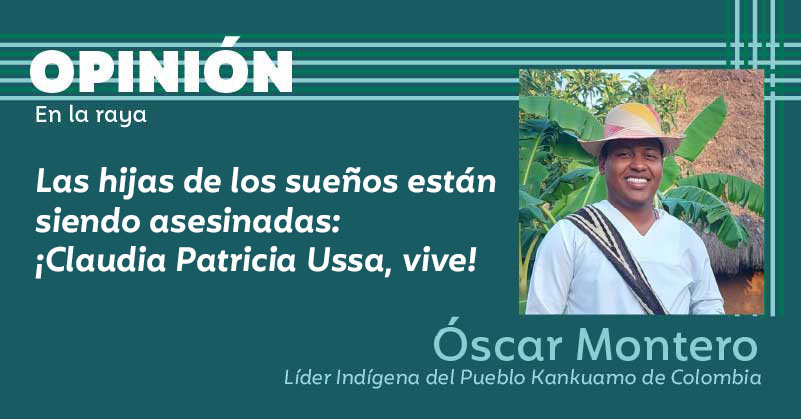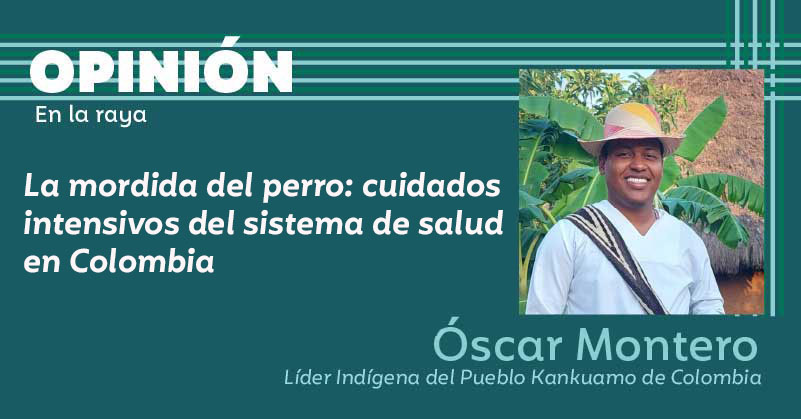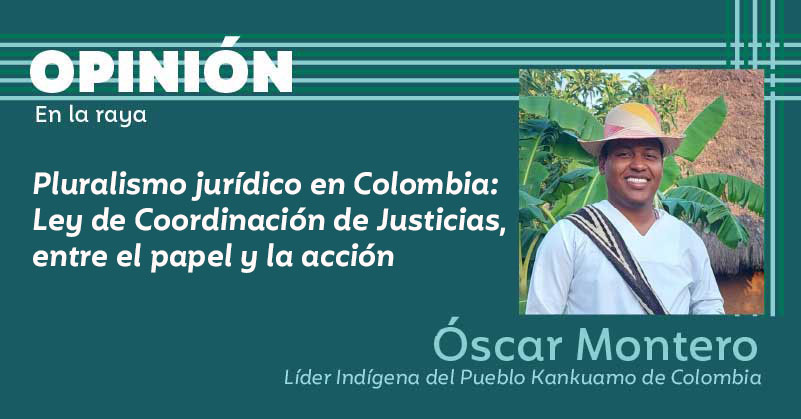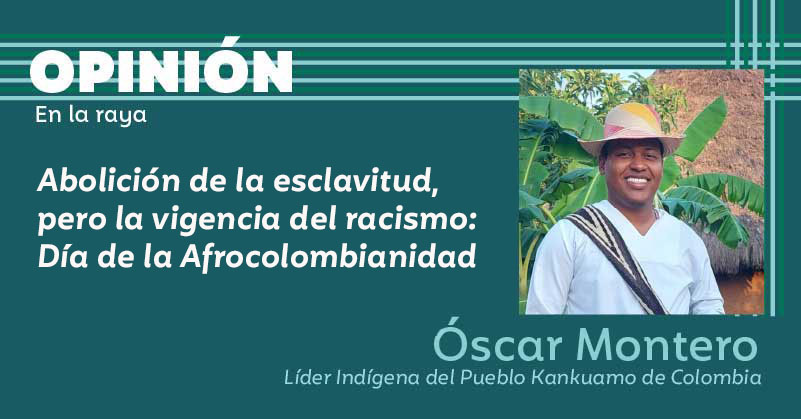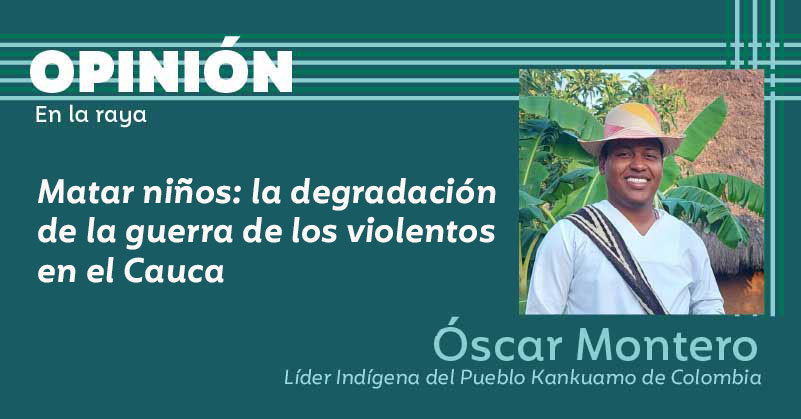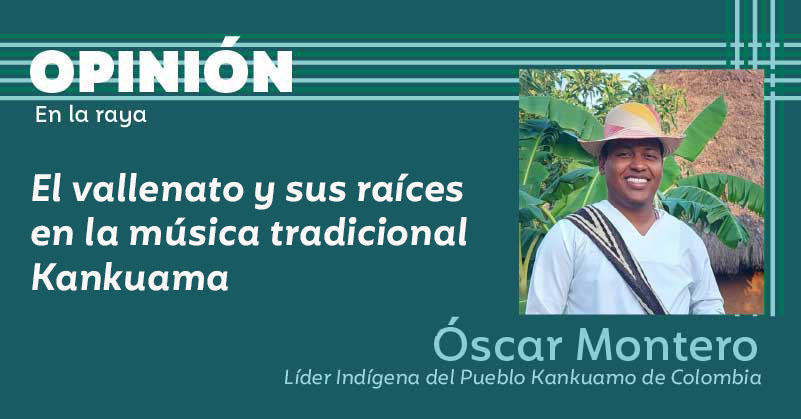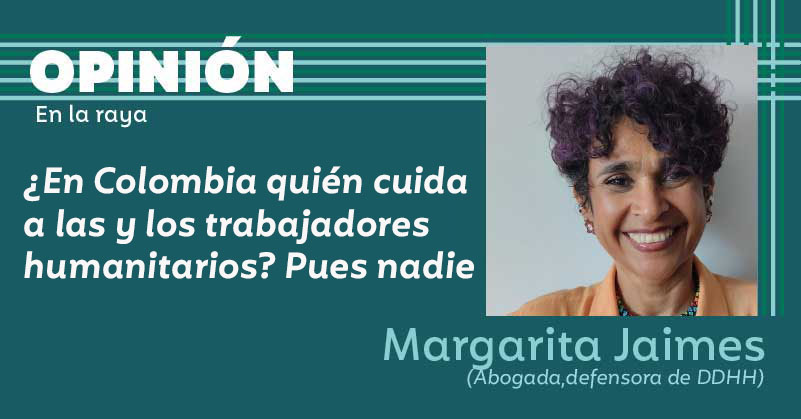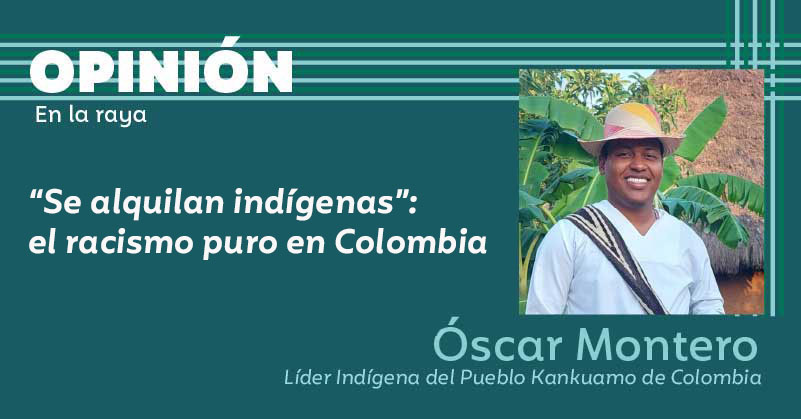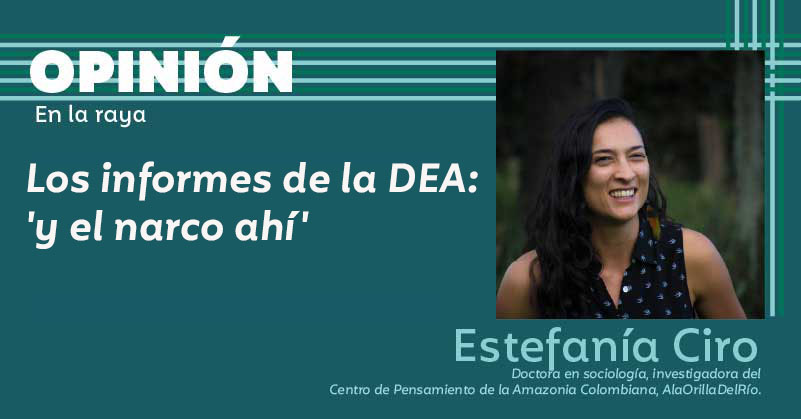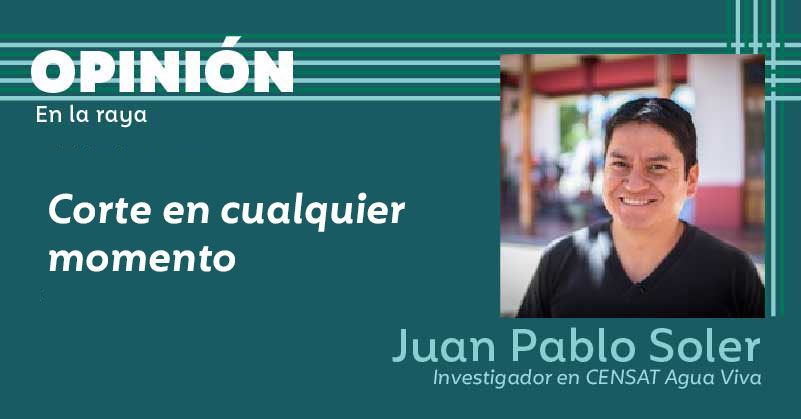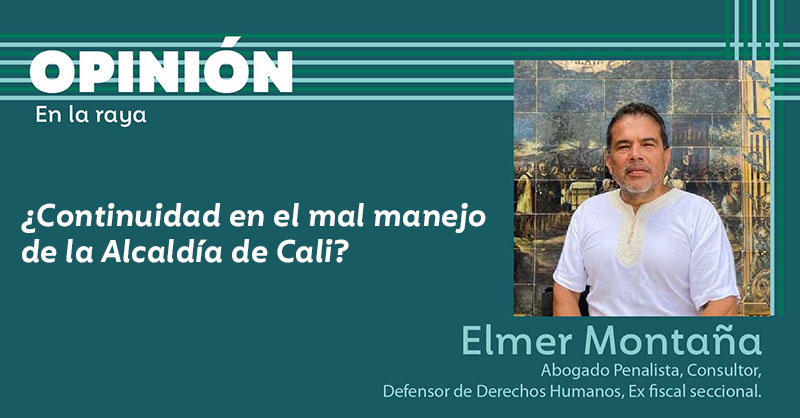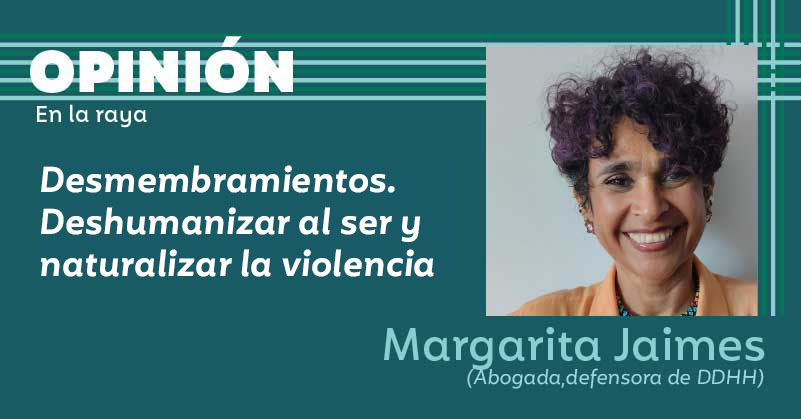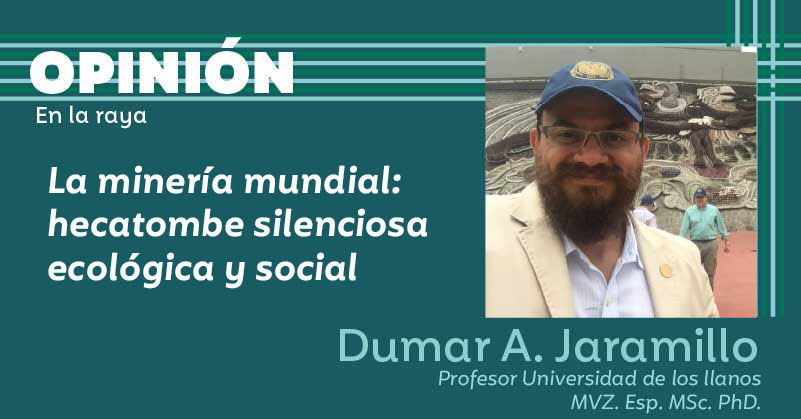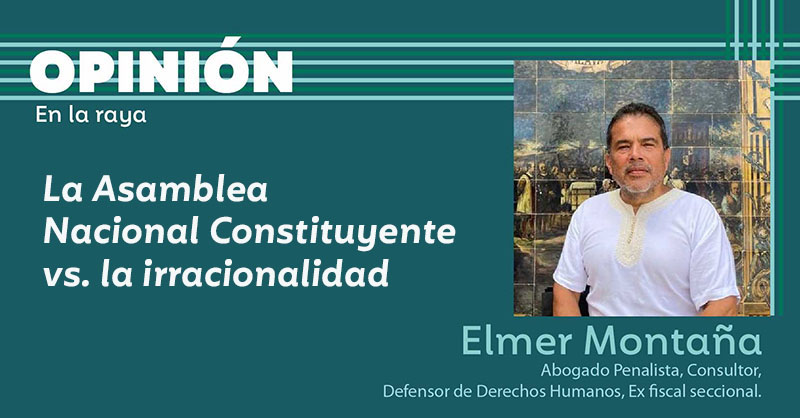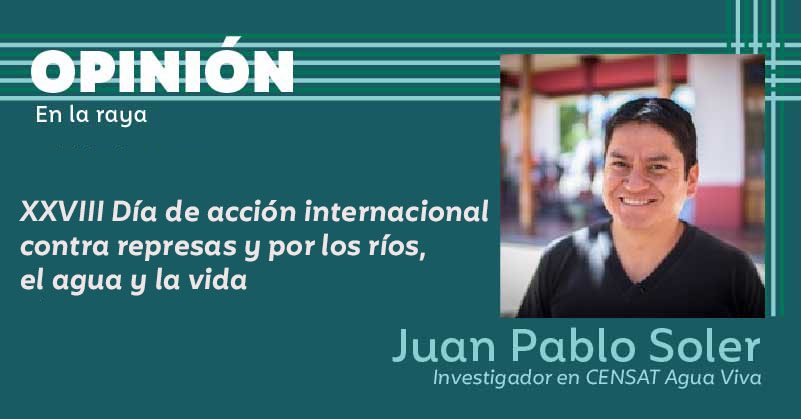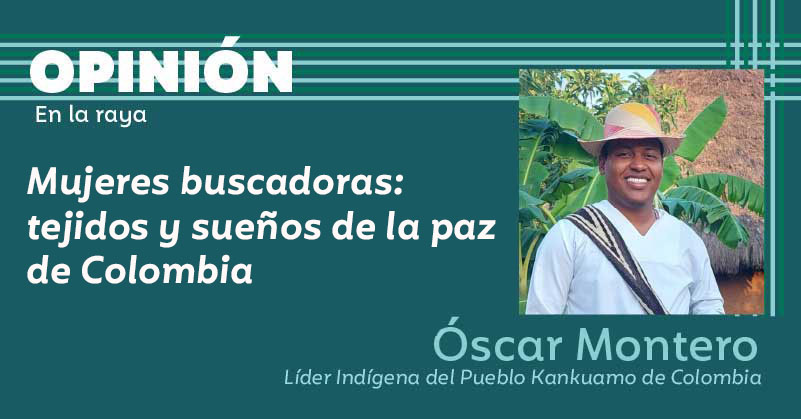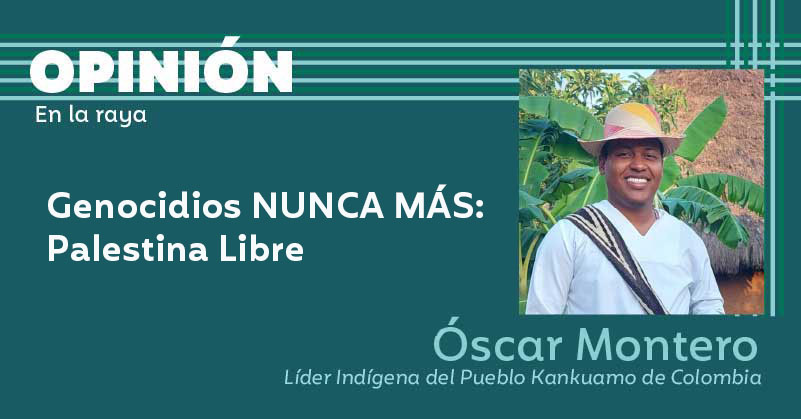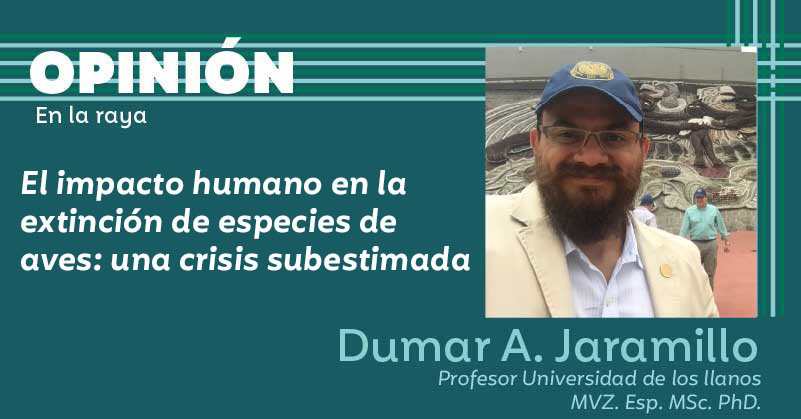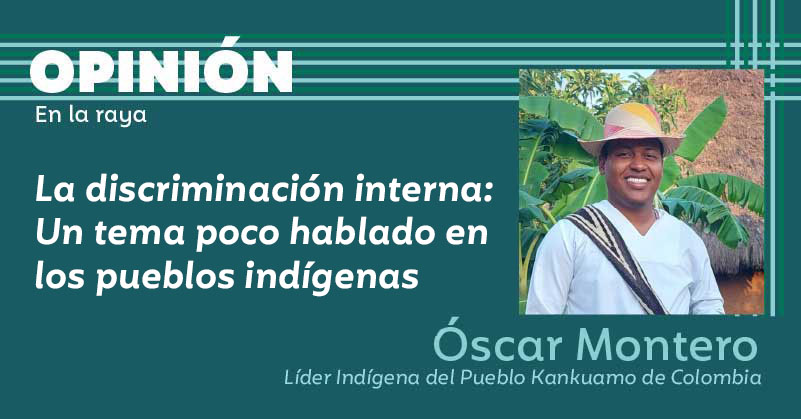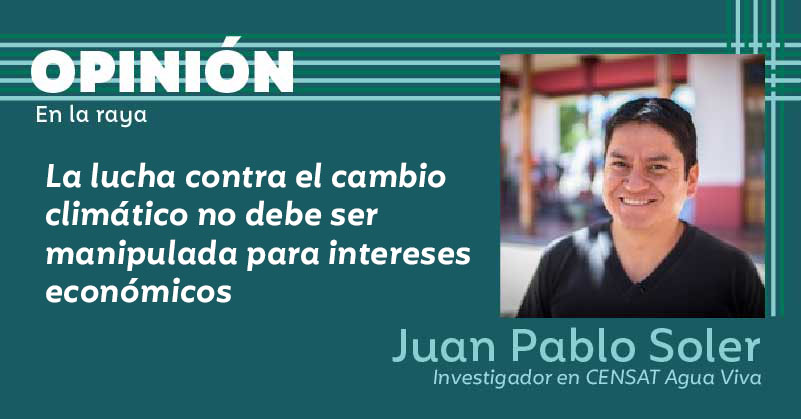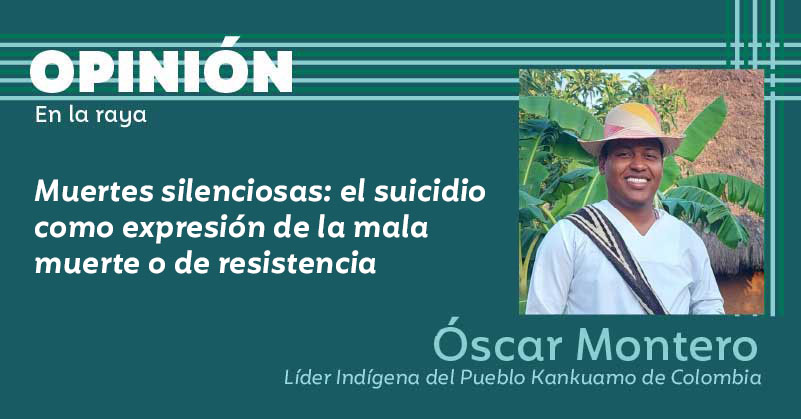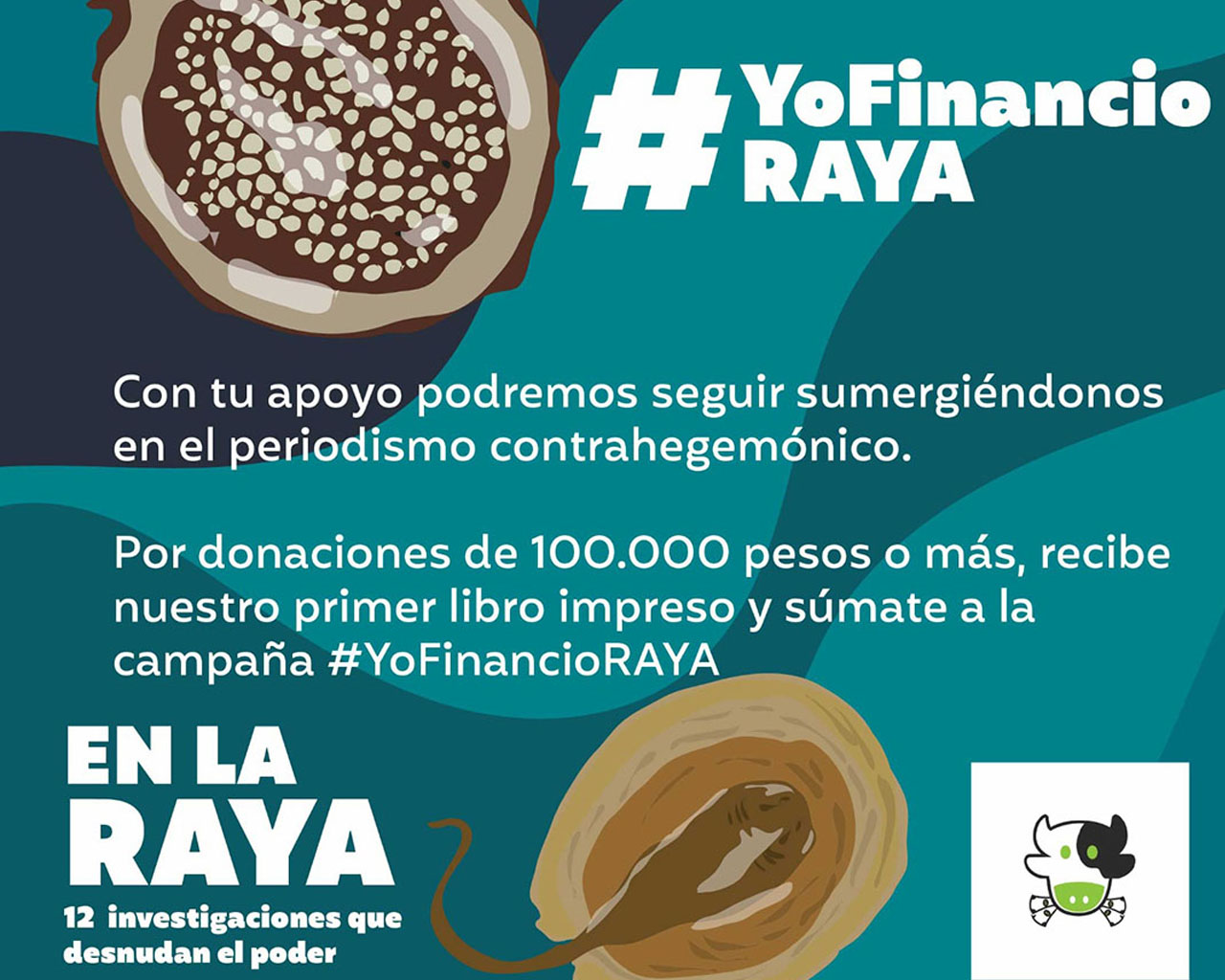Por: Eduardo Montealegre
En su fundamental e iluminadora conferencia, “La política como vocación” (Politik als Beruf), pronunciada en enero de 1919 ante la Libre Unión de los Estudiantes de Baviera, Max Weber distingue tres cualidades decisivas que debe ostentar un político: la pasión, el sentido de la responsabilidad y la mesura. Según Weber, la fuerza de una personalidad política se cifra en la posesión de estas tres cualidades, las cuales han de estar referidas a una causa. La vocación política descansa, entonces, en la pasión al servicio de una causa y en la responsabilidad hacia esa causa como norte que orienta las acciones del individuo dedicado a la política.
Los discursos del presidente Petro ante la ONU, especialmente el último, pueden describirse, ante todo, como la manifestación de la entrega apasionada a una causa. La causa a cuya entrega apasionada da cuenta el discurso del pasado 23 de septiembre ante la ONU es el derecho de la humanidad a vivir y desplegar su diversidad en igualdad de condiciones: “la vida y la humanidad como prioridad sobre la codicia”. El primer punto que quisiera plantear es que el discurso del presidente Petro es una manifestación de la entrega apasionada a una causa, en cuyo contenido e inclinación general puede rastrearse la influencia de varios pensadores y doctrinas filosóficas. Por ejemplo, la tradición de las sucesivas generaciones de la escuela de Frankfurt. Cuando el presidente denuncia el fetichismo inherente a nuestra forma de vida completamente dependiente de energías basadas en hidrocarburos, sugiere que en el capitalismo las relaciones sociales entre personas parecen manifestarse como relaciones entre cosas, esto es, mercancías y dinero. El fetichismo radica en que, cuando consumimos energías fósiles, concedemos valor a estos productos como una propiedad inherente a sí mismos y no estamos dispuestos a percatarnos de que el valor de los productos fósiles es resultado de una explotación de la Tierra que ha tenido consecuencias nefastas e irreversibles para la vida.
La defensa de causas medioambientales, como la descarbonización, o el rechazo contra el genocidio en Gaza están orientados por el valor de lo humano y por la idea de la universalidad de la dignidad humana, en la que se hallan ecos del pensamiento práctico kantiano. Fueron justamente los documentos fundacionales de las Naciones Unidas los que establecieron una conexión explícita entre los derechos humanos y la dignidad humana: el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos humanos, adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El abierto rechazo del presidente al genocidio del pueblo palestino, la denuncia a la falta de justificación del ataque de la Armada de Estados Unidos a una lancha en el Caribe, el señalamiento de las perniciosas consecuencias de la aproximación que se le ha dado a la guerra contra las drogas, la insistencia en la urgencia de medidas reales que permitan disminuir las emisiones de carbono son todos reclamos amparados en la idea de la universalidad e inviolabilidad de la dignidad humana. Esta es una noción normativa fundamental y sustantiva, como dice Habermas en “El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos”. Kant define la dignidad como un requisito moral que exige tratar a toda persona como un fin en sí mismo y no como un medio. En su ensayo, Habermas recoge las palabras de Kant: “todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite equivalente, posee dignidad”. El presidente sugiere que la dignidad y el derecho humano a vivir deben prevalecer ante el fetichismo y la codicia que convierten todo lo humano en mercancía.
El concepto de dignidad, que, como bien señala Habermas, proviene del mundo de las sociedades tradicionales organizadas jerárquicamente, era usado en el pasado para señalar el respeto debido a un grupo social que ostentaba cierto estatus. En la actualidad, la dignidad humana como valor e ideal configura, como diría Habermas, “el portal a través del cual el sustrato igualitario y universalista de la moral se traslada al ámbito del derecho”. Al igual que Habermas, el presidente defendió en su discurso que la noción moral de dignidad humana que otorga el mismo estatus a todos los seres humanos puede dar cuenta de la fuerza política explosiva de una utopía concreta. Se trata de una utopía basada en la universalidad de los derechos humanos y en la idea de un nuevo sujeto político: la humanidad unida en sus intereses reales y en su diversidad. El presidente cree en los pueblos como sujetos colectivos del quehacer histórico: “la humanidad es el nuevo sujeto político que aparece, no el Estado nación”. La necesidad de consolidar este nuevo sujeto político se basa en la inutilidad de un modelo en el que son los Estados quienes hablan en boca de muchos “gobernantes sobornados por el petróleo”. El presidente Petro defiende una humanidad unida en diálogo, “civil” y “profundamente democrática”, y propone superar la idea de Estado nación para convertirnos en esta humanidad. En este contexto, sugiere que las Naciones Unidas deberían transformarse simplemente en una humanidad unida, aunque diversa. Esta utopía de una humanidad unida supone que haya “democracia en todo el mundo”, pues requiere de un “diálogo permanente en medio de la diversidad”. Para el presidente Petro, es precisamente la diferencia “lo que nos impulsa a la posibilidad de una coordinación eficaz de la acción a escala mundial”.
Así mismo, con su énfasis en la importancia de un “diálogo permanente en medio de la diversidad” para la democracia mundial y en la necesidad de recuperar el espacio público como centro de discusión, el presidente parece seguir la orientación cosmopolita y la concepción deliberativa de la democracia basada en argumentos defendida por Habermas. El presidente señala cómo la codicia de agentes privados y el fetichismo impiden a las potencias apoyar un tránsito real (y completamente posible) a energías renovables, aunque esto traiga consigo la extinción de la humanidad, y denuncia la irracionalidad de este modo de proceder. Es irracional no adelantar la solución más clara al problema que nos pone en riesgo de extinción: “la descarbonización cambia las relaciones de producción porque aparece primero la vida y la humanidad”. Poner la vida de la especie humana por encima de la codicia de algunos individuos es lo racional, incluso en el sentido económico de la palabra, porque defiende el que debería ser el mayor interés. El presidente Petro señala que hay “una contradicción antagónica entre la codicia y la vida misma en la Tierra”, puesto que la ciencia sugiere que quedan diez años antes de que la situación ambiental sea irreversible. Mientras tanto, “el más poderoso del mundo no cree en la ciencia”. Con esto, Petro se refiere, por supuesto, a ciertas tendencias antiintelectualistas en el discurso de Trump, y caracteriza esta actitud como “irracionalismo”. Al respecto, advierte que el irracionalismo fue una postura y actitud predominante en Alemania, “el país de los grandes filósofos”, que sirvió de antesala al ascenso de Hitler al poder en 1933.
En estos comentarios resuena la tesis de Lukács, el filósofo húngaro, según la cual hay una trayectoria histórica real que recorre el pensamiento alemán desde Schelling a Hitler y que puede ser caracterizada a grandes rasgos con el apelativo de “irracionalismo”. En su libro, El asalto a la razón, Lukács identifica los distintos “momentos ideológicos” dentro de un proceso histórico que culmina con el Holocausto, es decir, “los pasos en el campo de pensamiento que han preparado el terreno a la ideología nacionalsocialista”. La idea de Lukács es que el pensamiento mismo no es algo independiente, neutral o imparcial, que flota por encima del desarrollo social, sino que refleja siempre el carácter racional o irracional concreto de una situación social, de unas tendencias sociales y políticas, a las cuales les da claridad conceptual y, en esa medida, las impulsa o entorpece. Según Lukács, algunos de los motivos de los discursos típicamente irracionalistas son “el desprecio del entendimiento y la razón, la glorificación lisa y llana de la intuición, la teoría aristocrática del conocimiento, la repulsa del progreso social, la mitomanía”. Algo importante que deja en claro el análisis de Lukács (y que reverbera en el discurso del presidente) es que el irracionalismo, en sus diferentes etapas históricas, ha sido la respuesta reaccionaria por excelencia en el plano del discurso a los problemas que trae consigo la desigualdad: se trata, en lo esencial, de reacciones en contra de la transformación social.
Estos parecen ser algunos de los referentes teóricos que permiten al presidente articular su causa en su discurso. Pero hay en sus pronunciamientos un elemento articulador clave, que no es propiamente teórico. La causa a cuyo servicio el político busca y utiliza el poder constituye una cuestión de fe. Como sugiere Weber, nunca debe dejar de existir la fe en algo, pues si ésta falta, cualquier proyecto político, incluso el más sólido en apariencia, afrontará la maldición de la futilidad. Es bien sabido que quienquiera que se plantee la revolución y las transformaciones sociales como meta requiere una buena dosis de fe. Gustavo Petro, como buen revolucionario, aún cree en el poder de la utopía, y en eso no está solo, pues lo acompañan los pueblos del mundo que se oponen al genocidio en Gaza y que defienden causas ambientales. Ante esto, reitero aquí mi respaldo.
Es cierto que el servicio a una causa es imprescindible si se pretende que las acciones tengan una consistencia interna. Sin embargo, también es una “tremenda verdad” y un “hecho básico de la historia” que, como diría Weber, “generalmente el resultado final de toda acción política tiene una relación paradójica con su sentido inicial”. De modo que, además de las influencias filosóficas y los valores que definen la causa, en la política resulta crucial tener en cuenta la responsabilidad y las consecuencias de los actos. Está claro que un dirigente político debe asumir personalmente la responsabilidad de todo lo que hace. No debe ni puede rechazar esta responsabilidad o arrojarla sobre otros. Al estar vinculado con una gran responsabilidad social, el actuar político lleva consigo un ethos particular. En su famosa conferencia, además de una cartografía de las virtudes políticas, Weber propone una iluminadora distinción en el plano de la ética. Según el sociólogo alemán, cualquier acción orientada éticamente puede ajustarse a dos máximas distintas: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
La idea general es que un modo de actuar conforme a la máxima de una ética de la convicción pone énfasis en la creencia en ciertos valores, mientras que un modo de obrar según una máxima de la ética de la responsabilidad se basa, sobre todo, en las previsibles consecuencias de los actos. Se podría decir que las acciones con arreglo a la ética de la convicción atienden, sobre todo, al deber ser, a ideas, valores y creencias permanentes, mientras que quien actúa apegado a una ética de la responsabilidad toma en consideración todas las fallas del mundo y la falibilidad del humano promedio. Quien se rige por una ética de la convicción siente la responsabilidad también, pero se trata de la responsabilidad de no fallar a la hora de rechazar las injusticias del orden social: “prender la mecha (de la convicción) una vez tras otra es el fin por el cual se actúa”. Para quien actúa de acuerdo con la ética de la convicción resulta intolerable la irracionalidad ética del mundo. Por esta razón, Weber describe esta orientación ética como un “racionalismo cósmico-ético”.
Como lo explica Vargas Llosa en su artículo “La moral de los cínicos”, la persona que actúa por convicción dice lo que piensa y hace lo que cree sin detenerse a medir las consecuencias, porque brinda prioridad a la autenticidad y la verdad por encima de las coyunturas y circunstancias; mientras que la persona que actúa por responsabilidad, en palabras de Vargas Llosa, “sintoniza sus convicciones y principios a una conducta que tiene presente las reverberaciones y efectos de lo que dice y hace, de manera que sus actos no provoquen catástrofes o resultados contrarios a un designio de largo alcance”.
Es importante aclarar que no se sugiere que alguna de las dos orientaciones sea superior a la otra. La distinción weberiana plantea dos casos ideales con el fin de destacar sus particularidades. Estas orientaciones pueden complementarse y confundirse en una misma persona o en un mismo acto. Sin embargo, como aclara Vargas Llosa, “lo frecuente es que aparezcan contrastadas y encarnadas en sujetos diferentes, cuyos paradigmas son el intelectual y el político”. Entre los ejemplos de los que se vale Vargas Llosa para ilustrar los casos extremos de estas orientaciones éticas está el de fray Bartolomé, quien sería un “típico moralista de convicción”, para quien la verdad habría sido más importante que el Imperio español. Otro ejemplo es el contraste entre las opiniones de Sartre en el contexto de la guerra anticolonial de Argelia y la manera de proceder del general De Gaulle. Según Vargas Llosa, “debajo de las formas de actuar de cada uno, hay una integridad recóndita que contribuye a dar consistencia a lo que hicieron”. Pues es claro que la división entre una ética orientada por la convicción y una orientada por la responsabilidad de todas formas presupone en ambas la integridad. Así, para Vargas Llosa, “las mentiras de De Gaulle a los activistas de la Algérie Française... cobran una cierta grandeza, en perspectiva, juzgadas y cotejadas dentro del conjunto de su gestión gubernamental”.
De acuerdo con Vargas Llosa, la distancia entre el ciudadano común y la clase política es consecuencia, sobre todo, de la pérdida de confianza: normalmente los electores votan (cuando lo hacen) por personas en quienes no creen. Aunque el artículo de Vargas Llosa fue escrito hace más de treinta años, sigue siendo vigente su diagnóstico según el cual se ha establecido una suerte de consenso “que hace de la actividad política, en las sociedades democráticas, una mera representación, donde las cosas que se dicen, o se hacen, carecen del respaldo de las convicciones, obedecen a motivos y designios opuestos a los confesados explícitamente por quienes gobiernan, y donde las peores picardías y barrabasadas se pueden justificar en nombre de la eficacia y del pragmatismo”. Para Vargas Llosa, esta cesura entre el mundo de la política y el mundo de la vida cotidiana empobrece la democracia, ha desencantado a los ciudadanos y los ha vuelto vulnerables a discursos xenófobos y racistas o al populismo antipartidista. Como primer paso para el renacimiento del sistema democrático, Vargas Llosa propone “abolir aquella moral de la responsabilidad que, en la práctica -donde importa-, sólo sirve para proveer de coartadas a los cínicos, y exigir de quienes hemos elegido para que nos gobiernen, no las medias verdades responsables, sino las verdades secas y completas, por peligrosas que sean”. La idea que defiende Vargas Llosa es que, pese a los peligros que implica para un político ser abierto y veraz, los beneficios que trae esta actitud en el largo plazo para la subsistencia de la democracia son mayores.
La distinción weberiana no pretende sugerir que la ética de la convicción implique una falta de responsabilidad ni que la ética de la responsabilidad suponga falta de convicción. Estas formas de ética no se excluyen, ya que conducirse según las convicciones no equivale necesariamente a una falta de responsabilidad y, por su parte, actuar con responsabilidad no significa abandonar los principios. Se trata, más bien, de que una orientación debe prevalecer sobre la otra en función del lugar que la persona ocupa en la esfera pública y el tipo de consecuencias que puedan acarrear sus actos. Además, no es del todo cierto que para Weber la ética connatural al político sea exclusivamente la de la responsabilidad. Weber reconoce que la política no se hace solamente con la cabeza. También reconoce que no siempre es posible sentenciar cuándo se debe proceder de acuerdo con la ética de la convicción y cuándo conforme con la ética de la responsabilidad. De hecho, para Weber, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad no son términos opuestos entre sí, sino “elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que pueda tener ‘vocación política’”.
Así, lo segundo que puede decirse acerca del discurso del presidente Petro ante la ONU es que, en cuanto que acto y gesto político, está orientado principalmente por una máxima de la ética de la convicción. El discurso ha sido recibido por varios sectores de la población como un esfuerzo por decir la verdad (o manifestar la convicción propia), sin consideración de las consecuencias. Este aspecto ha sido bastante celebrado y, en todo caso, resulta muy coherente si se tiene en cuenta que los revolucionarios a menudo se conciben a sí mismos como políticos de convicción.
Hasta el momento, me concentré en las dos primeras cualidades que distinguen el carácter de la persona con vocación política, en parte porque Weber no concede un tratamiento muy detallado a la tercera cualidad (la mesura). Esta es descrita escuetamente como “la capacidad para guardar la distancia con los hombres y con las cosas”. Este modo particular de entender la mesura puede ser recogido como una herramienta valiosa del ethos de la responsabilidad y no tanto del de la convicción. Otra opción sería entender las virtudes cardinales del carácter político planteadas por Weber como un gradiente en el que la pasión estaría a un extremo (que podemos asociar con la ética de la convicción) y la responsabilidad al otro. En esta lectura, la mesura sería un modo de dirigir la pasión al servicio de una causa hacia comportamientos orientados por la responsabilidad. Weber mismo reconocía que esta virtud no es fácil de armonizar con la pasión y que, de hecho, supone una gran dificultad reconciliar en la misma alma dedicada a la vida política la “pasión ardiente” y la “mesurada frialdad”.
No obstante, además de la pasión al servicio de una causa y de la ética asumida más en el sentido de la convicción que de la responsabilidad, en el discurso del presidente Petro se puede destacar un tercer aspecto relacionado con la insistencia en el pluralismo, la diversidad, las voces y opiniones alternativas que resultan tan incómodas para los discursos hegemónicos. Este tercer elemento importante lo quisiera denominar con la etiqueta provisional de “virtudes vulpinas”.
En un ensayo famoso sobre Lev Tolstói, publicado como libro en 1953, el filósofo británico Isaiah Berlin planteó una distinción entre personalidades artísticas e intelectuales que ha cobrado mucha importancia desde entonces. La distinción entre erizos y zorros fue propuesta por Berlin como la aplicación relativamente escolástica de una antigua verdad a la comprensión psicológica de escritores, pensadores y del ser humano en general. La distinción parte de un verso de los fragmentos del poeta griego Arquíloco que dice “el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa”. Aunque los estudiosos hayan discutido mucho acerca de la correcta interpretación que debe atribuirse a esta misteriosa línea, Berlin sugiere que, si se toman en sentido figurado, pueden entenderse estas palabras como la marca de una diferencia profunda que divide a los artistas, los pensadores y los seres humanos en general.
Según Berlin, existiría una gran diferencia entre aquellos que asocian todo a una visión general central o un sistema más o menos coherente y articulado, en términos del cual entienden, sienten, piensan. Estos serían los erizos: las personas que se sirven de un único principio organizador universal para dotar de significado lo que son y lo que dicen. Los zorros, por su parte, serían aquellos que persiguen fines diversos, a menudo no relacionados entre sí y hasta contradictorios. Estos fines pueden estar conectados de facto, pero no están relacionados a partir de un solo principio moral o estético. Según Berlin, las vidas, actos e ideas de los zorros son centrífugas, mientras que las de los erizos son centrípetas. El pensamiento de los zorros es disperso y difuso, se mueve en varios niveles, pues los zorros logran captar una gran variedad de experiencias y objetos por lo que ellos son en sí mismos, sin tratar de encajarlos en un marco inmutable. El talento, las capacidades y el pensamiento del erizo son unitarios, mientras que los del zorro son heterogéneos.
Se podría decir que, en el fondo, se trata de un modo poético de caracterizar la clásica distinción entre las actitudes monistas, que corresponderían a los erizos, y las pluralistas, que corresponderían a los zorros. Berlin advierte que, al tratarse de una calificación simplista, si se analiza a profundidad y se toma al pie de la letra, la dicotomía se vuelve artificial, escolástica y, en última instancia, absurda. Sin embargo, esto no quiere decir que deba ser rechazada como un ejercicio superficial de comprensión, pues ofrece un punto de vista a partir del cual comparar y arroja luz sobre algo. En efecto, esta taxonomía ha sido trasladada a muchos ámbitos, entre otros, la economía y la mercadotecnia. En este sentido, su binaria elegancia ha resultado muy redituable y prolífica. Las virtudes vulpinas han llegado a asociarse en diversos medios con aproximaciones pluralistas. En estos contextos muchas veces se ha dado a la dicotomía cierta carga valorativa, pero, en principio, y así pretendo usarla aquí, su función es descriptiva. El último aspecto concerniente al discurso del presidente sobre el cual quiero llamar la atención es, precisamente, que es testimonio de un zorro, no sólo por su insistencia en el pluralismo, sino también por la amplitud y diversidad de sus visiones, proyectos y causas.
Este no es un escrito sobre clasificaciones, categorías y dicotomías, ni de la ética ni del alma humana. Es un escrito acerca de la complementariedad entre convicción y responsabilidad en la acción política. Es un escrito acerca de la urgencia de dicha complementariedad. Es un escrito acerca de cómo la verdadera vocación política requiere una buena dosis de convicción y fe, porque, como sugirió Weber un invierno hace más de cien años, “es del todo cierto, y así lo demuestra la Historia, que en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible”.