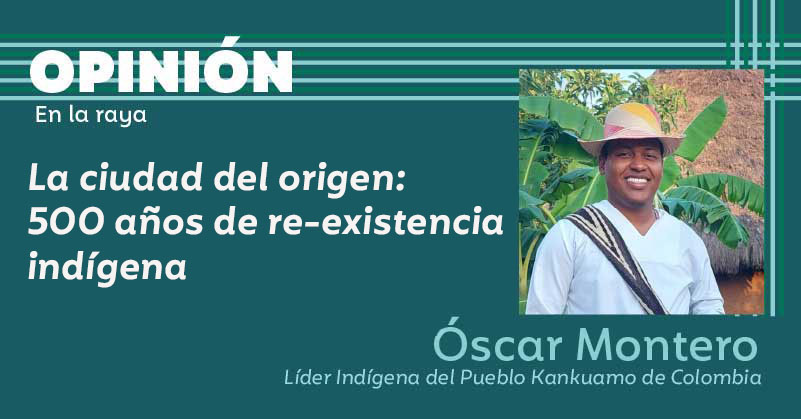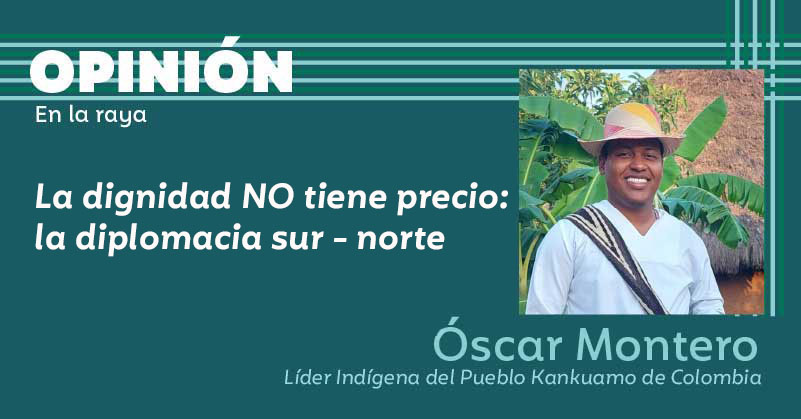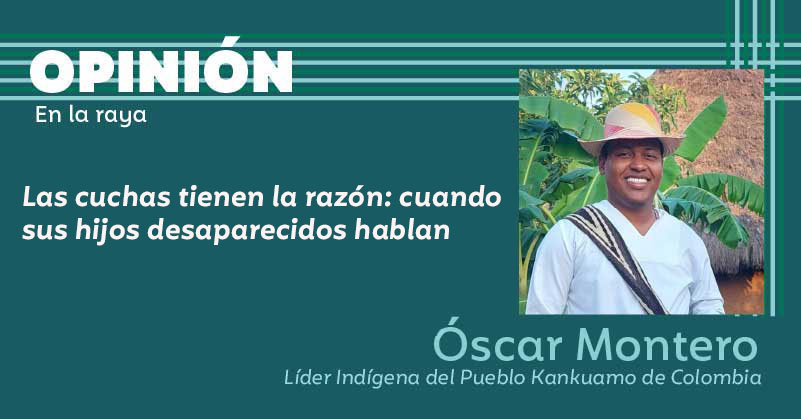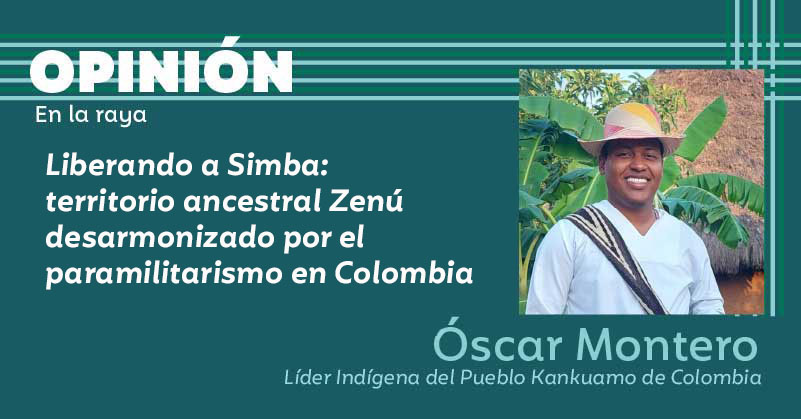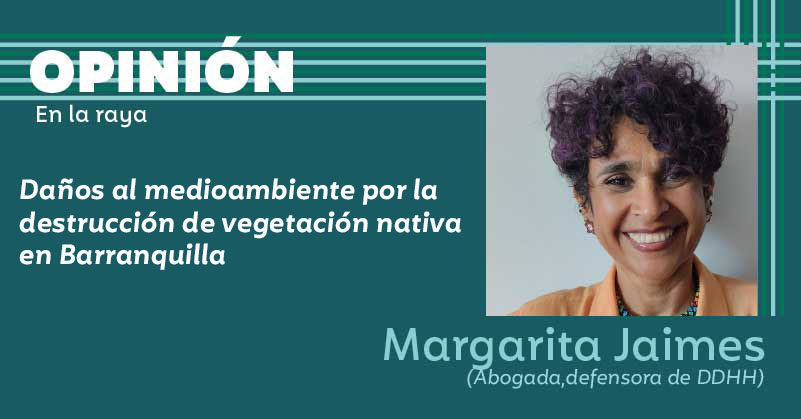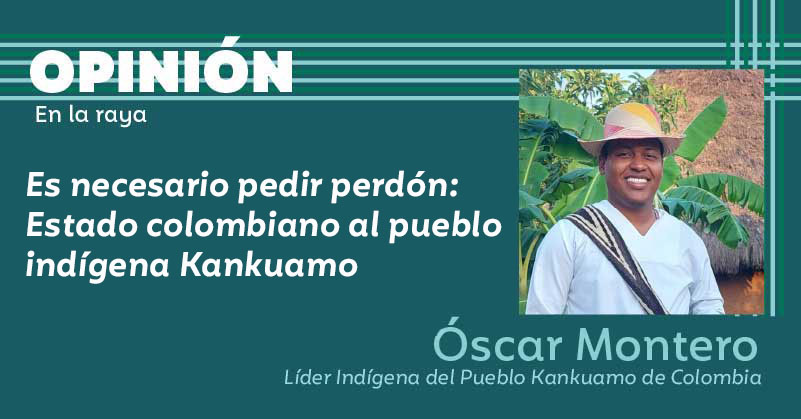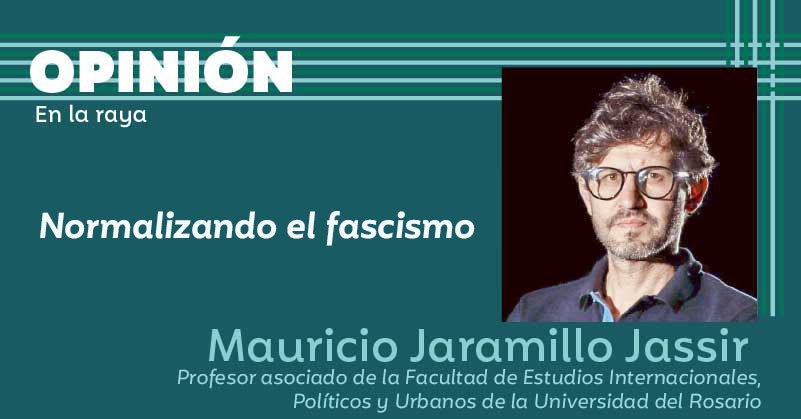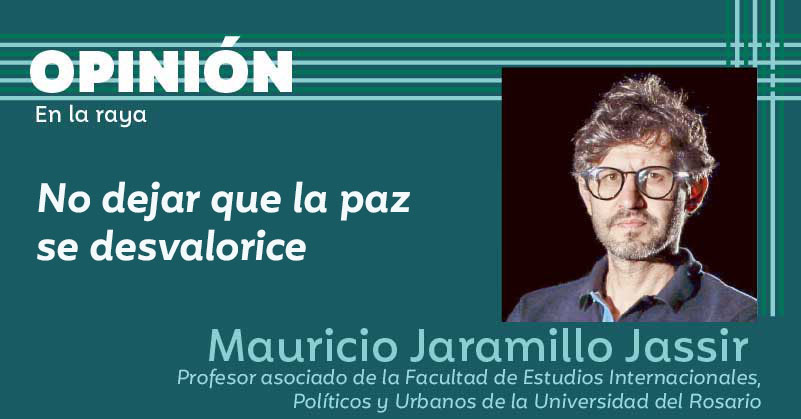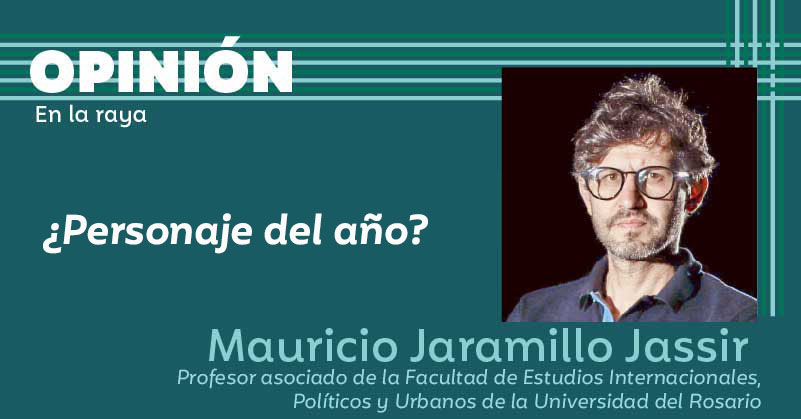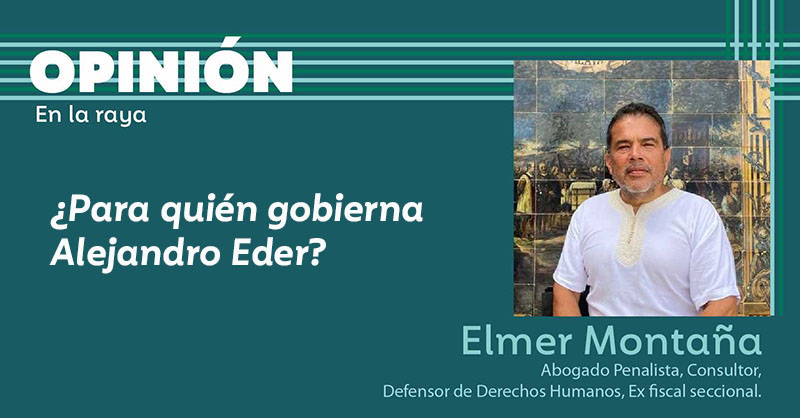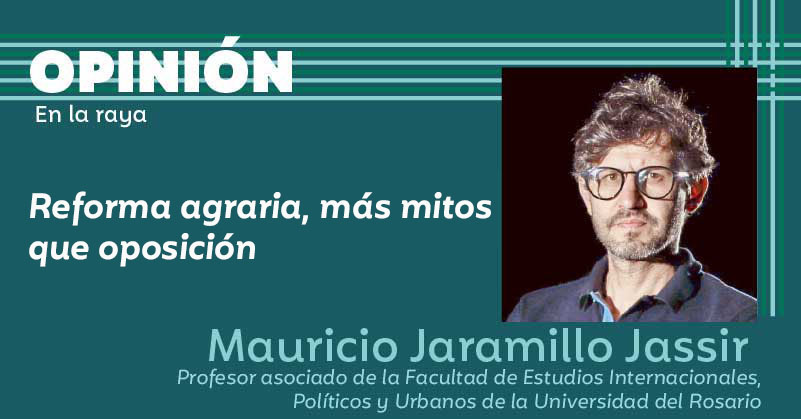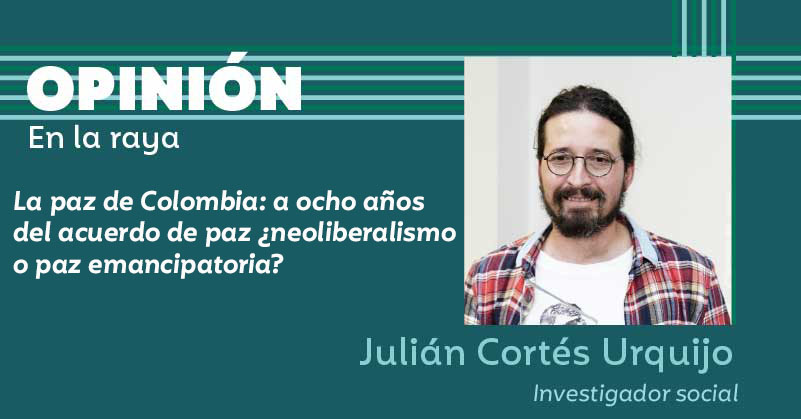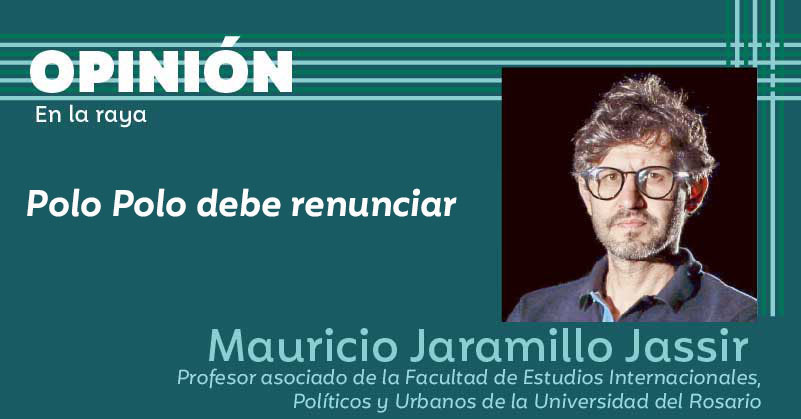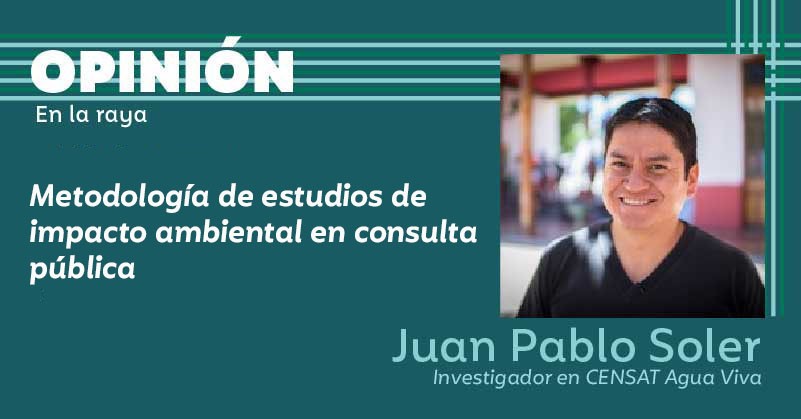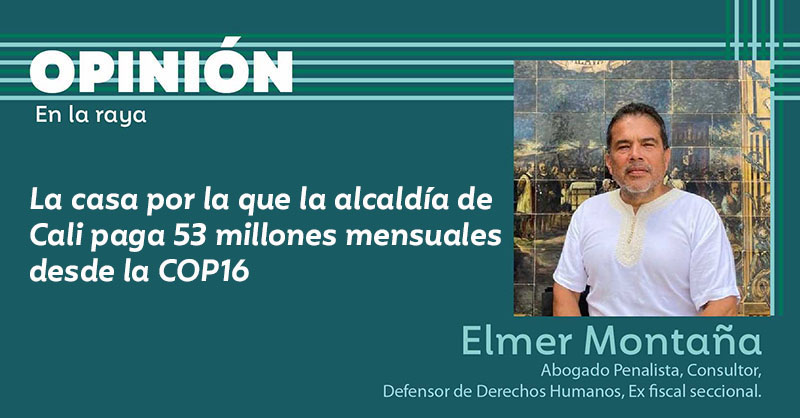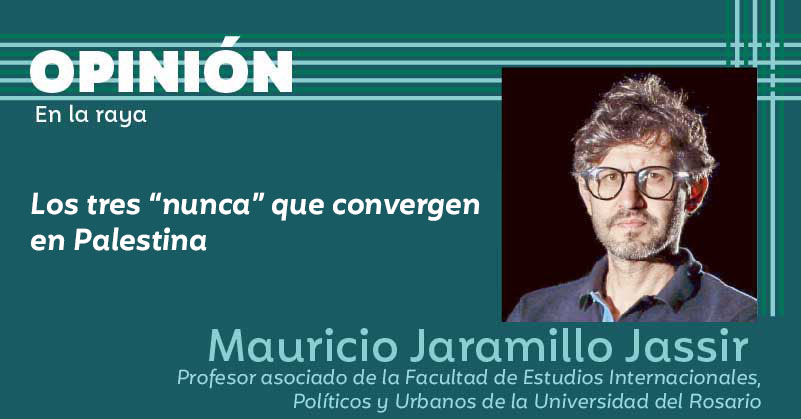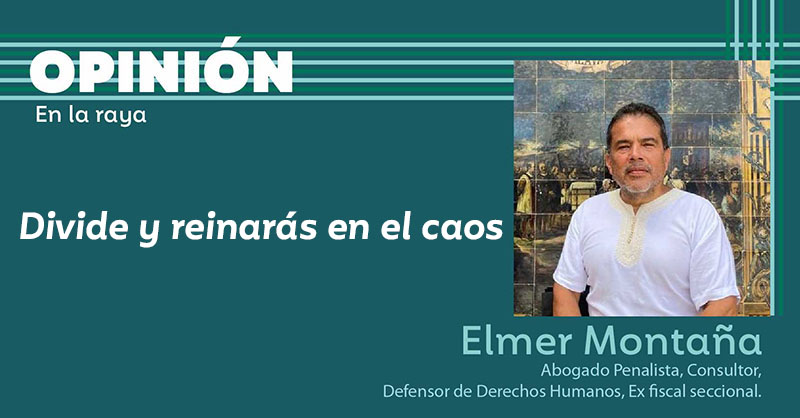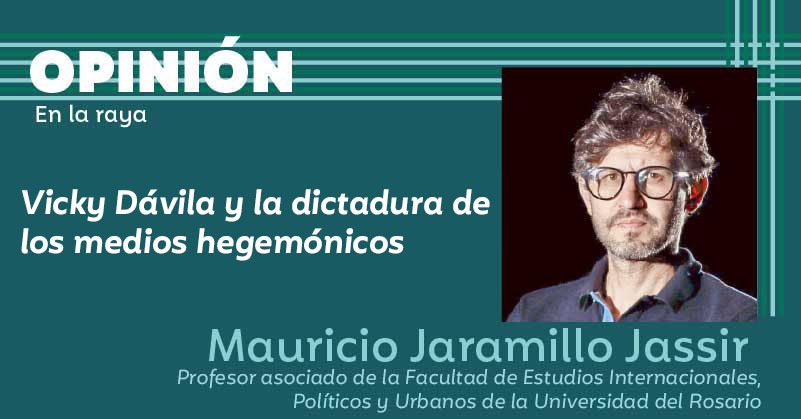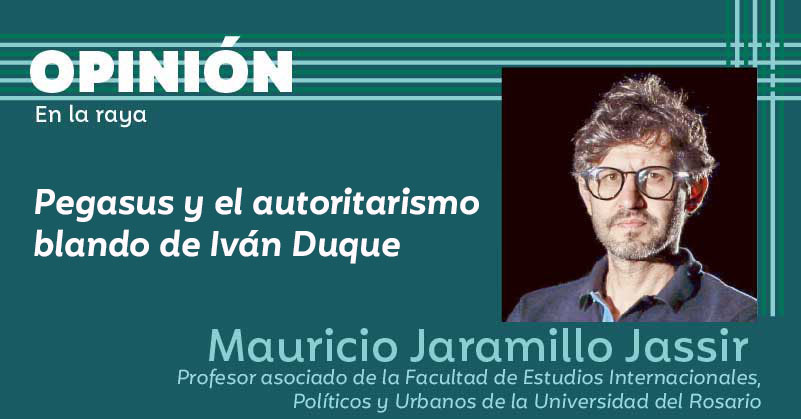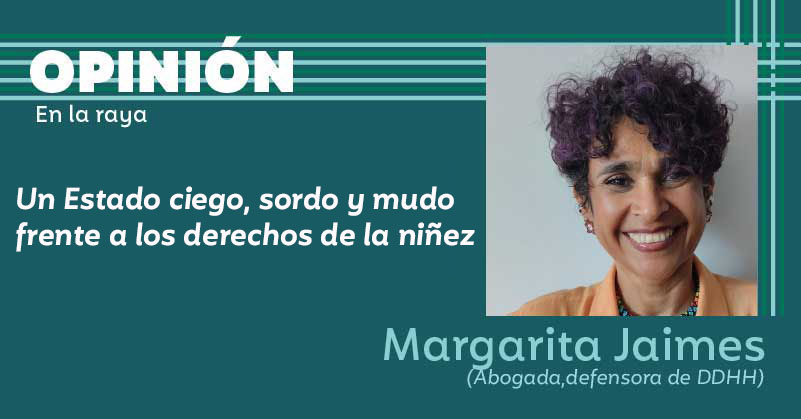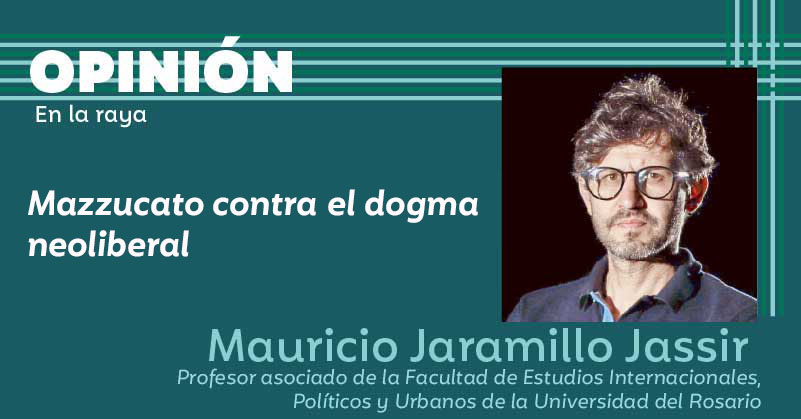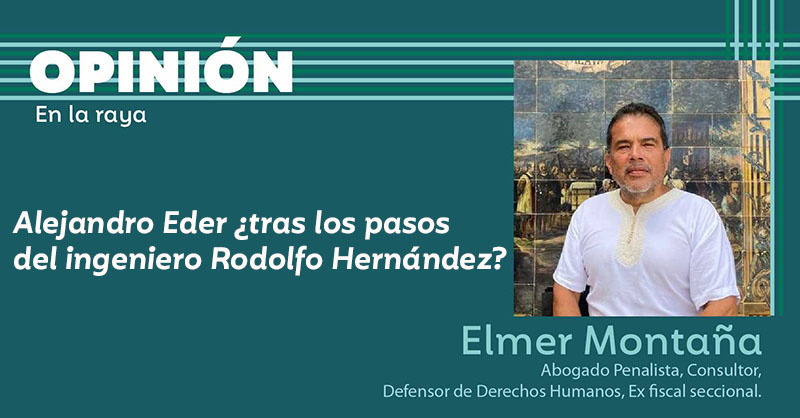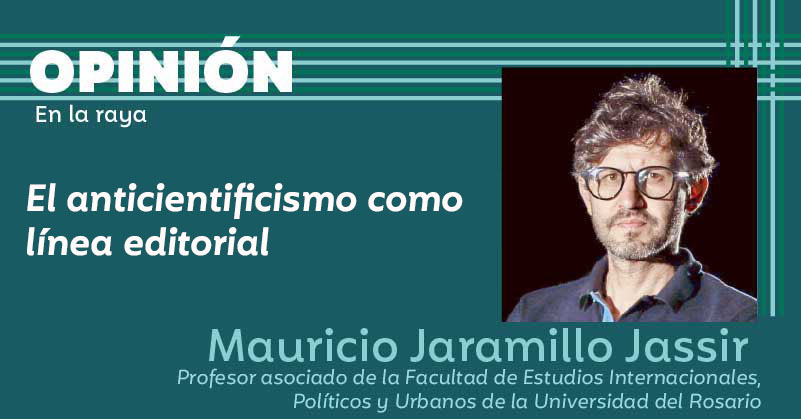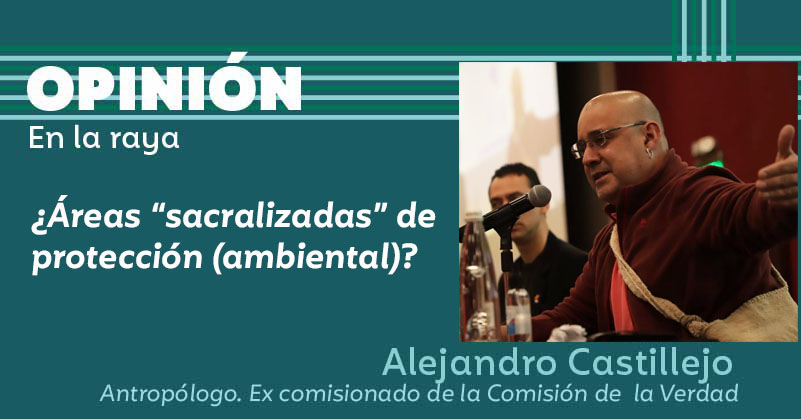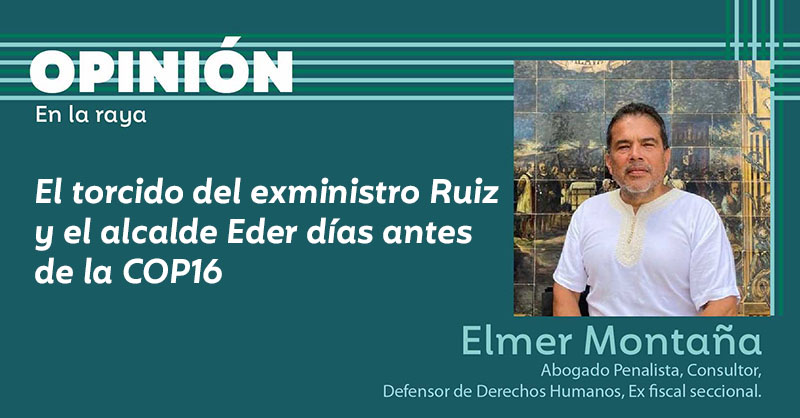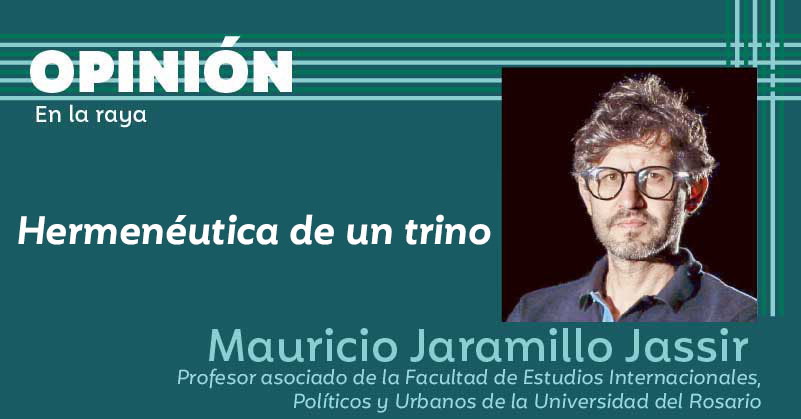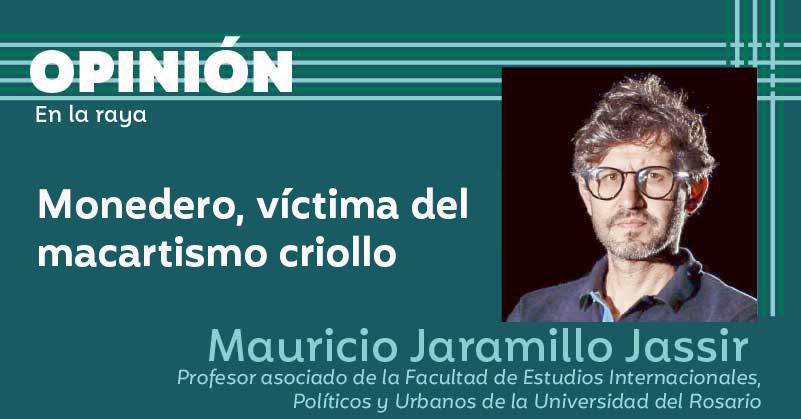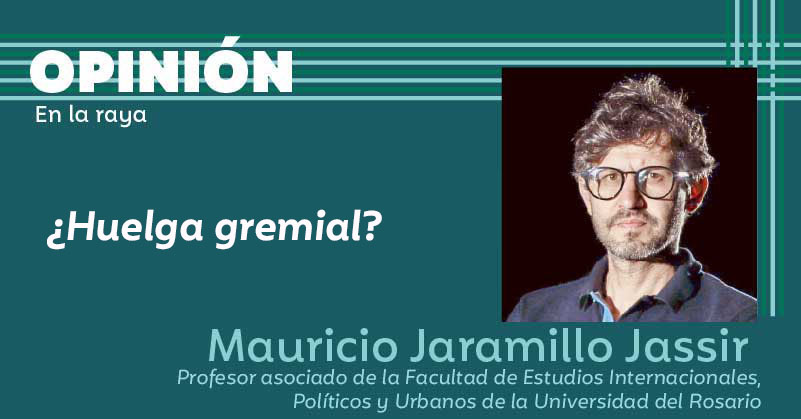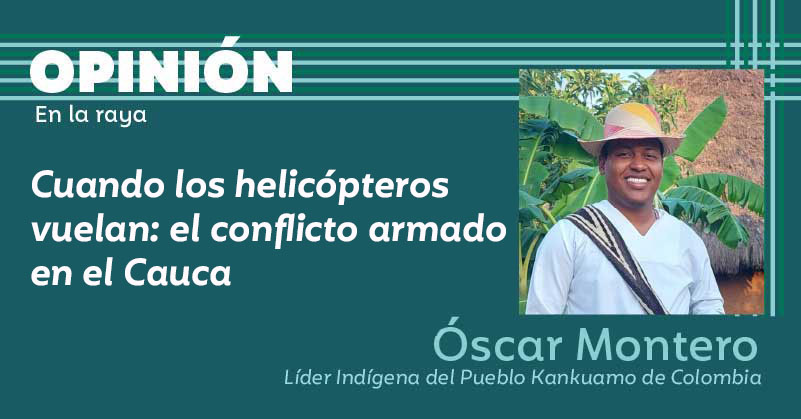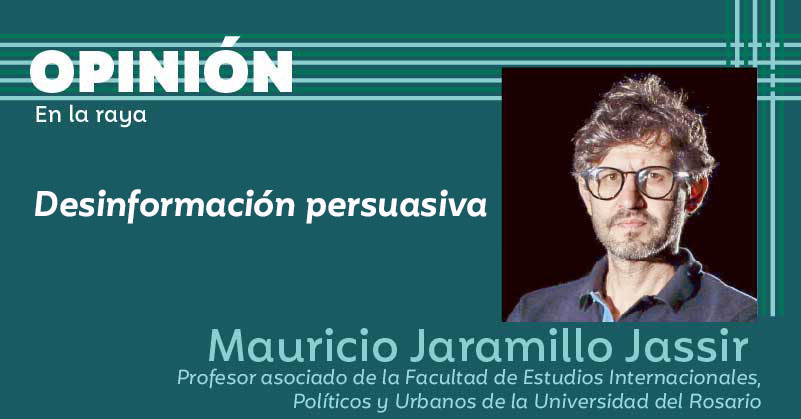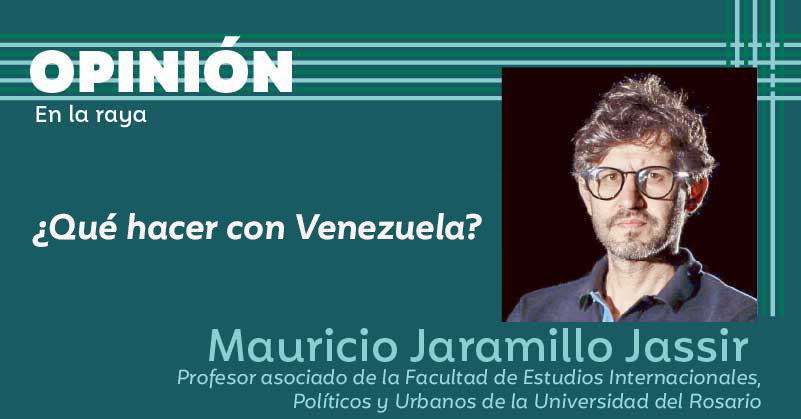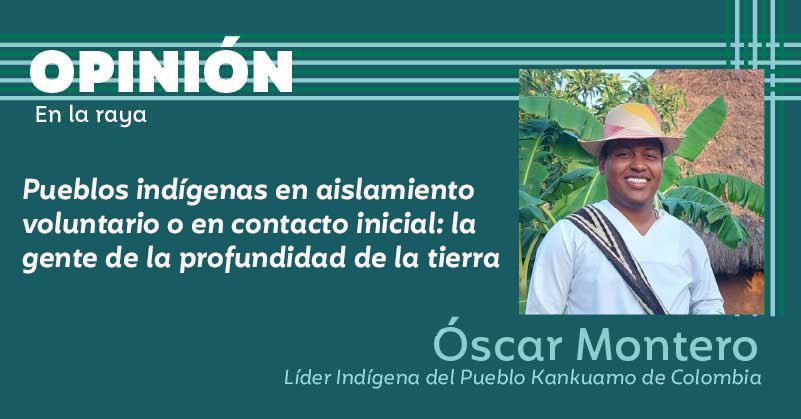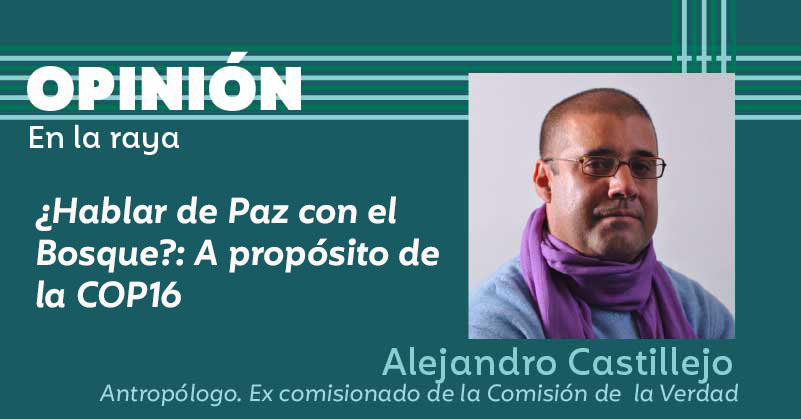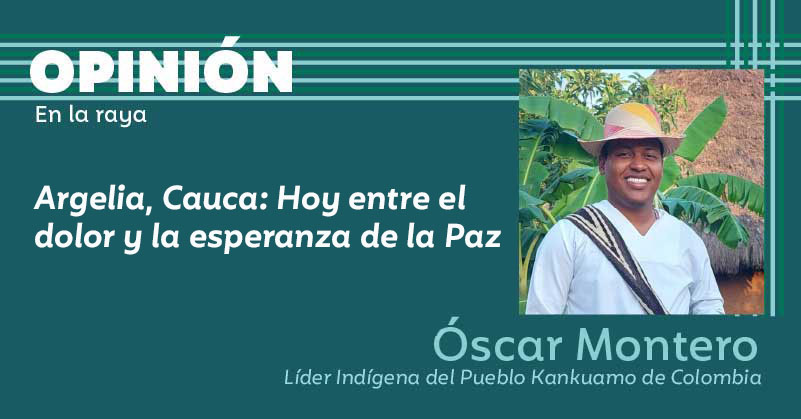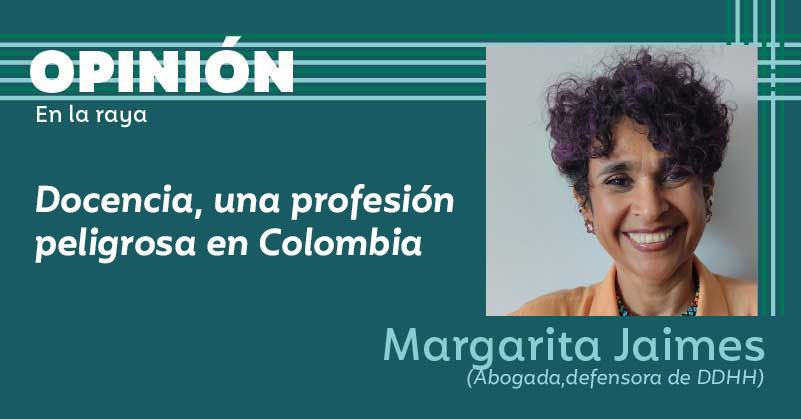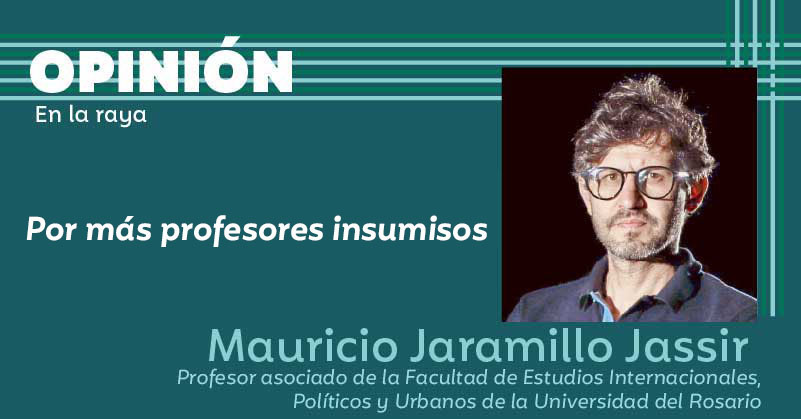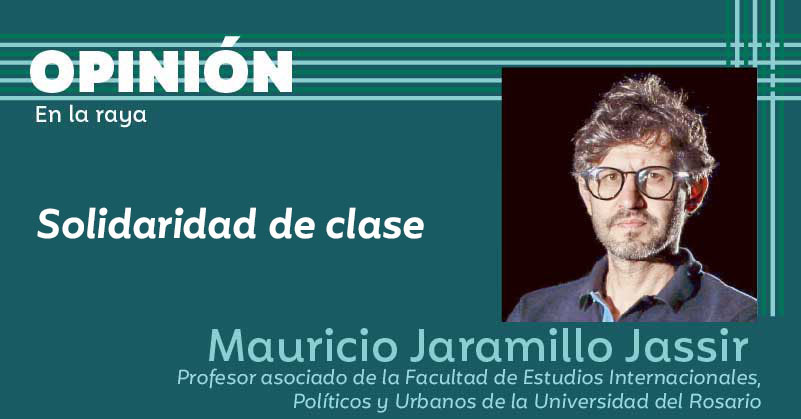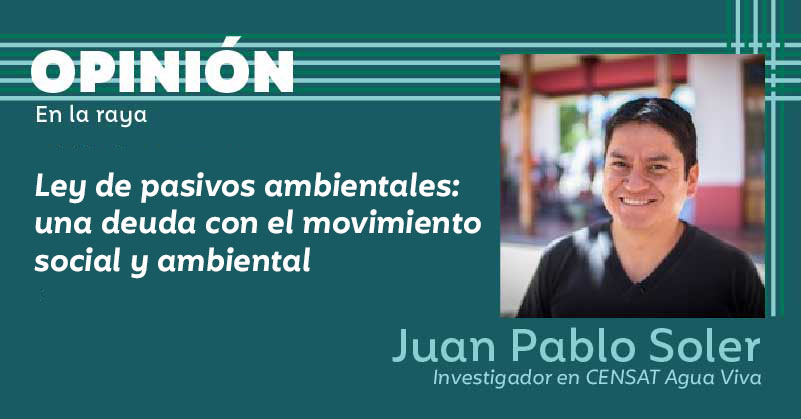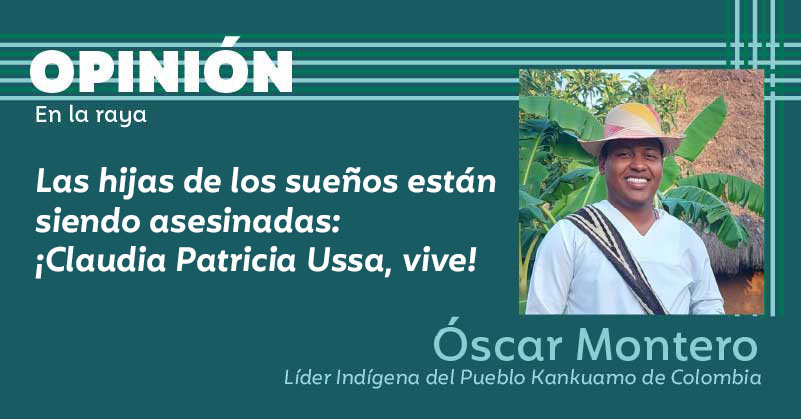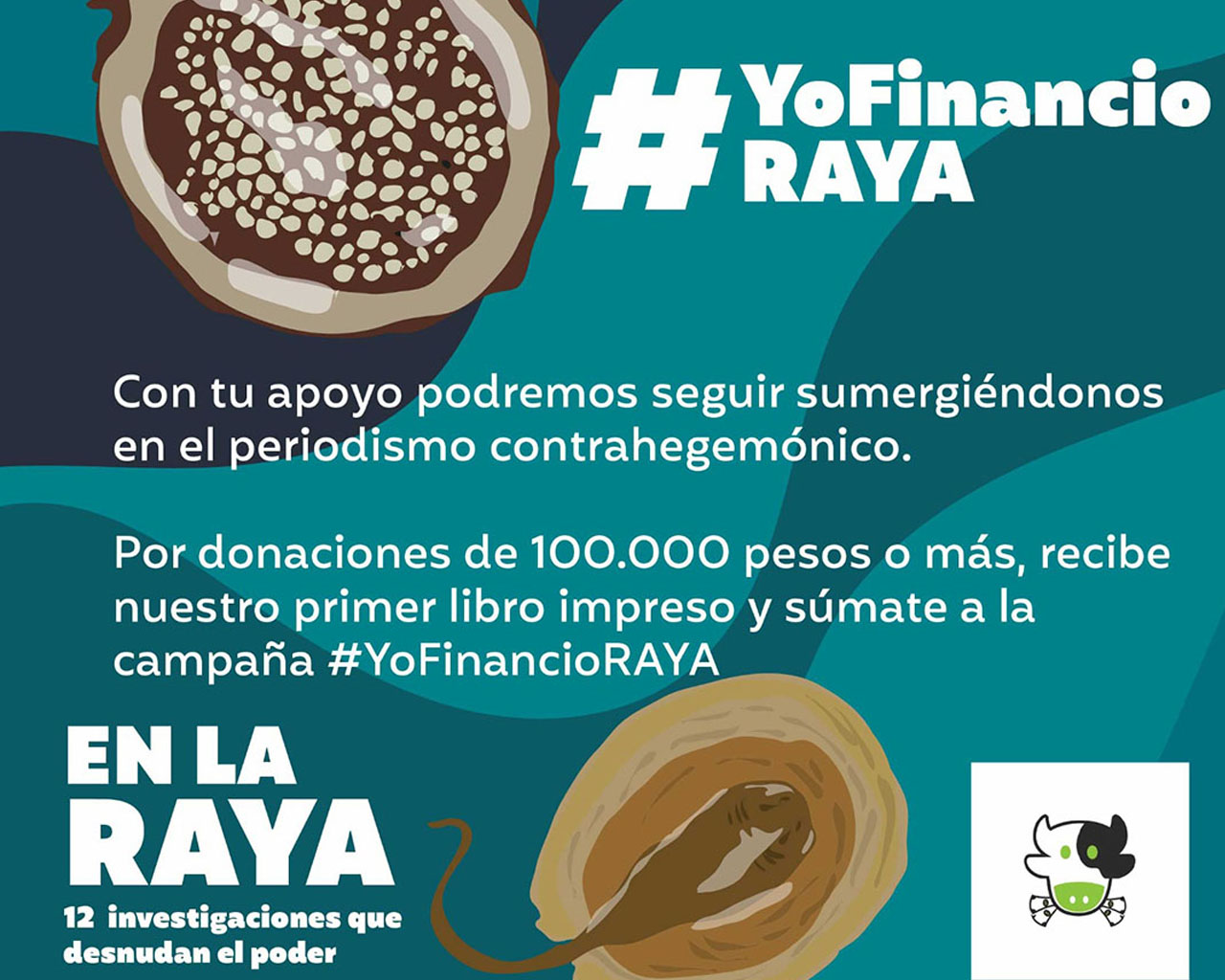Por: Mauricio Chamorro Rosero
El 25 de febrero de este año se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Acto Legislativo (PAL) 515 de 2025, el cual propone modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. El propósito de este PAL es claro: proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de las comunidades rurales a sus bienes comunes y a una alimentación sana.
Aunque el PAL apenas inicia su camino legislativo, el pasado 25 de abril recibió informe de ponencia positiva para dar el primer de ocho debates que se necesitan para su aprobación. De esta manera, vale la pena celebrar que, una vez más, se ha abierto una discusión urgente y necesaria sobre el rumbo que debe tomar la política agrícola del país, pues durante décadas se nos vendió la biotecnología agrícola como la gran solución al hambre global. Sin embargo, la evidencia ha desmentido esta narrativa.
Lejos de erradicar el hambre, los cultivos genéticamente modificados han servido más como herramienta de acumulación para las empresas que controlan las patentes que como mecanismo de justicia alimentaria. “La mayor parte de estas innovaciones tienen el propósito de incrementar las ganancias de las empresas que poseen las patentes”. Y mientras tanto, seguimos viendo cómo millones pasan hambre, no por falta de alimentos, sino por problemas estructurales de desigualdad y pobreza.
Como lo señalaron hace algunos años Xavier Montagut y Jordi Gascón (2014), una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo no llegan a ser consumidos. Esto evidencia que el problema no es la escasez, sino el modelo. Un modelo que ha facilitado la concentración del poder agroindustrial en manos de unas pocas corporaciones, y que ha desplazado a los pequeños productores mediante la imposición de semillas patentadas, sistemas de cultivo costosos y la pérdida progresiva de prácticas tradicionales.
No obstante, el impacto no solo es económico, también es cultural, ecológico y político. La dependencia de paquetes tecnológicos, pesticidas, fertilizantes y sistemas de riego intensivo ha borrado siglos de conocimientos indígenas, afrodescendientes y campesinos, reemplazándolos con prácticas que uniforman la vida rural en función del rendimiento comercial. Así, muchas comunidades rurales necesitan, para cultivar, acceder obligatoriamente a las semillas que son suministradas exclusivamente por las agroempresas transnacionales. Esto no es libertad de elección, sino una coerción disfrazada de innovación.
En ese sentido, el derecho a la autonomía –como lo expresó la Corte Constitucional en su Sentencia C-336 de 2008– protege la posibilidad de cada persona de autodeterminar su forma de vida, sin presiones ni imposiciones externas. El avance de las semillas genéticamente modificadas ha hecho exactamente lo contrario para muchas comunidades rurales, ya que ha limitado su capacidad de decidir cómo producir, qué sembrar y qué tipo de relación quieren tener con la tierra.
Por todo esto, el PAL 515 de 2025 no debería verse como una cruzada anticientífica, sino como un acto de justicia social, ambiental y cultural. Es una oportunidad para repensar el modelo agrícola y devolverle la voz a quienes han sido sistemáticamente excluidos por las lógicas del mercado global.