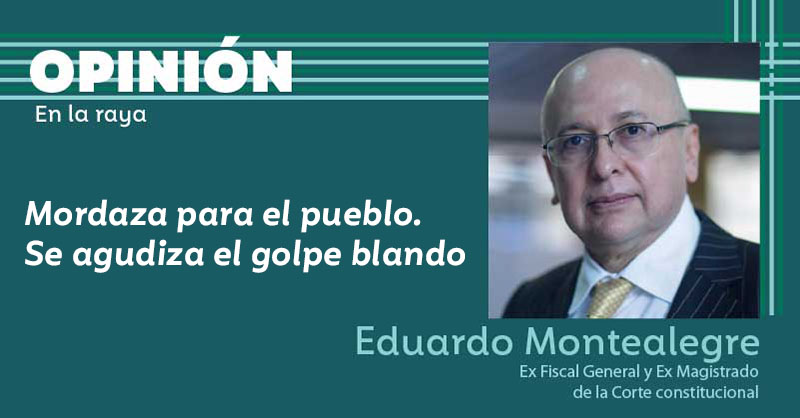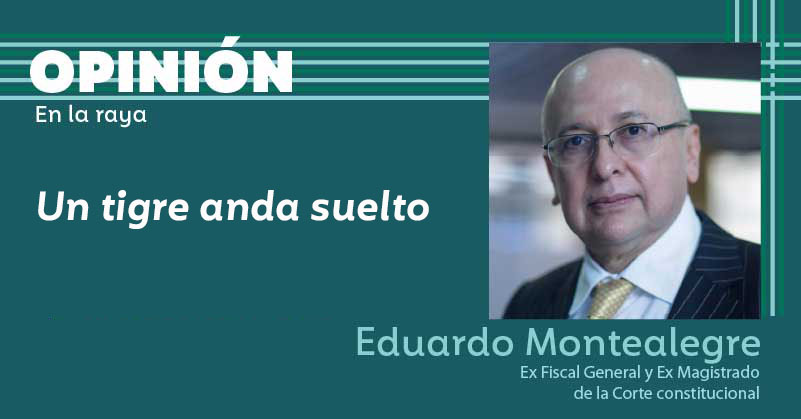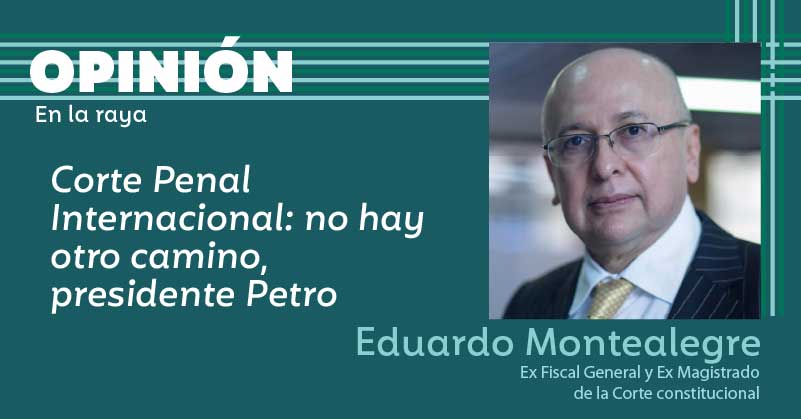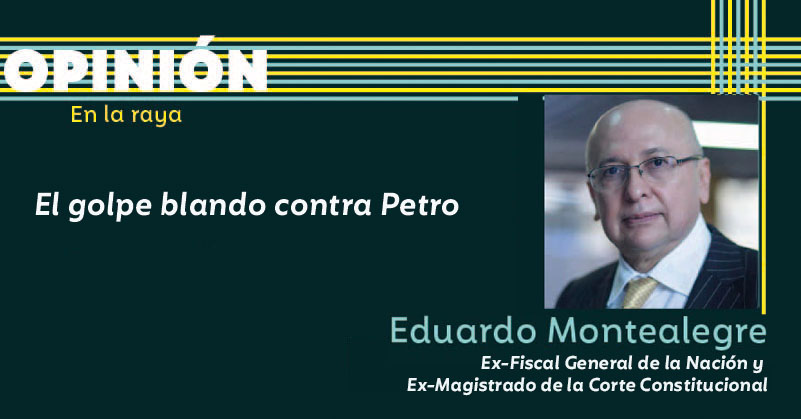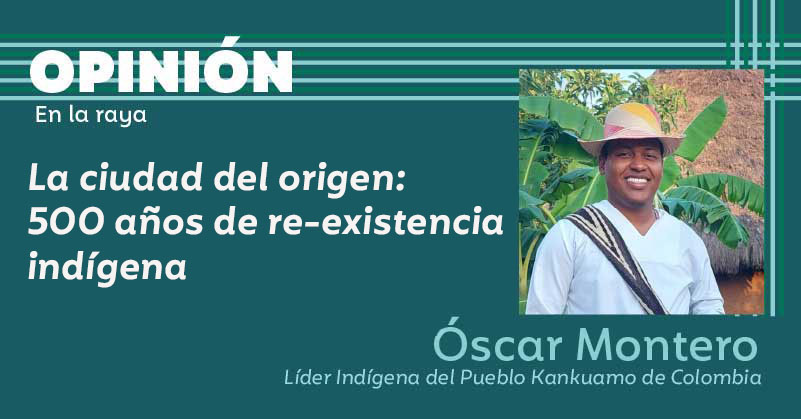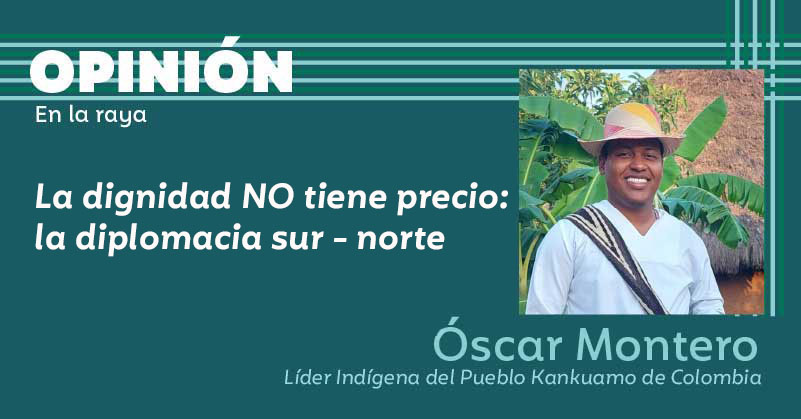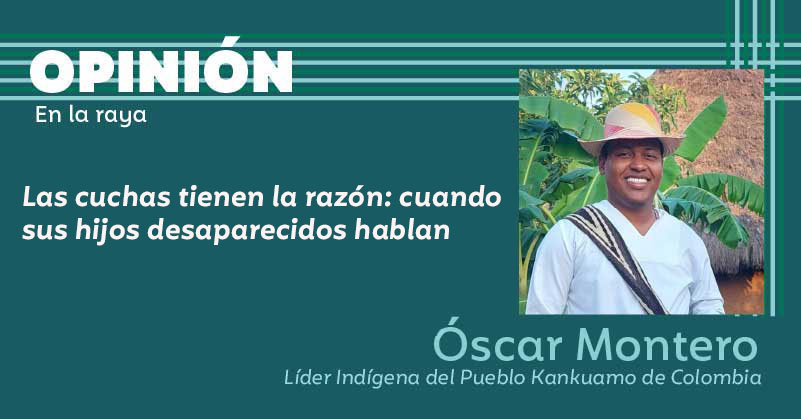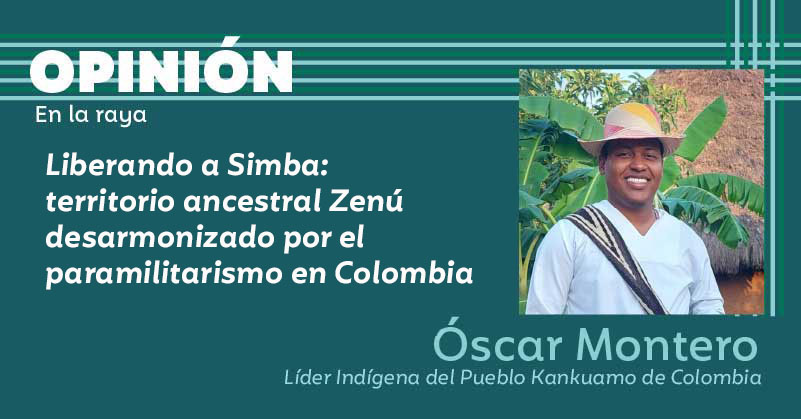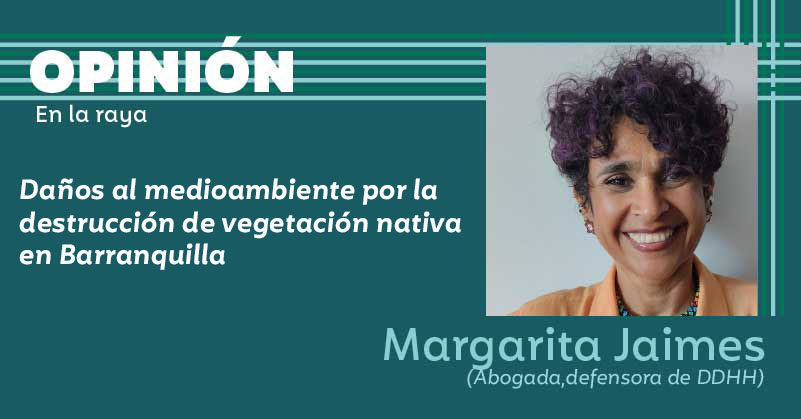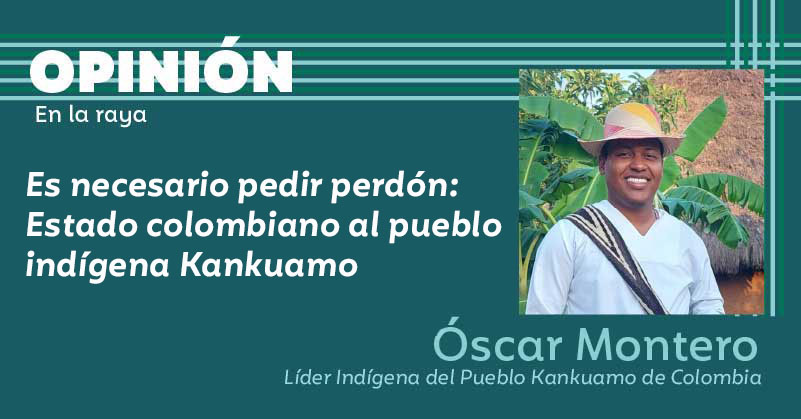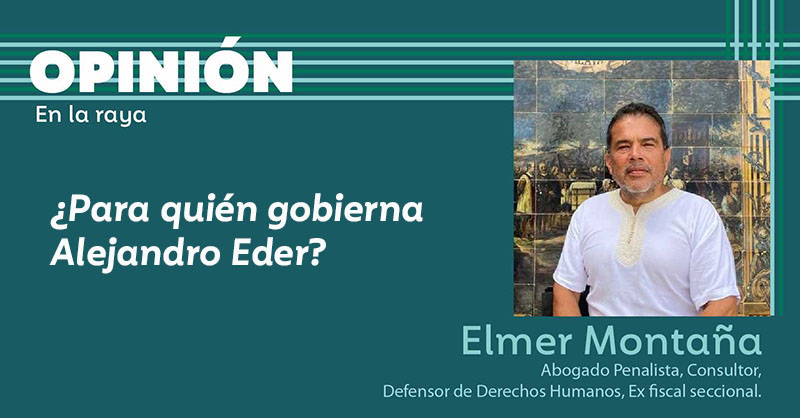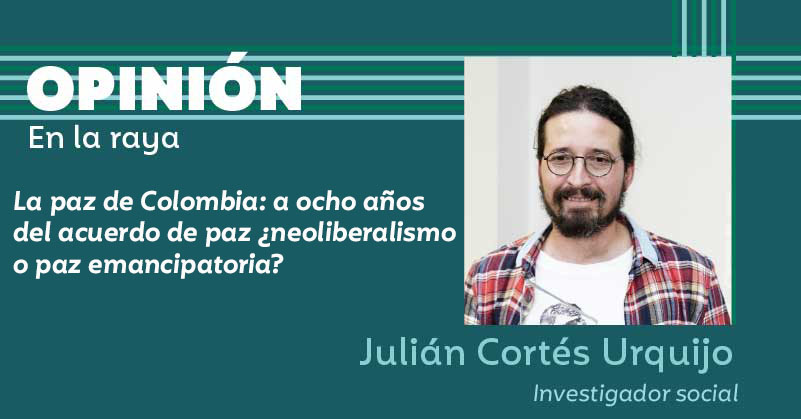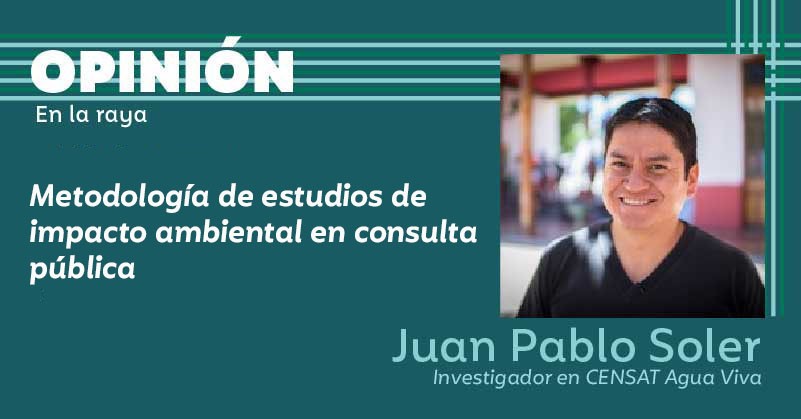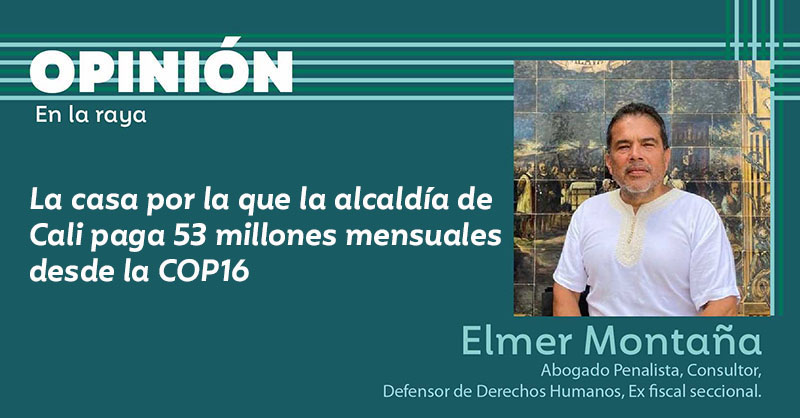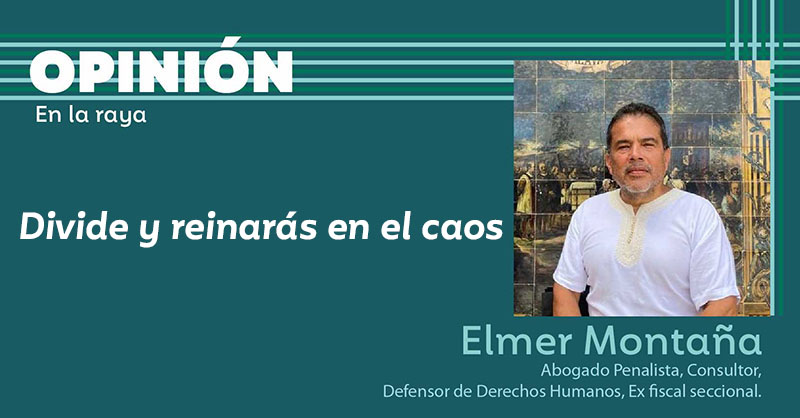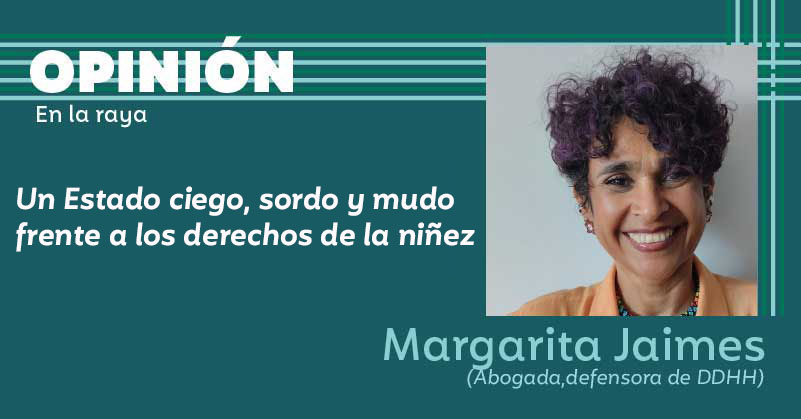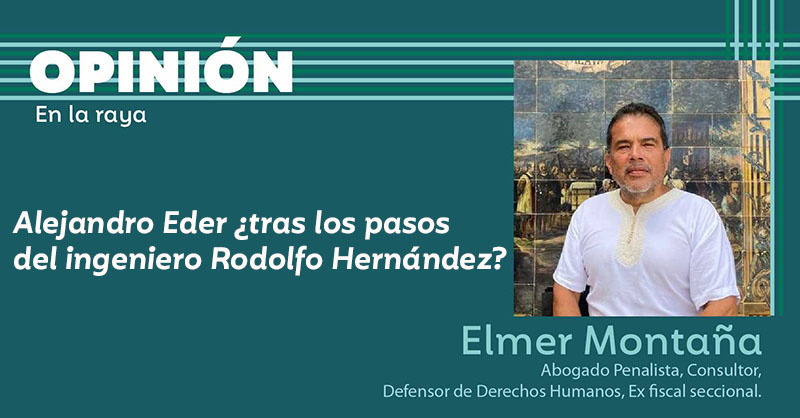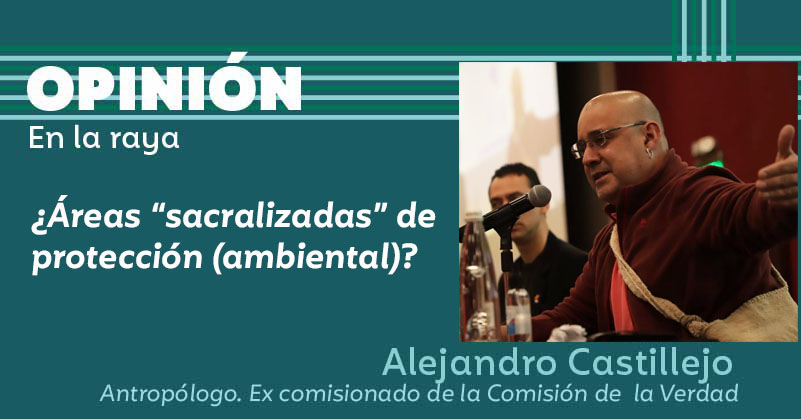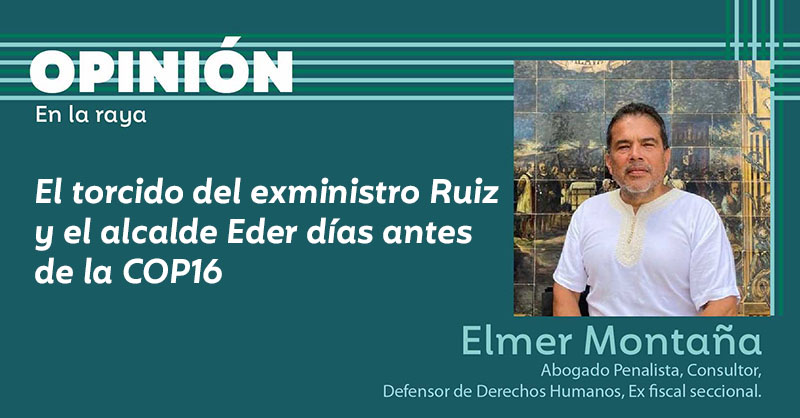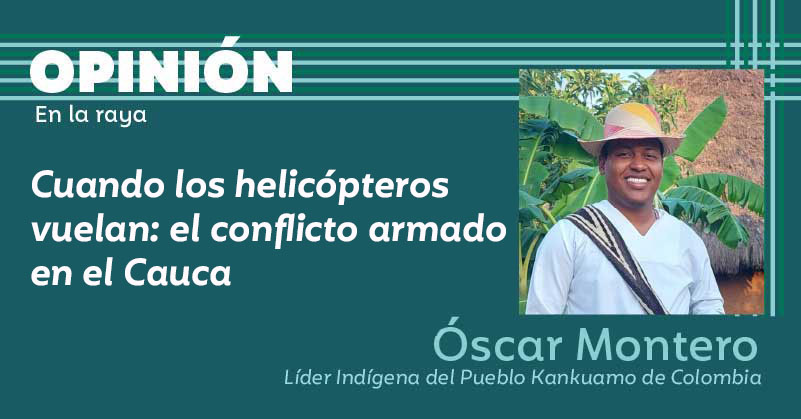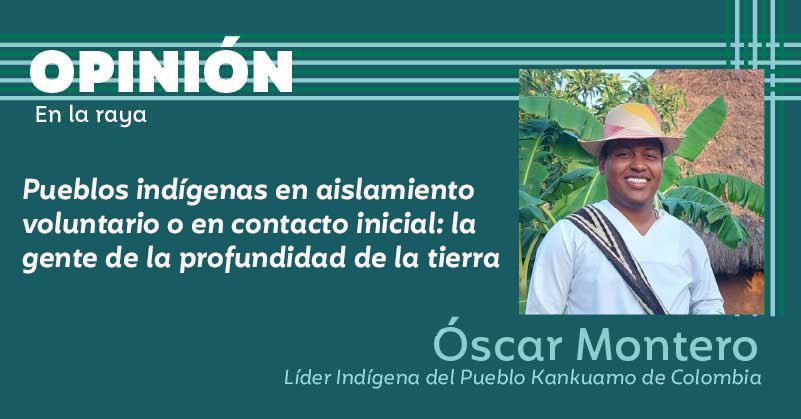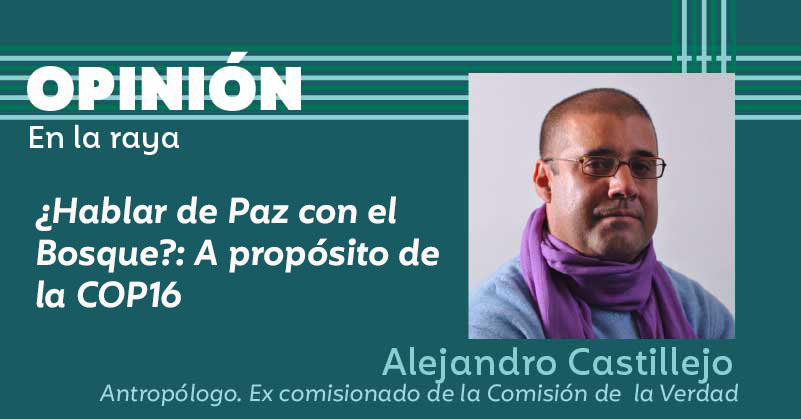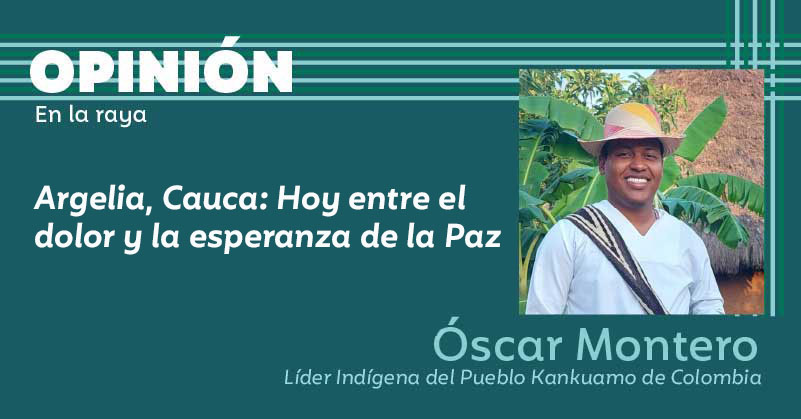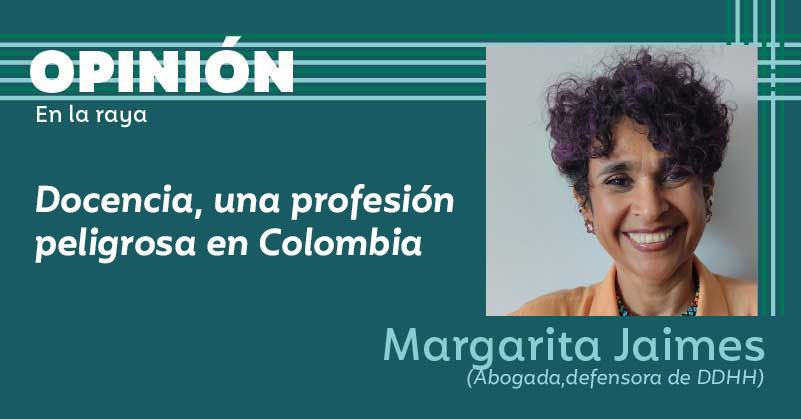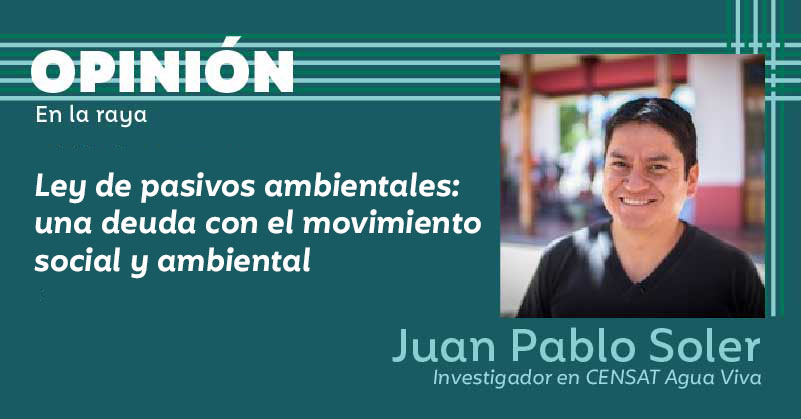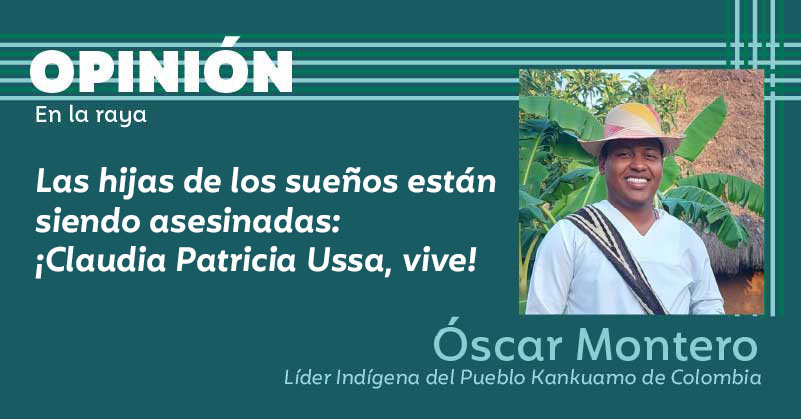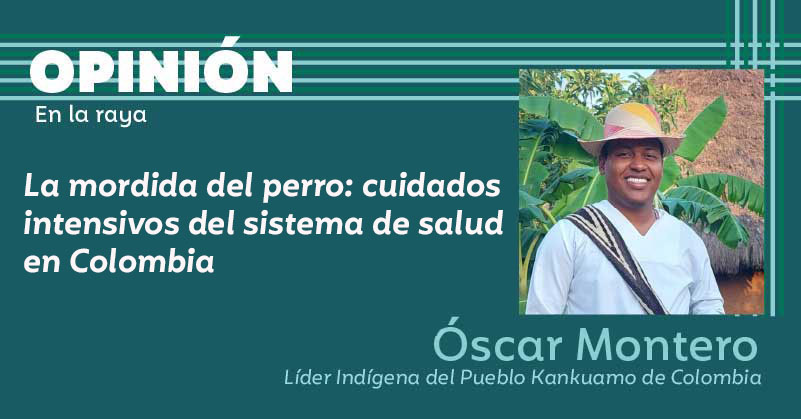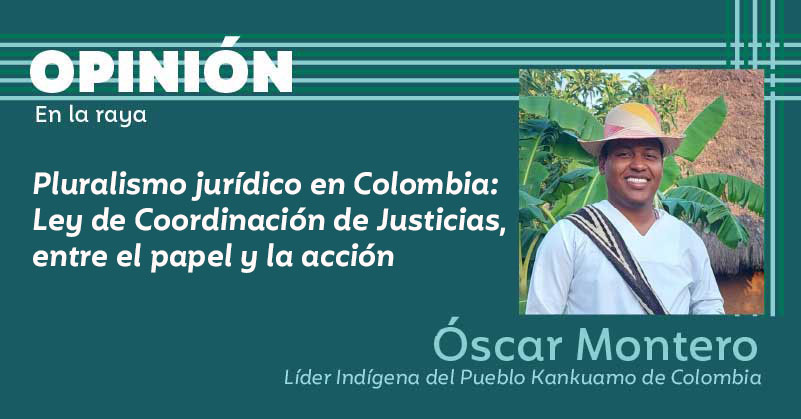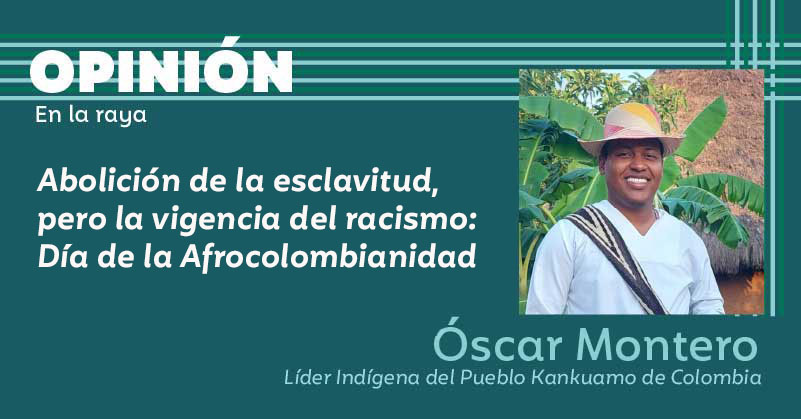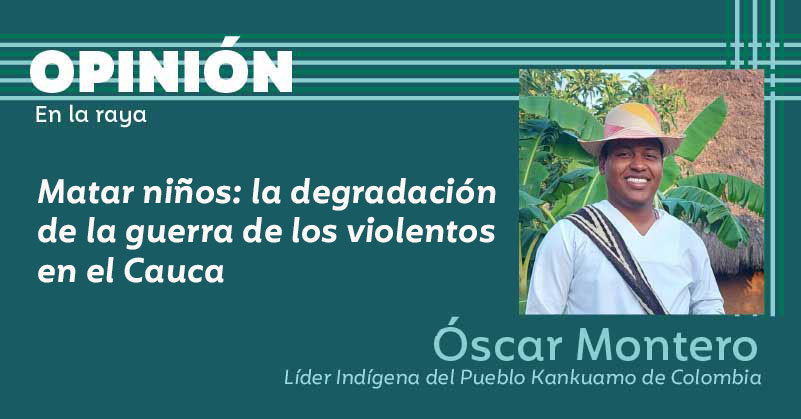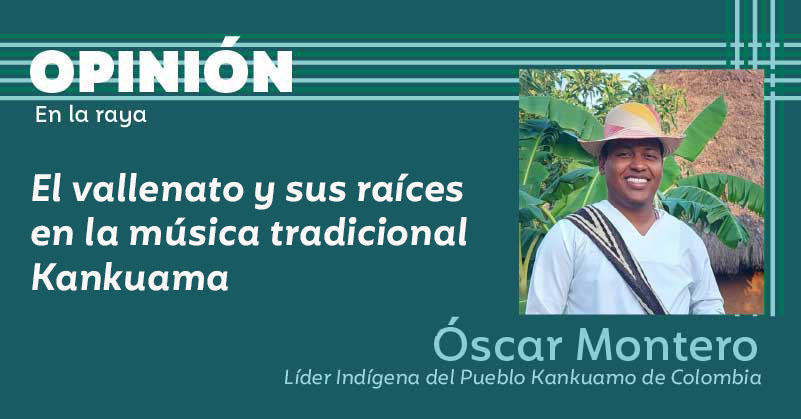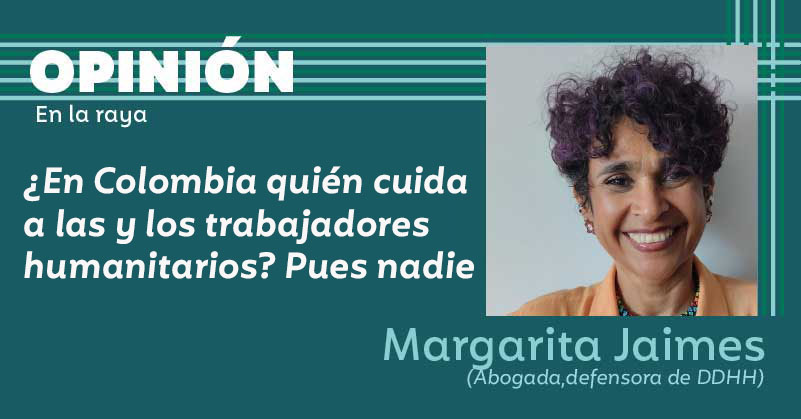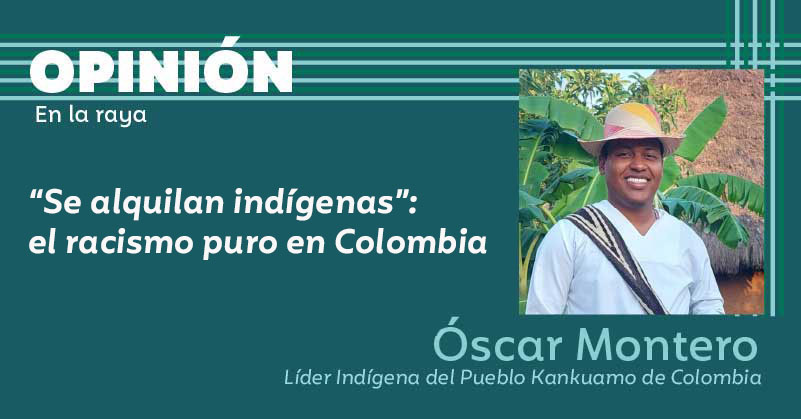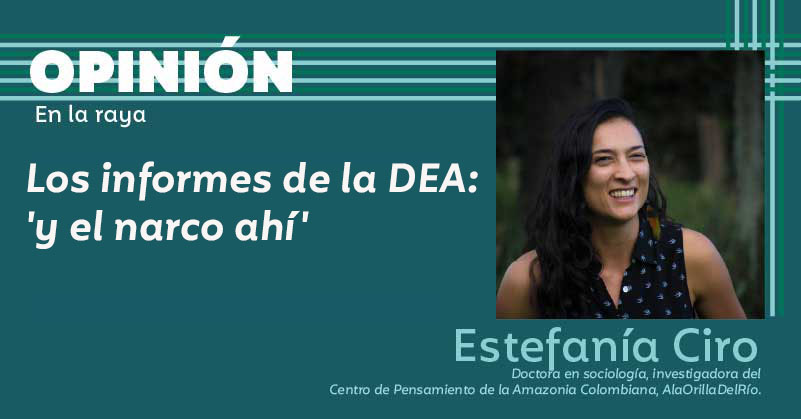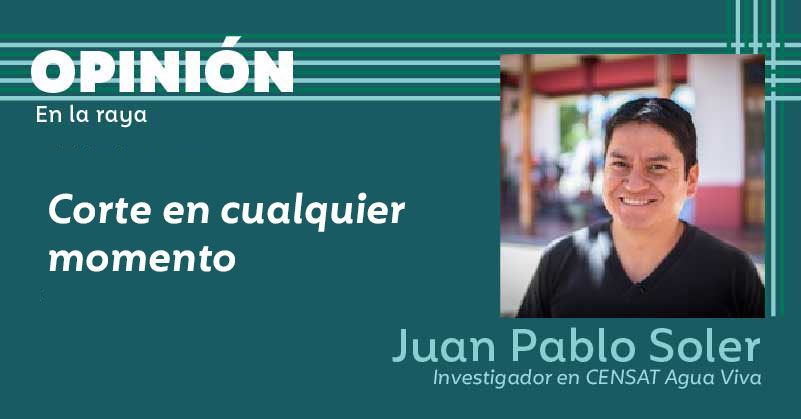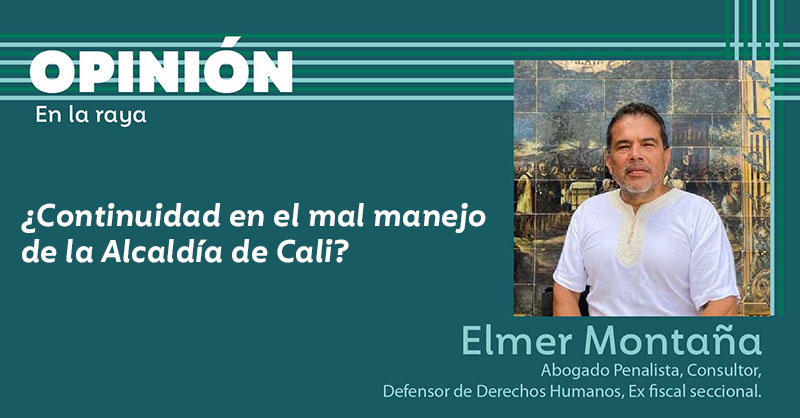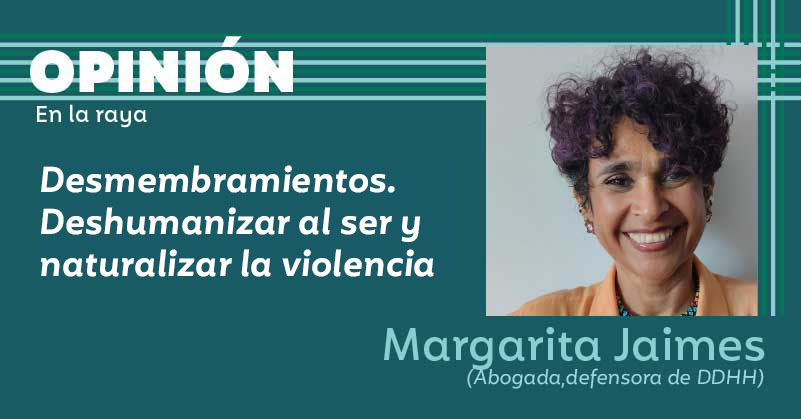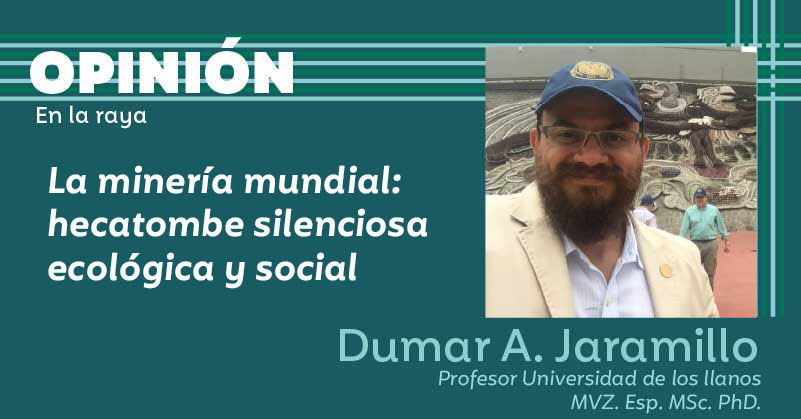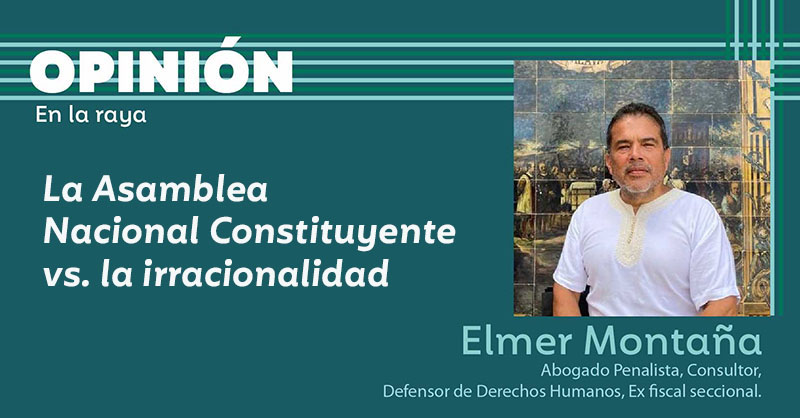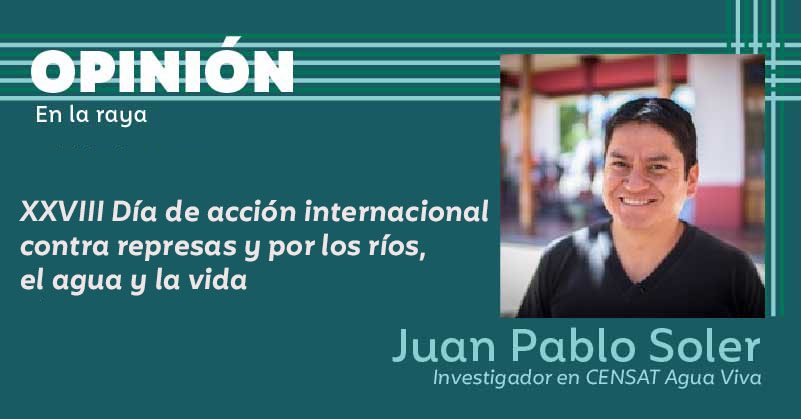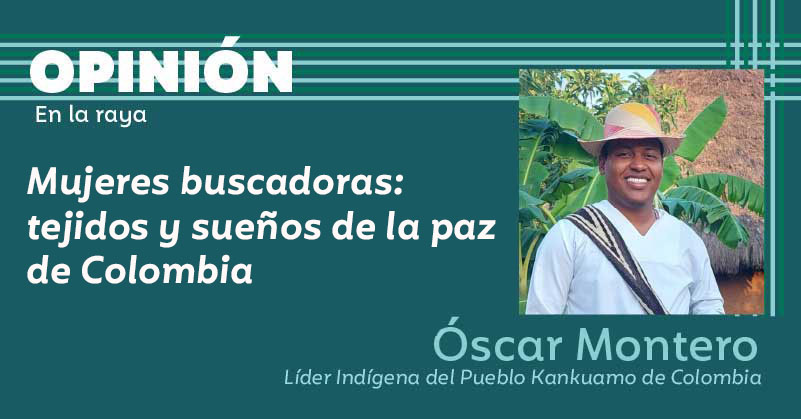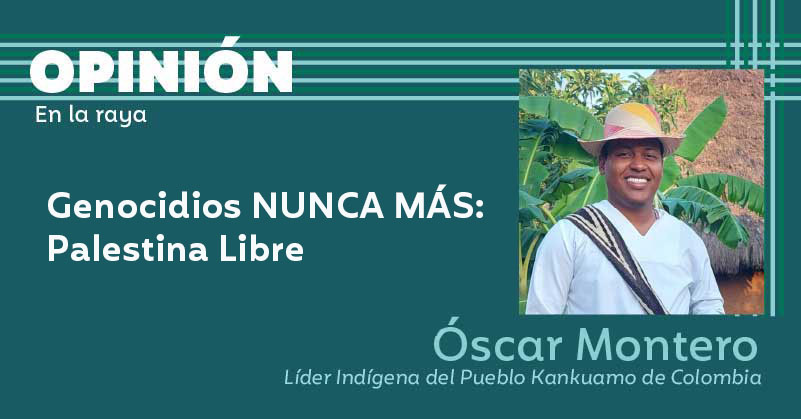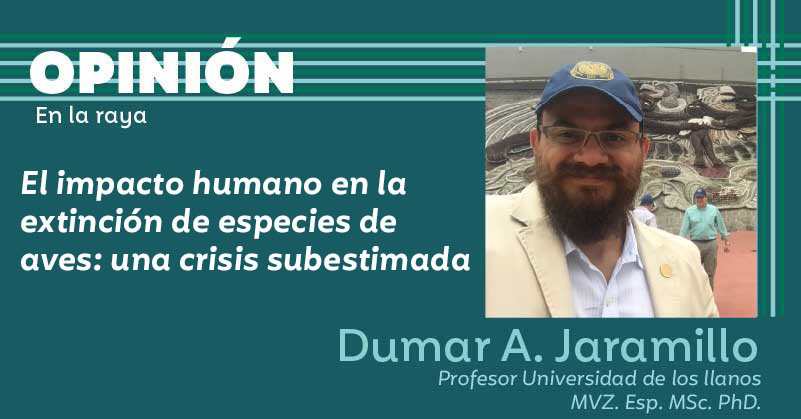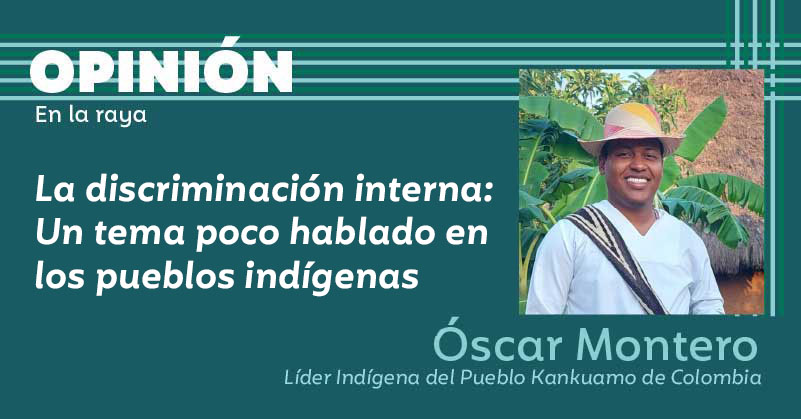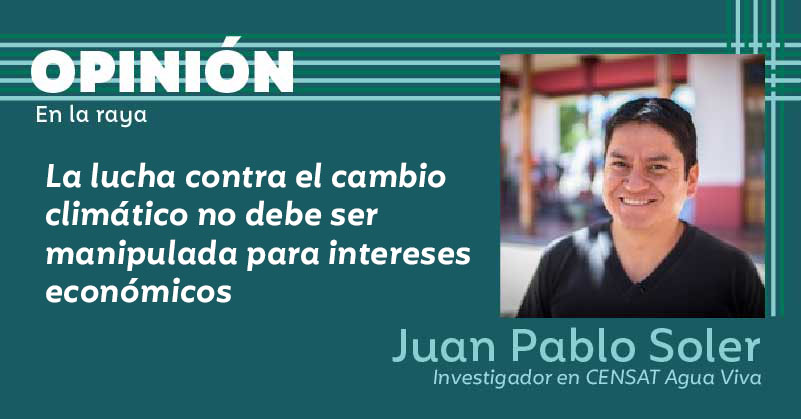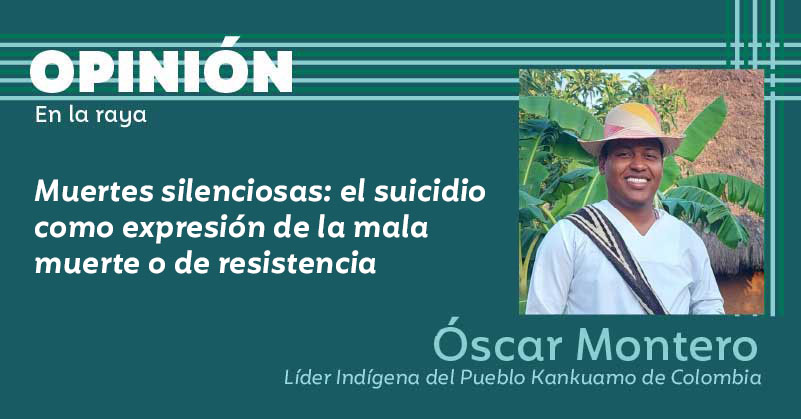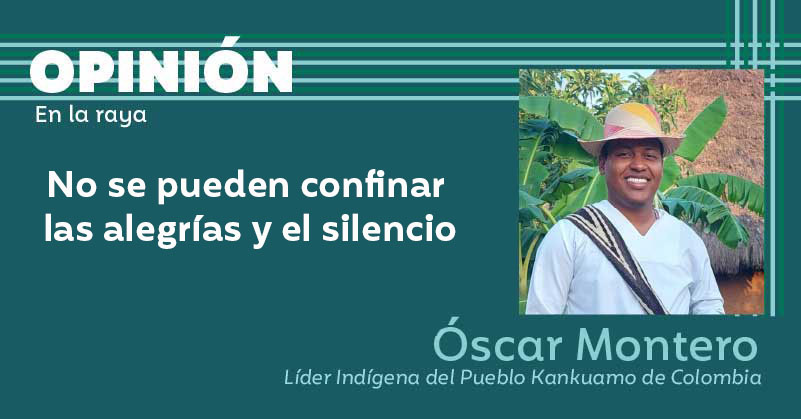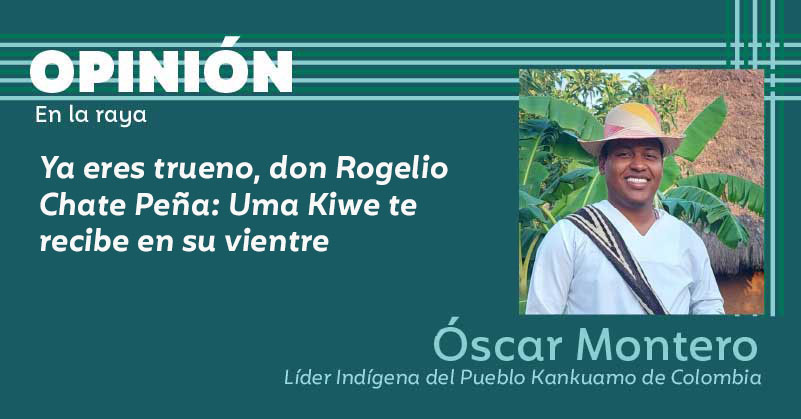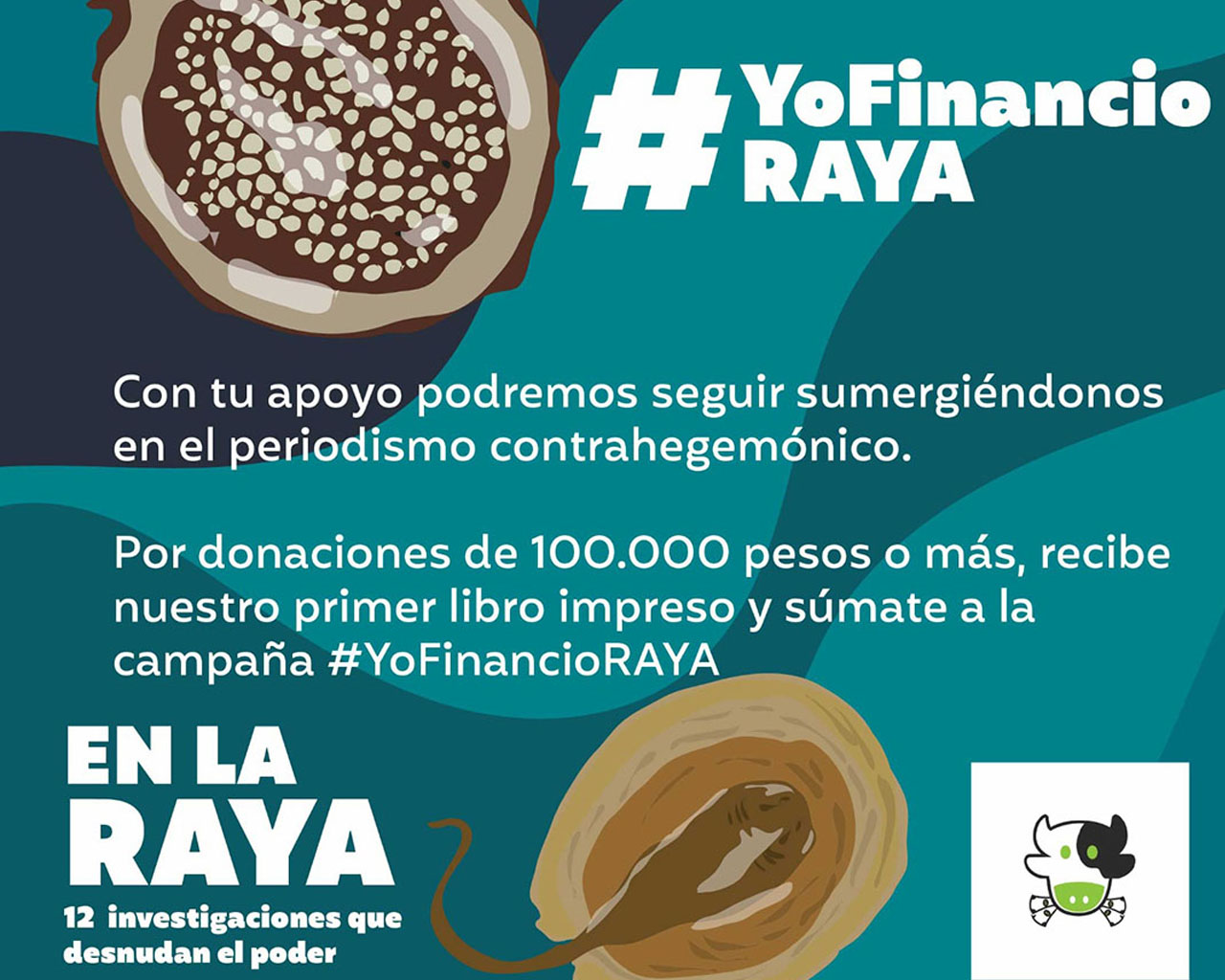Por: Wilmar Niño
El campesinado en Colombia es un sujeto político que, incluso tras décadas de luchas, sigue intentando reclamar espacios de reconocimiento que históricamente le han sido negados. Este objetivo se sostiene con las aspiraciones de personas y familias que han sorteado distintos obstáculos institucionales y sociales que buscan ignorarlos como parte fundamental de la construcción territorial de una Nación.
Karla Díaz señaló que, con el paso de los años, a los campesinos se les ha asignado ciertas narrativas que han pretendido su eliminación como sujeto histórico en Colombia. Inicialmente, fueron designados como “mano de obra barata para hacer crecer la hacienda durante la primera mitad del siglo XX, hacia su construcción como rebeldes y violentos durante la segunda mitad del siglo. Luego fueron víctimas y/o auxiliares de grupos armados en la época del Plan Patriota [2002 a 2010]”.
A estas se le suma una narrativa más reciente: la idea del campesino como criminal o victimario del ambiente. Esta última categoría ha profundizado los conflictos socioambientales, pues ha prevalecido una visión punitiva que, como ocurrió con la Operación Artemisa, ha tendido a criminalizar al campesinado como el mayor generador de daños ambientales.
Sin embargo, esta desconoce la responsabilidad de los actores ilegales que operan como depredadores de la naturaleza, y desplaza la carga de responsabilidad hacia comunidades rurales que viven en esos territorios y son víctimas del conflicto armado interno. De este modo, ante un problema que debería tramitarse por medio de política de tierras, ordenamiento territorial y presencia estatal, el país lo ha hecho como un asunto de política criminal, lo que ha derivado en estigmatización y persecución de este sujeto político. En consecuencia, la participación del campesinado en las decisiones ambientales sigue atravesando momentos críticos en Colombia.
Reconocido como sujeto político, pero ignorado
Una muestra de esto es que distintas organizaciones campesinas y de la sociedad civil alzaron la voz de protesta frente al Gobierno Nacional que no consideró al campesinado en las discusiones, propuestas e iniciativas dentro de la agenda de actividades de la Cumbre Amazónica que finalizó con la reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se realizó del 19 al 22 de agosto de 2025 en Bogotá.
Un caso similar ocurrió durante la preparación y posterior realización de la COP16 en Cali en 2024. Allí se presentaron hechos de invisibilización del campesinado, tal como fue señalado por Angie Durán, investigadora de AAS: “Es terrible, porque de nuevo son invisibilizados como sujetos de derechos, que además tiene unos relacionamientos particulares y sistemas de conocimiento tradicionales. Esto impide escuchar de forma clara su voz”.
Del mismo modo, en los eventos previos a la COP30, Durán sostuvo que la agenda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia no tiene como prioridad la agenda campesina; en cambio, sí tiene como prioridades el “financiamiento climático, la transición energética justa, la sinergia entre las agendas de cambio climático y biodiversidad y el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en la acción climática”. Estos antecedentes no permiten augurar un destino distinto para los campesinos en la próxima COP30.
¿Qué está pasando con el campesinado para que siga siendo ignorado en las discusiones ambientales?
Una de las respuestas es la adopción institucional de una agenda ambiental hegemónica, que asume que algunos actores sociales, como el campesinado, no cumplen con la función de conservación, restauración o protección de los ecosistemas. Lo que ha debilitado el diálogo con el sector agrario.
Por un lado, existe una exclusión sistemática y estructural del campesinado dentro de las prioridades políticas e institucionales de Colombia que genera tensiones alrededor de la presencia de campesinos dentro de áreas de interés ambiental. Esta situación pone en tensión los derechos de uso y propiedad del campesino sobre sus predios, como es el caso específico del campesinado que habita la Reserva Forestal Regional Protectora (RFRP) en la Tebaida.
Por otro lado, existe una construcción narrativa que estigmatiza y ralentiza la garantía de los derechos del campesino. Por ejemplo, la Jurisdicción Agraria y Rural no ha tenido el avance necesario en el Congreso de la República donde, a pesar de tener ya dos años de estar incluida en la Constitución de Colombia, no cuenta con el trámite legislativo que la pone en marcha. Esto afecta la resolución de conflictos sobre la propiedad rural, incluido los que surgen sobre el derecho de uso del suelo, los límites que existen en los territorios o los procesos de formalización de la tierra de los campesinos.
Ignorados pero no de brazos cruzados
Mientras tanto, las organizaciones sociales y el campesinado continúan abriéndose camino mediante soluciones y estrategias locales que permiten articular esfuerzos frente a desafíos territoriales, sociales y políticos.
Una de estas estrategias responde a la necesidad de enfrentar un problema histórico: la limitación para ejercer plenamente sus derechos dentro de sus propias tierras cuando estas se encuentran en áreas de especial interés ambiental. Esta situación ha generado una constante tensión entre los derechos del campesinado y el deber del Estado de proteger el ambiente.
En este sentido, nuevamente un caso local importante ha sido la conformación de la Mesa técnica de la RFPR La Tebaida en Antioquia. Ambiente y Sociedad y CEAM acompañaron desde el 2023 la construcción de una ruta jurídico-política para comprender la situación de la tenencia de la tierra de campesinos en zonas de reservas forestales de carácter regional.
Esta investigación permitió abrir un espacio de diálogo con instituciones locales, regionales y nacionales (Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE”, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y el Representante del Presidente ante el Consejo Directivo de CORNARE.), denominado “Mesa Interinstitucional alrededor de la tenencia de la tierra en la Cuchilla La Tebaida”.
Estas instituciones se reunieron con el objetivo de facilitar un espacio de interlocución que permitió revisar, reflexionar y construir rutas conjuntas para atender las problemáticas relacionadas con la tenencia de la tierra en la RFPR La Tebaida y sus implicaciones en la conservación de las áreas protegidas, así como para los derechos de los pobladores y campesinos que la habitan. Cada entidad, en el marco de sus competencias, identificó el grado de responsabilidad que le corresponde y el estado actual de situaciones sobre la titulación de baldíos, los procesos de restitución de tierras o la legalización de posesiones.
Estos resultados fueron presentados a la población campesina que habita la RFPR La Tebaida en el Foro Interinstitucional “Derechos campesinos, tenencia de la tierra y gobernanza ambiental en la Reserva Forestal La Tebaida” organizado por la Asociación Ambiente y sociedad, CEAM y CORNARE. El Foro se consolidó como un espacio en el que las comunidades campesinas y los pobladores participaron activamente en el diálogo, posicionándose como actores centrales dentro de la estrategia de conservación y gobernanza para el área protegida.
Sobre este Foro, desde, Ambiente y Sociedad hemos reconocido que:
“Este espacio también representó una oportunidad de diálogo para construir modelos de conservación ambiental que respeten los derechos territoriales de las comunidades campesinas y pobladores de la región. Pero principalmente se trazaron los primeros caminos hacia una respuesta institucional frente a la situación jurídica de la tenencia de la tierra en la RFPR-La Tebaida” (Tello, 2025).
Si bien se trata de un proyecto piloto, este demuestra cómo las instituciones, en articulación con las organizaciones sociales y el campesinado, pueden trabajar conjuntamente desde lo local mediante acciones concretas orientadas a un objetivo común: la conservación de las áreas de importancia ambiental que garantice los derechos del campesinado, además de reconocerlo como un actor protagónico en la protección de la naturaleza, no como su victimario.
El llamado que hacemos al Gobierno Nacional es que empiece a respaldar este tipo de procesos locales. Es más que claro que la conservación no es posible sin el campesinado.