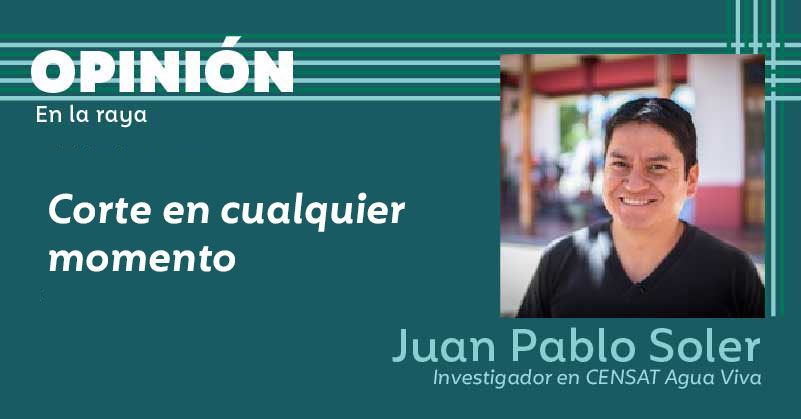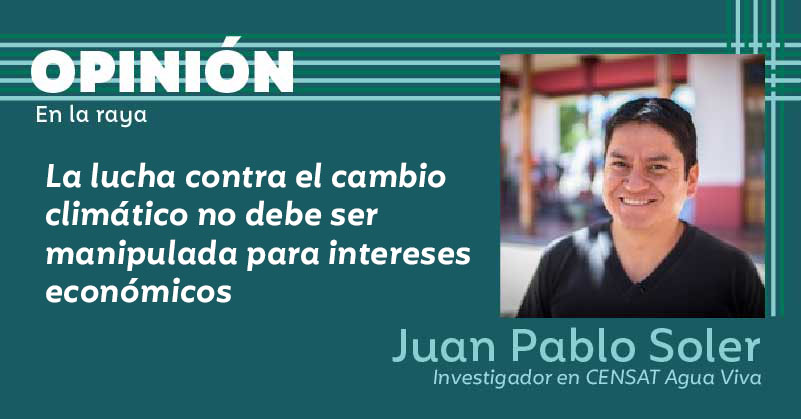Por: Alejandro Chala
La reacción de Efraín Cepeda, presidente del Senado, junto con la de varios congresistas de esa corporación frente a las marchas del 1ro. de mayo terminaron siendo tanto o más radicales que las del propio presidente Petro en el momento en el que desenvainó la espada de Bolívar y la izó ante más de 40 mil personas que asistían a la Plaza de Bolívar.
Cepeda, al igual de la mayoría de los congresistas de los partidos independientes y opositores, señalaron con vehemencia que el presidente estaba, de nuevo, amenazando a la democracia con sus declaraciones, luego de que Petro en un apartado de su discurso, señaló que si no se aprobaba la Consulta Popular, les sacarían del poder que tienen dentro del legislativo.
Más que un riesgo inminente de autoritarismo, lo que pone de manifiesto el nuevo asalto entre el presidente Petro y el Congreso es una crisis de legitimidad del sistema político representativo, que abre paso a formas plebiscitarias de democracia que, si bien no han roto los pesos y contrapesos institucionales, sí tensionan el equilibrio simbólico sobre el que se sostiene el orden democrático liberal en Colombia.
Puede que el riesgo para la democracia sea latente, pero no porque Petro encarne un programa político radical que busque desmontar la Constitución del 91 o acabar con las formas institucionales del Estado, sino porque este pulso reedita una vieja tensión: la que existe entre una democracia representativa que se expresa en el Congreso como foro deliberativo de la sociedad, y una democracia más directa que invoca al pueblo como depositario inmediato de la soberanía y la legitimidad política.
El temor del Congreso en este escenario es perder el carácter legítimo que tiene como rama del poder público. No es para menos, pues el sentido de su existencia radica en ser el foro principal donde se lleva a cabo el proceso deliberativo de la sociedad, frente a sus instituciones, cómo se regula y representa a sus electores. Esa es la lectura liberal de su papel.
Pero esa mirada se ve contestada por el discurso del gobierno que, al ver que los costos de la transacción política (es decir, de negociar con los congresistas para lograr acuerdos que lleven a que sus propuestas pasen por el legislativo) son demasiado altos, se va por la vía plebiscitaria y desplaza el foco de la soberanía de las ramas del poder hacia el pueblo, en quien entrega y confía las decisiones y el proceso deliberativo de la sociedad.
¿Y esto por qué sería un riesgo para la democracia? porque el antecedente de utilizar la democracia plebiscitaria como salida ante cualquier bloqueo institucional podría ser instrumentalizada por gobiernos posteriores que no reconozcan en su momentos los límites propios del sistema político. Tal y como lo señalaron desde La Silla Vacía, El Espectador y la Fundación Pares, el gobierno, de una manera u otra, ha respetado los límites que le impone al ejecutivo el sistema político por el sistema de pesos y contrapesos que existe. Solo hay que ver la realidad para observar que aquello se cumple.
Por ejemplo, de los proyectos de ley que ha presentado el gobierno en el marco de su paquete de reformas sociales en estos 2 años y medio, solo terminaron pasando la reforma pensional (que está en vilo por la decisión de la Corte en que si su aprobación estuvo en regla o no), mientras que la reforma a la salud y la reforma laboral terminaron cayéndose con un año de diferencia. Misma suerte han corrido las 2 reformas políticas que el gobierno ha presentado.
Lo mismo se puede afirmar de las decisiones de las Altas Cortes con respecto a las decisiones que han tomado frente a las medidas de emergencia económica y social a las que ha apelado el gobierno.
Ni qué decir de los órganos y entes de control, donde la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía han tendido a actuar con cierta independencia y han hecho constantes críticas a las decisiones del gobierno en materia de seguridad, derechos humanos y procesos que involucran a funcionarios del gobierno nacional. Esto es importante en un escenario donde los entes de control suelen estar cooptados por grupos políticos nacionales y regionales que tienen el control burocrático de estos entes.
Entonces, ¿funciona el sistema de pesos y contrapesos? totalmente. Las instituciones han respondido como se espera en una democracia con pesos y contrapesos: frenando las ambiciones del Ejecutivo cuando no hay mayorías, desactivando reformas por falta de consenso y manteniendo cierta autonomía en los entes de control, igual que en las otras ramas del poder público, como la Rama Judicial.
Pero parte del ascenso de los discursos plebiscitarios y de corte populista (en el sentido académico del término, no despectivo) radica en que responden a un problema dentro del sistema político que lleva a una crisis de representación de la democracia. En nuestro caso, esa crisis se manifestó en dos momentos: el paro nacional de 2019 y el estallido social de 2021, con breves interregnos, como el paro de septiembre de 2020.
Parte de esa crisis de representación (tema extenso que no cabe en esta columna) se da cuando el Congreso ha perdido legitimidad por corrupción, clientelismo o desconexión con la ciudadanía. Es claro que al menos estos tres males siempre han existido inscritos en nuestro sistema político y se han agravado desde la instalación del Frente Nacional hasta ahora, pero la sensación de miedo que corre por los pasillos del Capitolio sigue calando porque estas formas de transar la política escalen a un punto donde aquella pérdida de legitimidad lleven a soluciones por fuera de las reglas establecidas formales (el Congreso) o informales (clientelismo) en las que el legislativo ha tramitado las leyes y ha hecho control político en Colombia.
Igualmente, la crisis de legitimidad del Congreso no radica en su carácter formal e institucional, sino en la validez social o simbólica en la que opera, que se ve agravada porque su legitimidad funcional está siendo puesta en duda por un sector de la sociedad y por el mismo ejecutivo.
Tampoco podemos demonizar la democracia plebiscitaria. Es importante que la sociedad colombiana participe y haga control en escenarios donde una demanda legítima frente a la ineficacia, la corrupción, en momentos donde la gente puede tener el derecho a corregir o moderar a los poderes constituidos cuando estos se desvían de sus fines. Aquí está el centro y el punto del debate.
Está allí porque para quienes se oponen a estas medidas, toda solución a esta crisis debe pasar dentro del modelo representativo. El problema es que la misma Constitución de 1991 contempla estos escenarios y mecanismos de participación ciudadana precisamente para evitar que un excesivo trámite centrado solo en las instituciones impida la participación, deliberación y discusión pública sobre los mismos problemas de la democracia.
Es cierto que el discurso presidencial ha tensionado los pilares simbólicos del sistema representativo, apelando al pueblo como fuente directa de legitimidad (poder constituyente, democracia popular), pero ese discurso no se ha traducido en reformas estructurales ni en una captura institucional. Las narrativas de confrontación no han derivado en hechos disruptivos: no hay redadas, no hay constituyentes en camino, no hay cooptación sobre los organismos de control (valga la redundancia) ni tampoco existe control del poder por el ejecutivo.