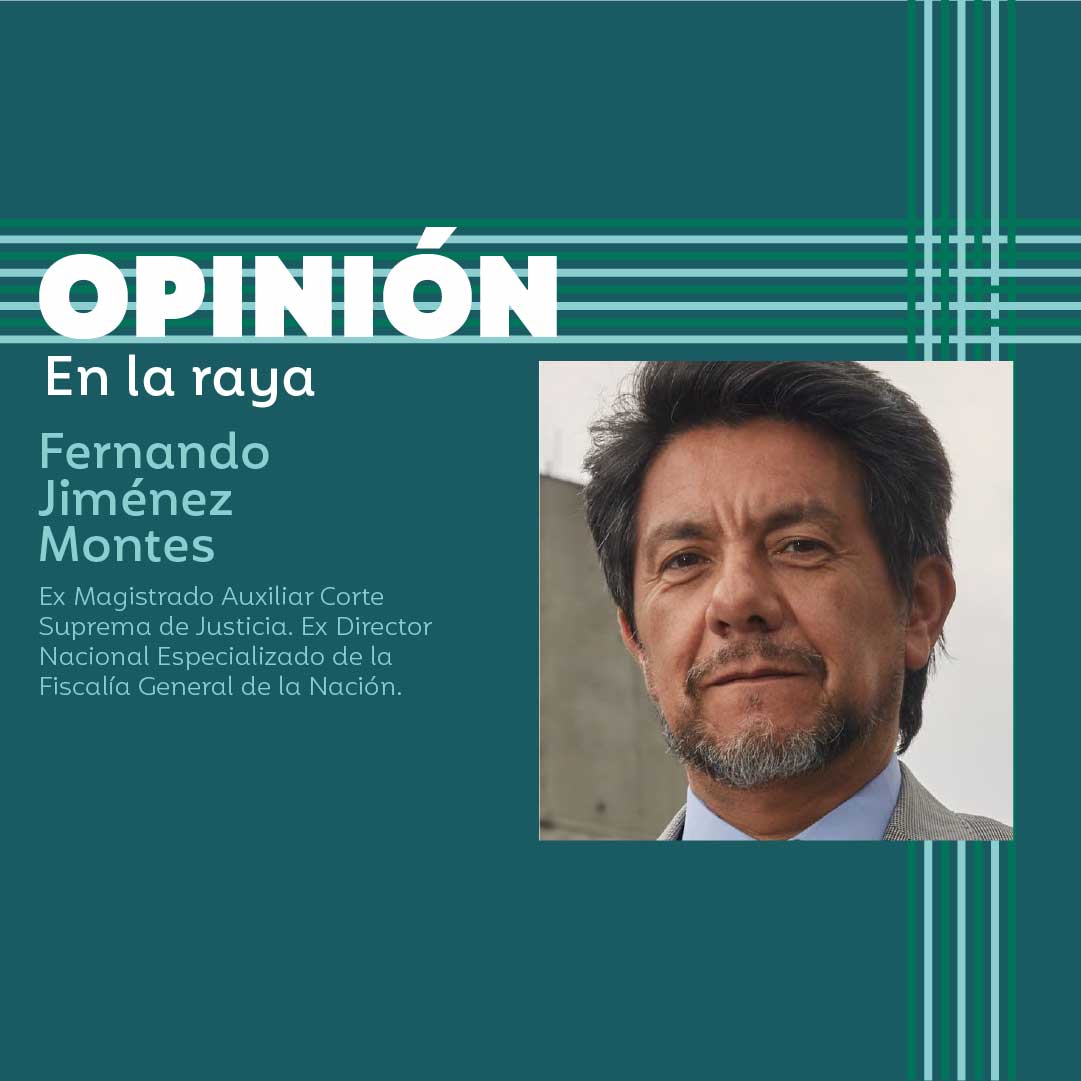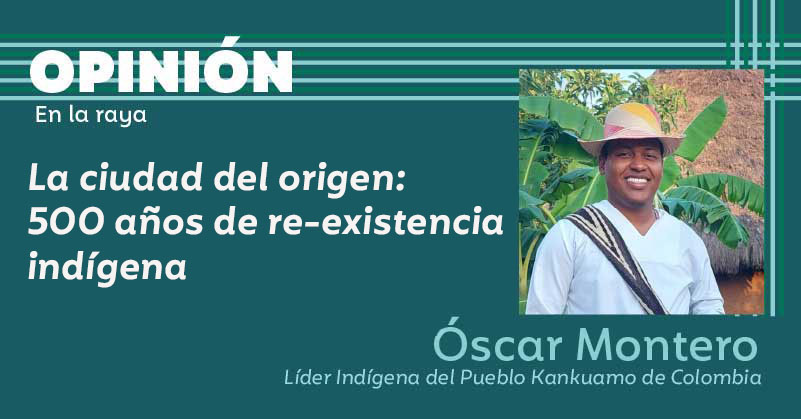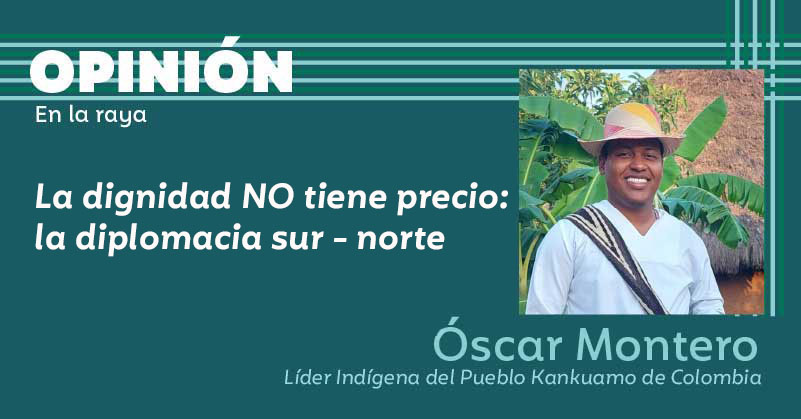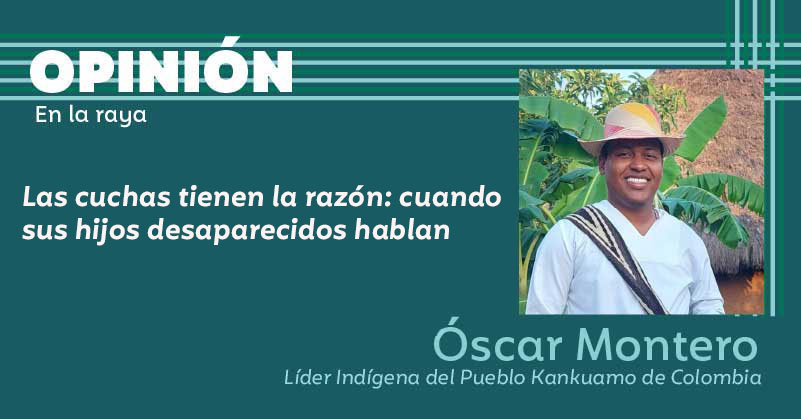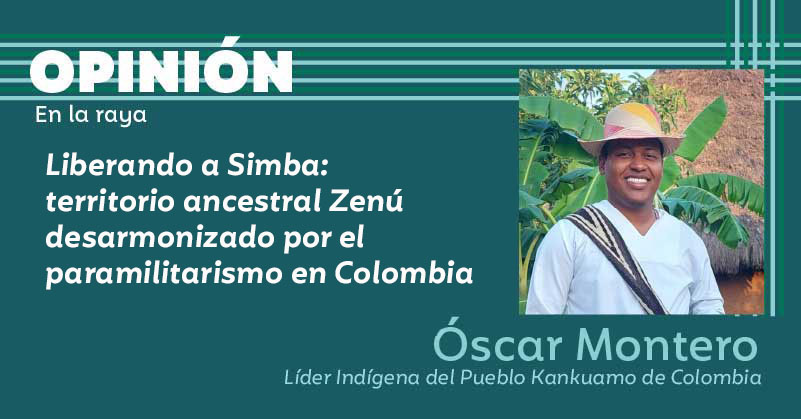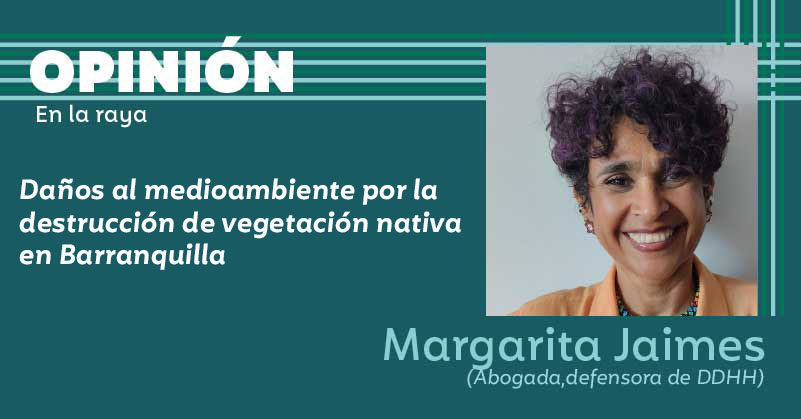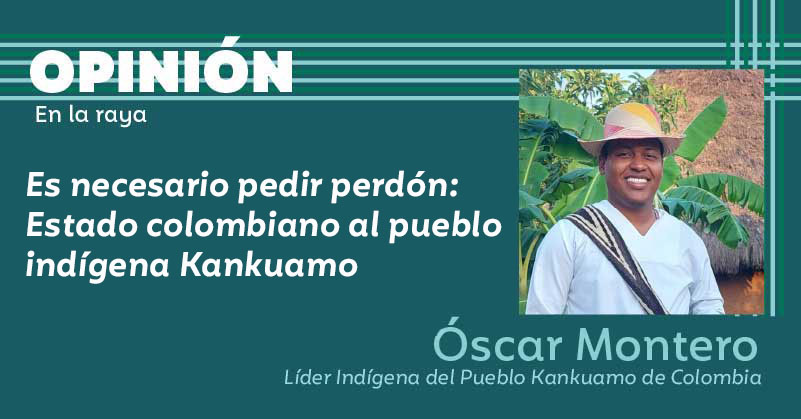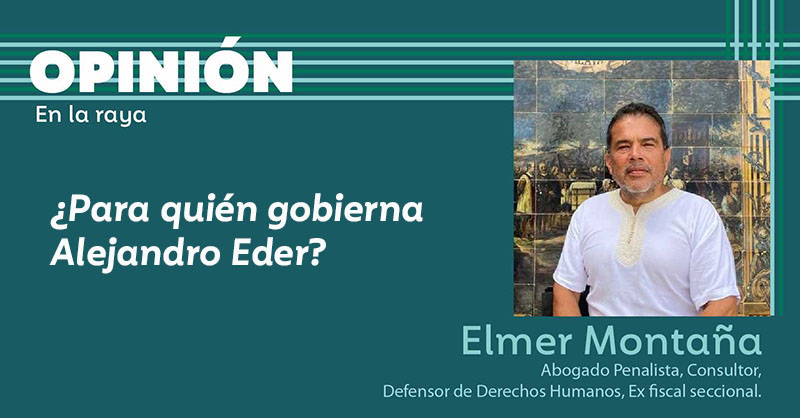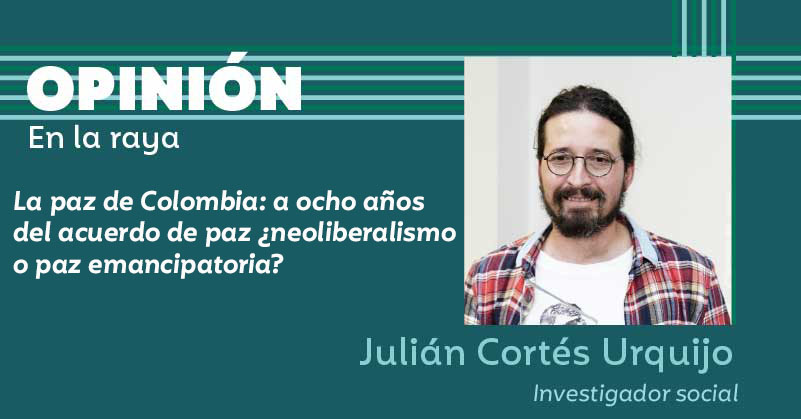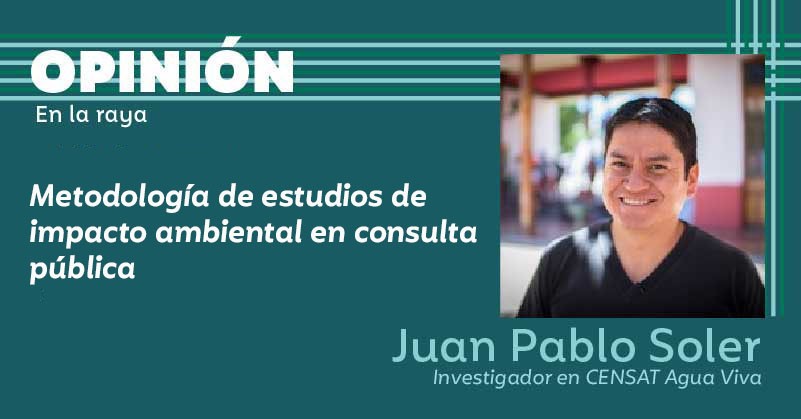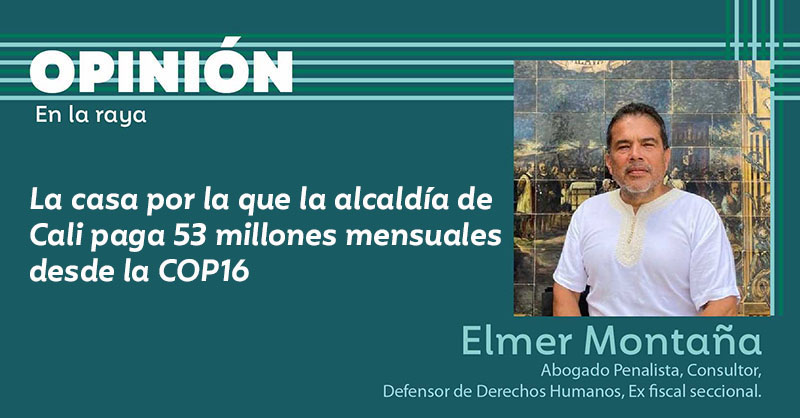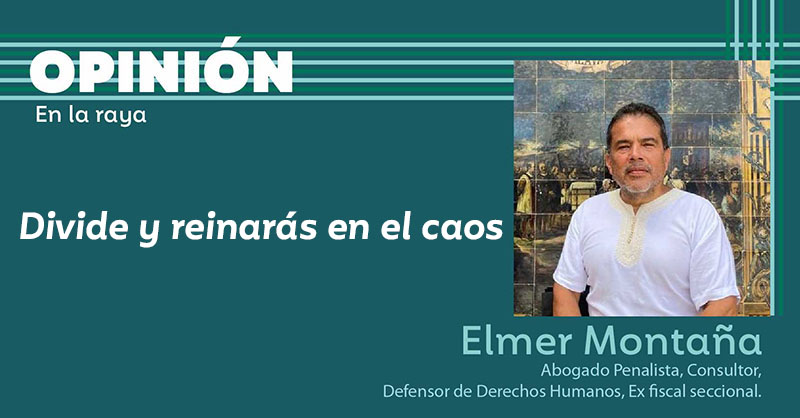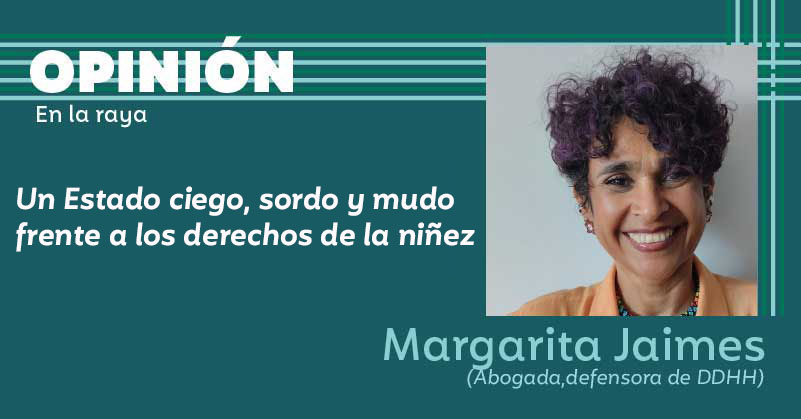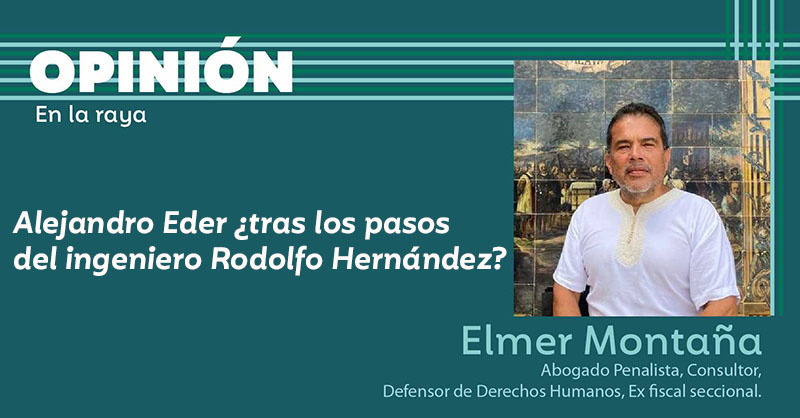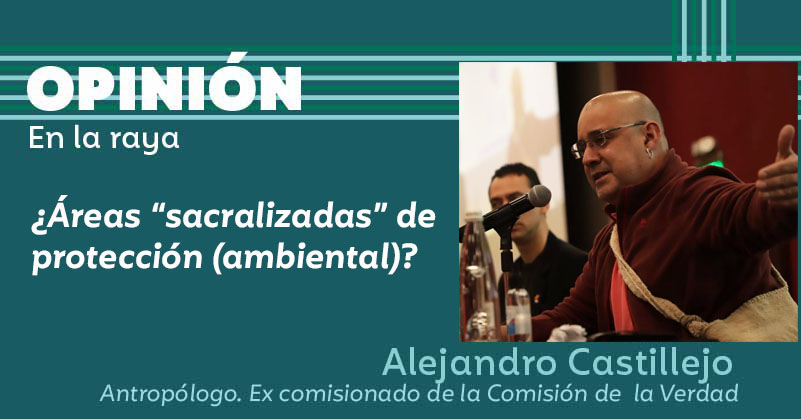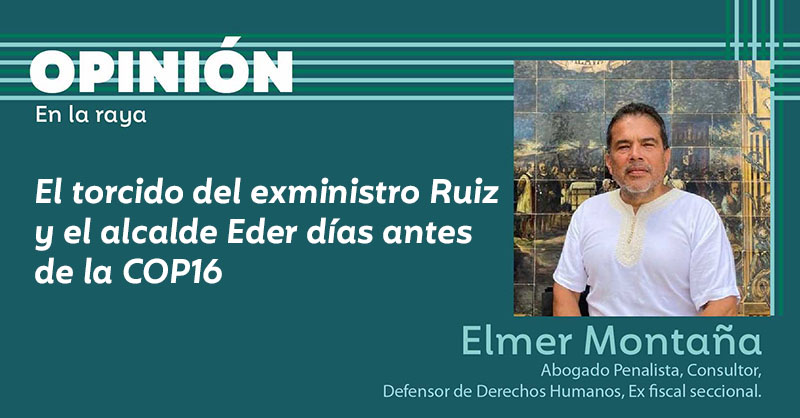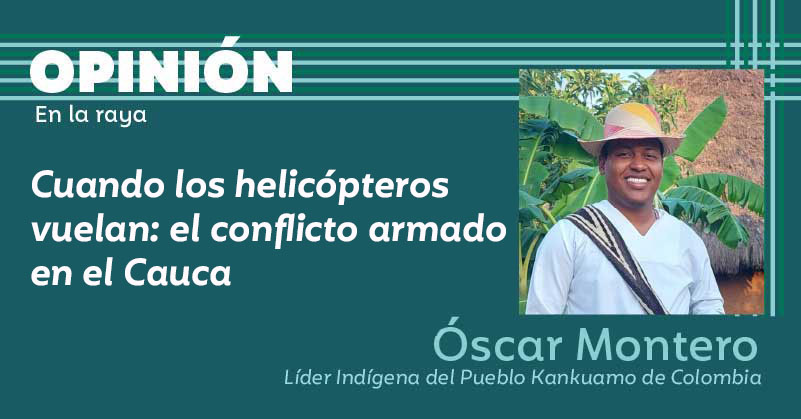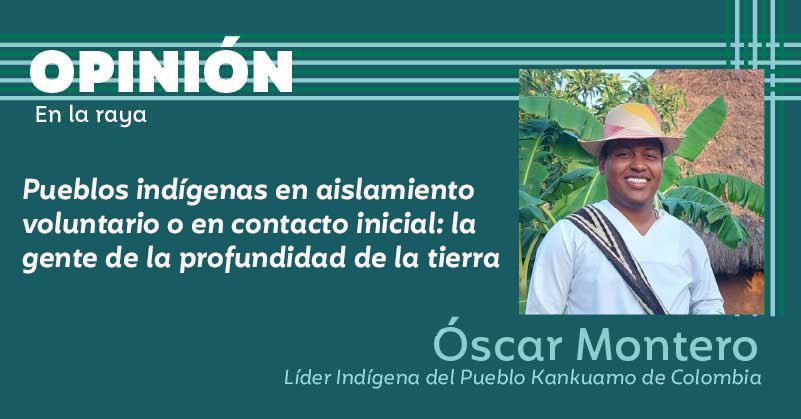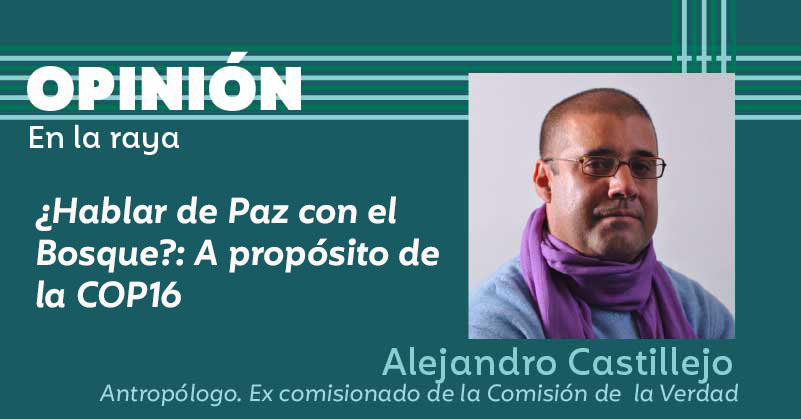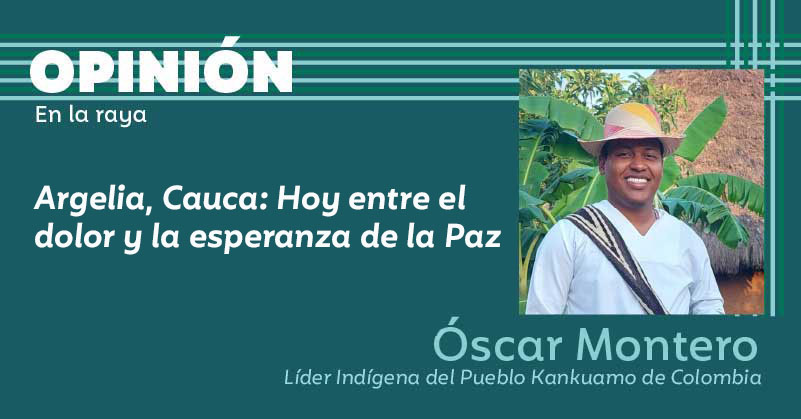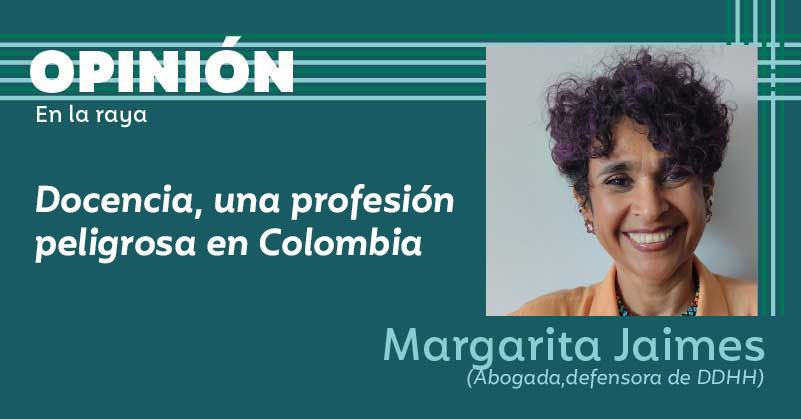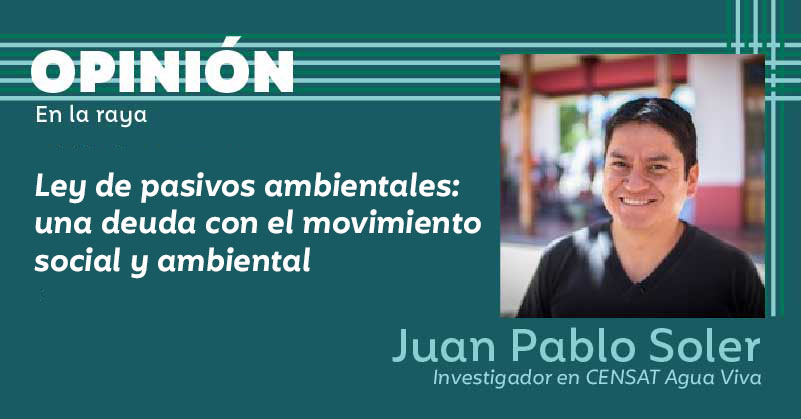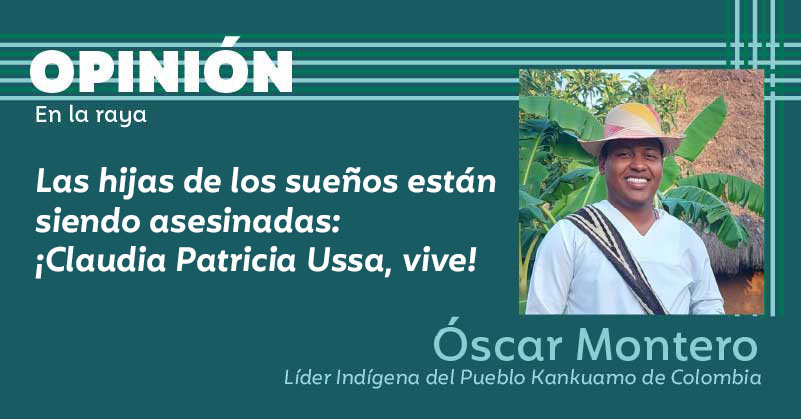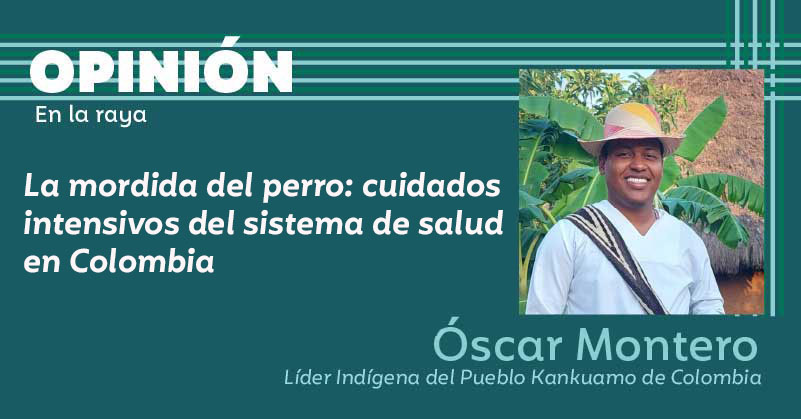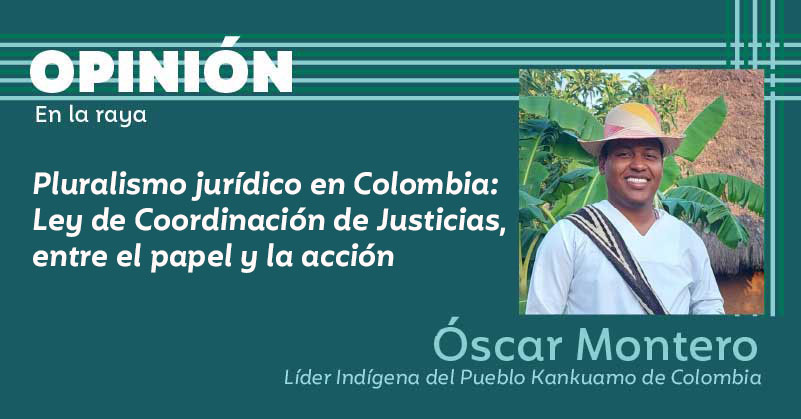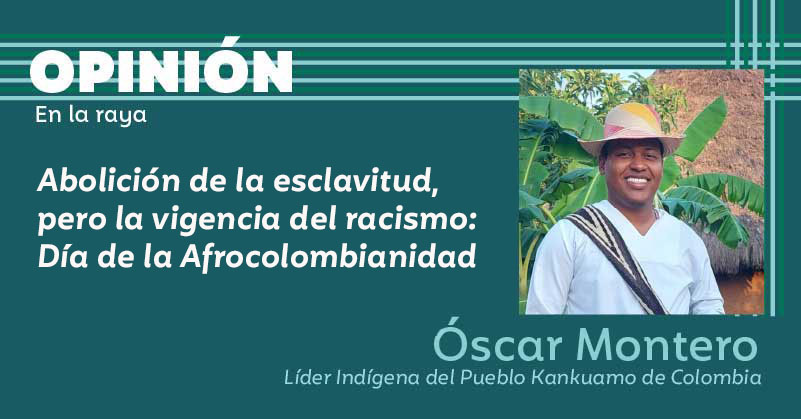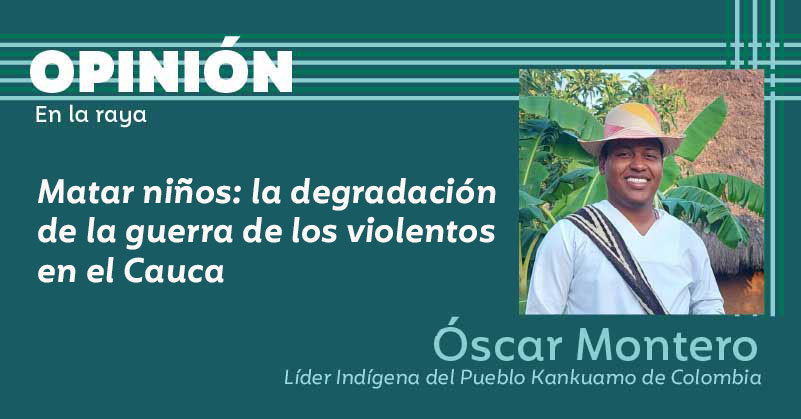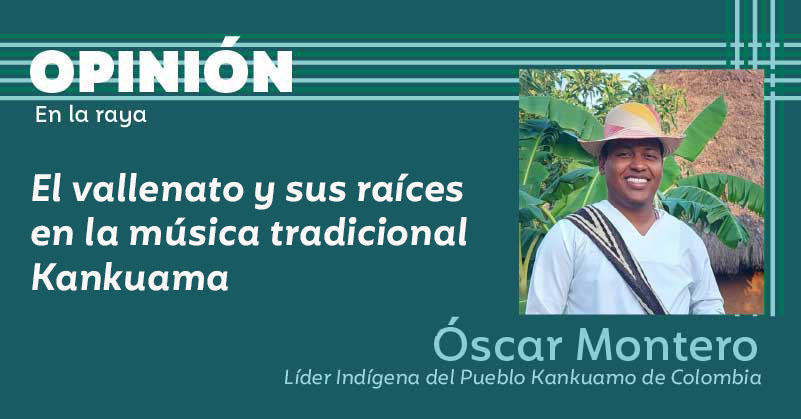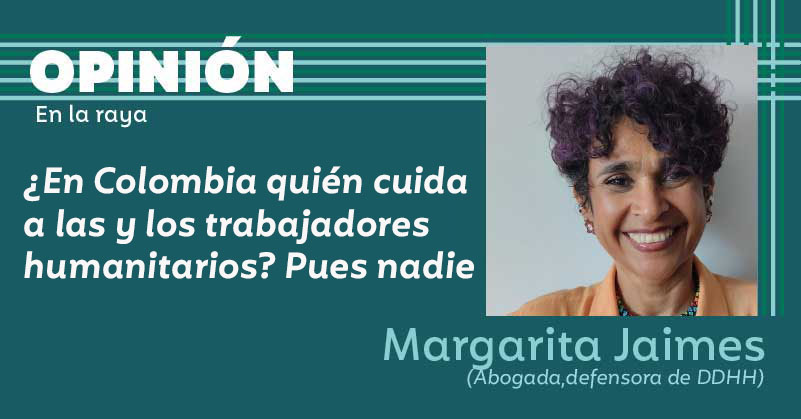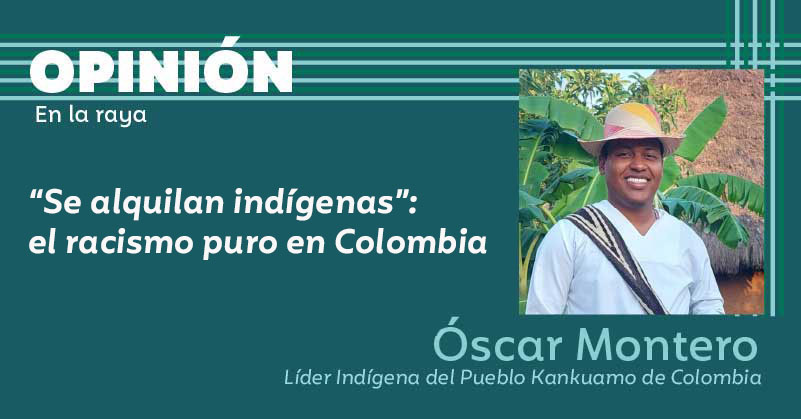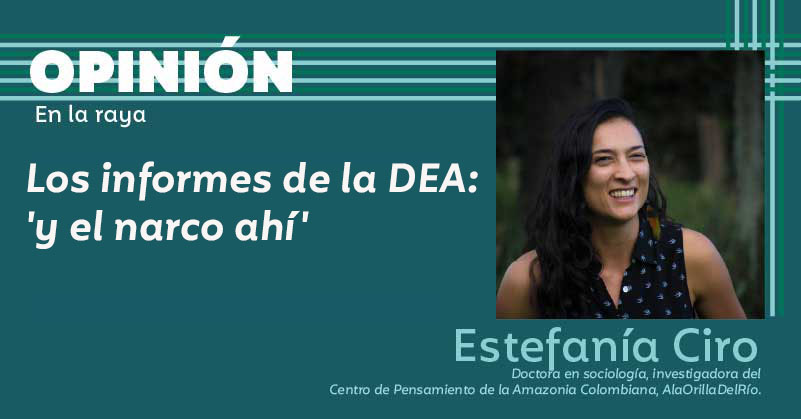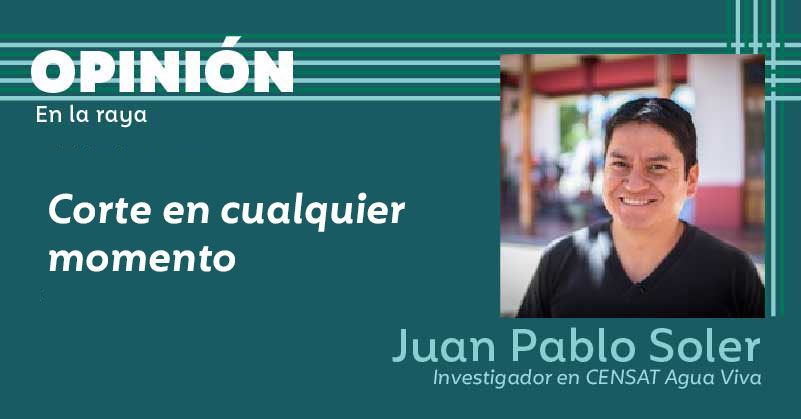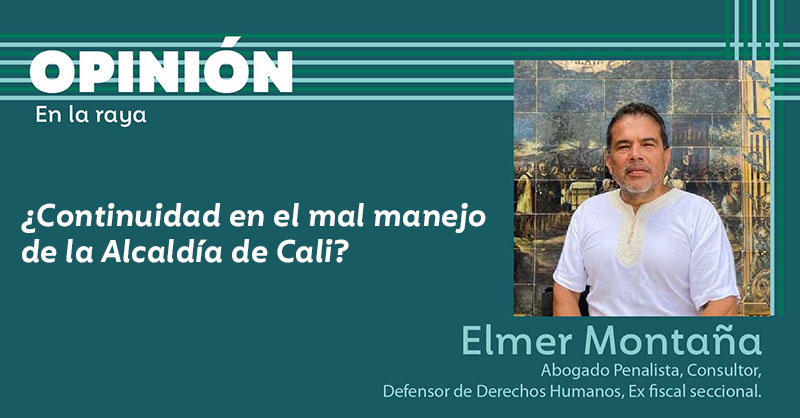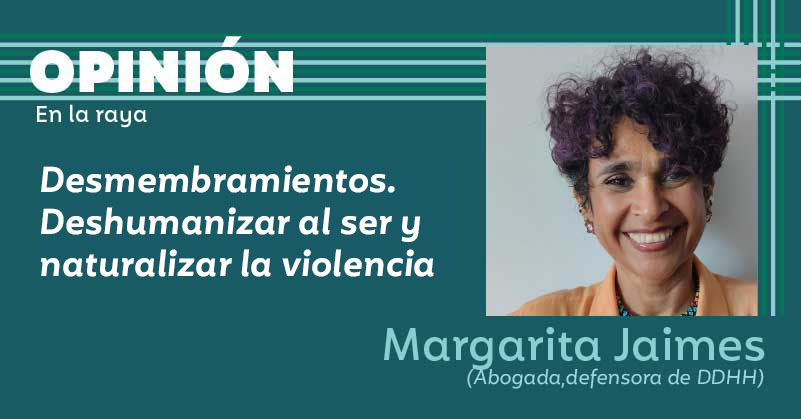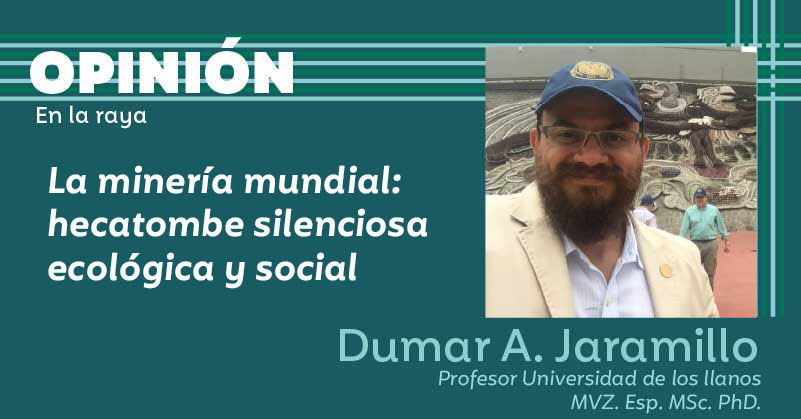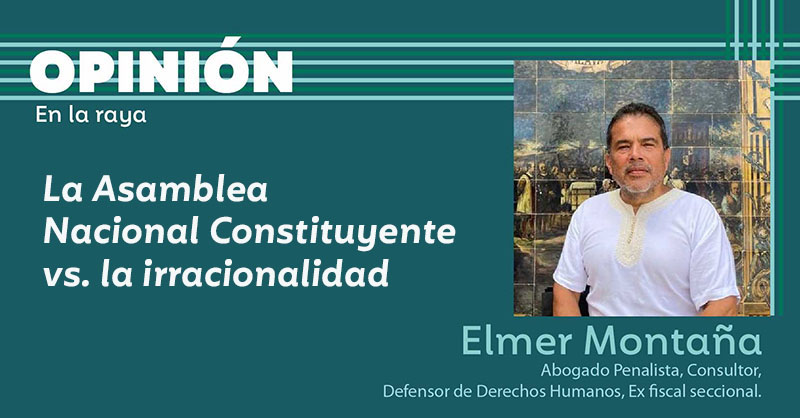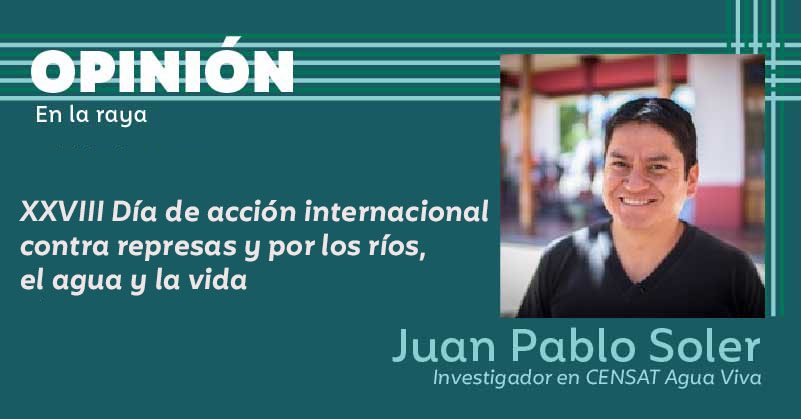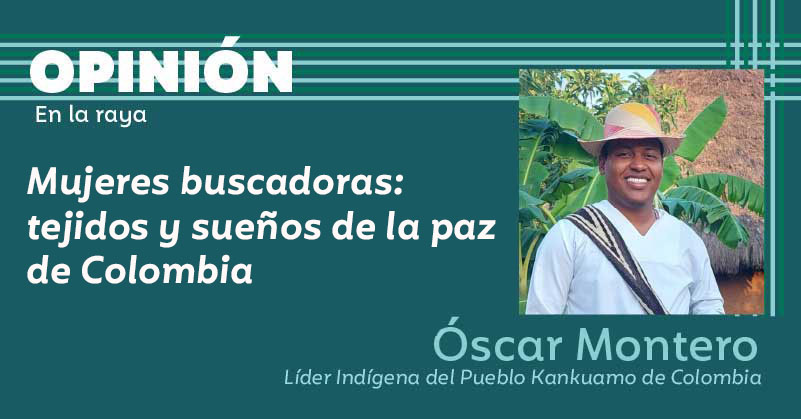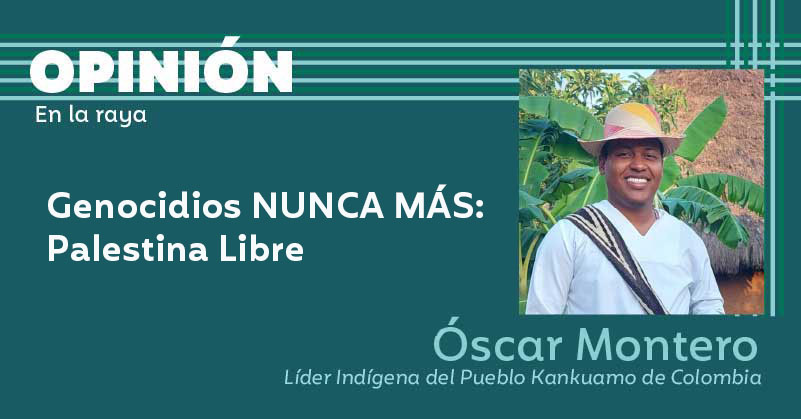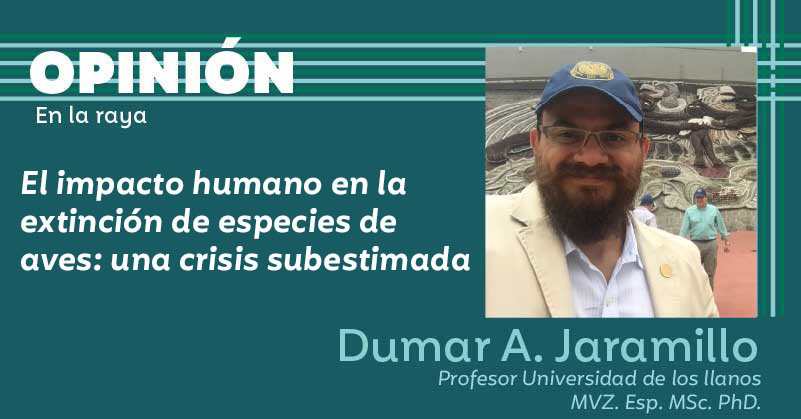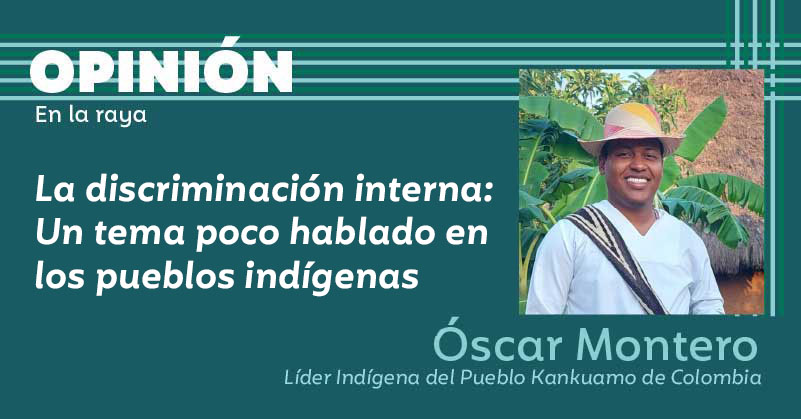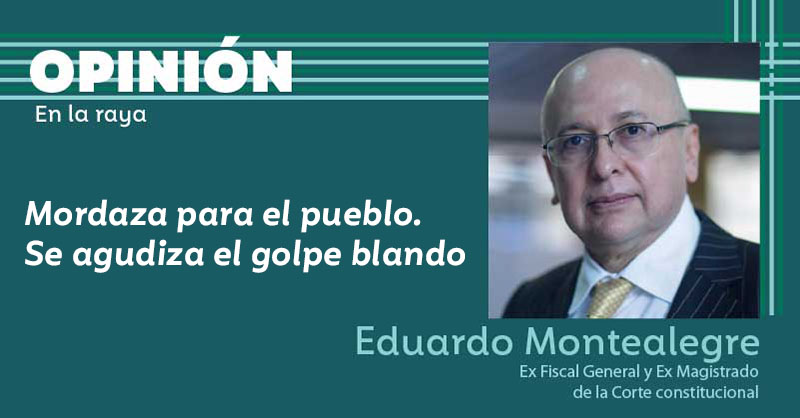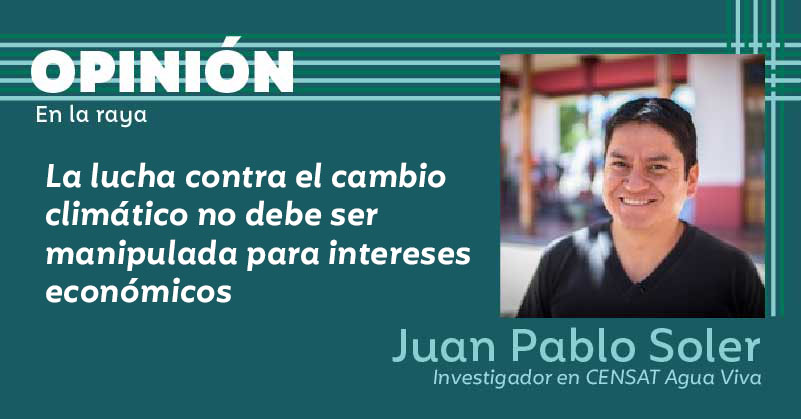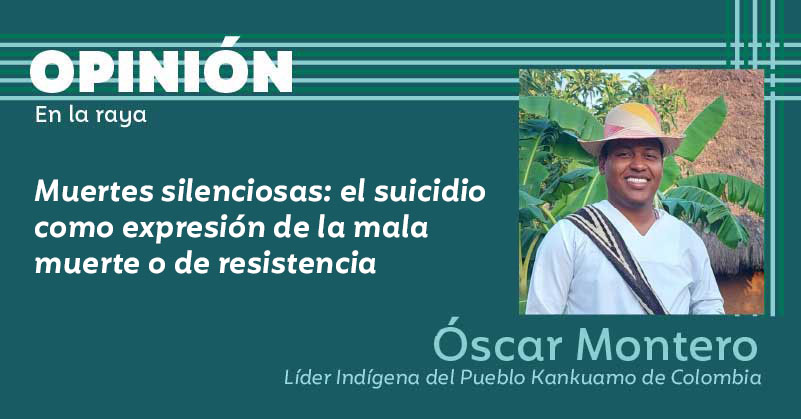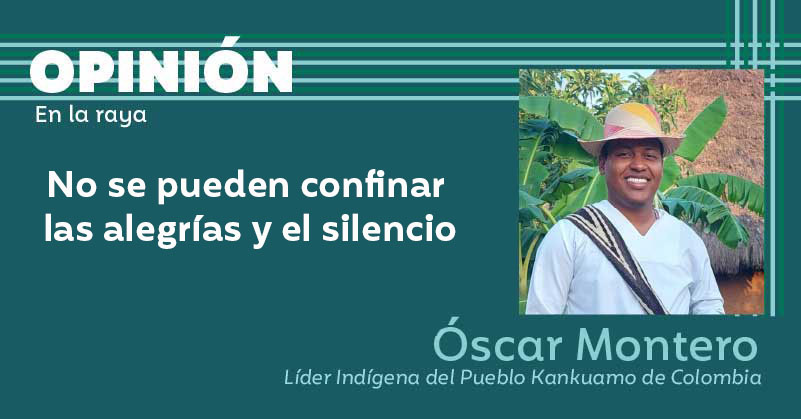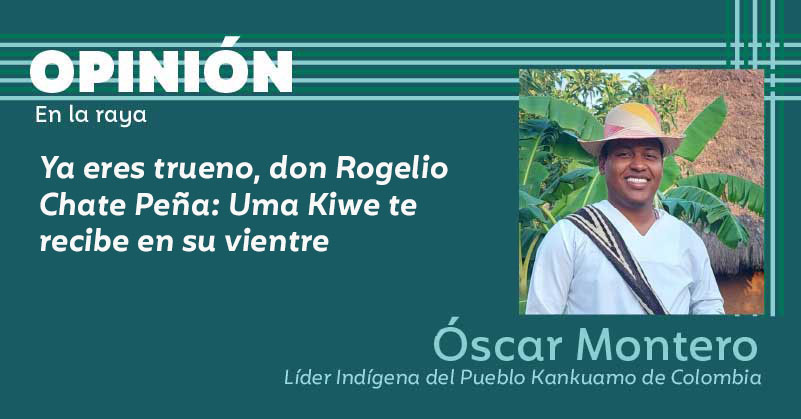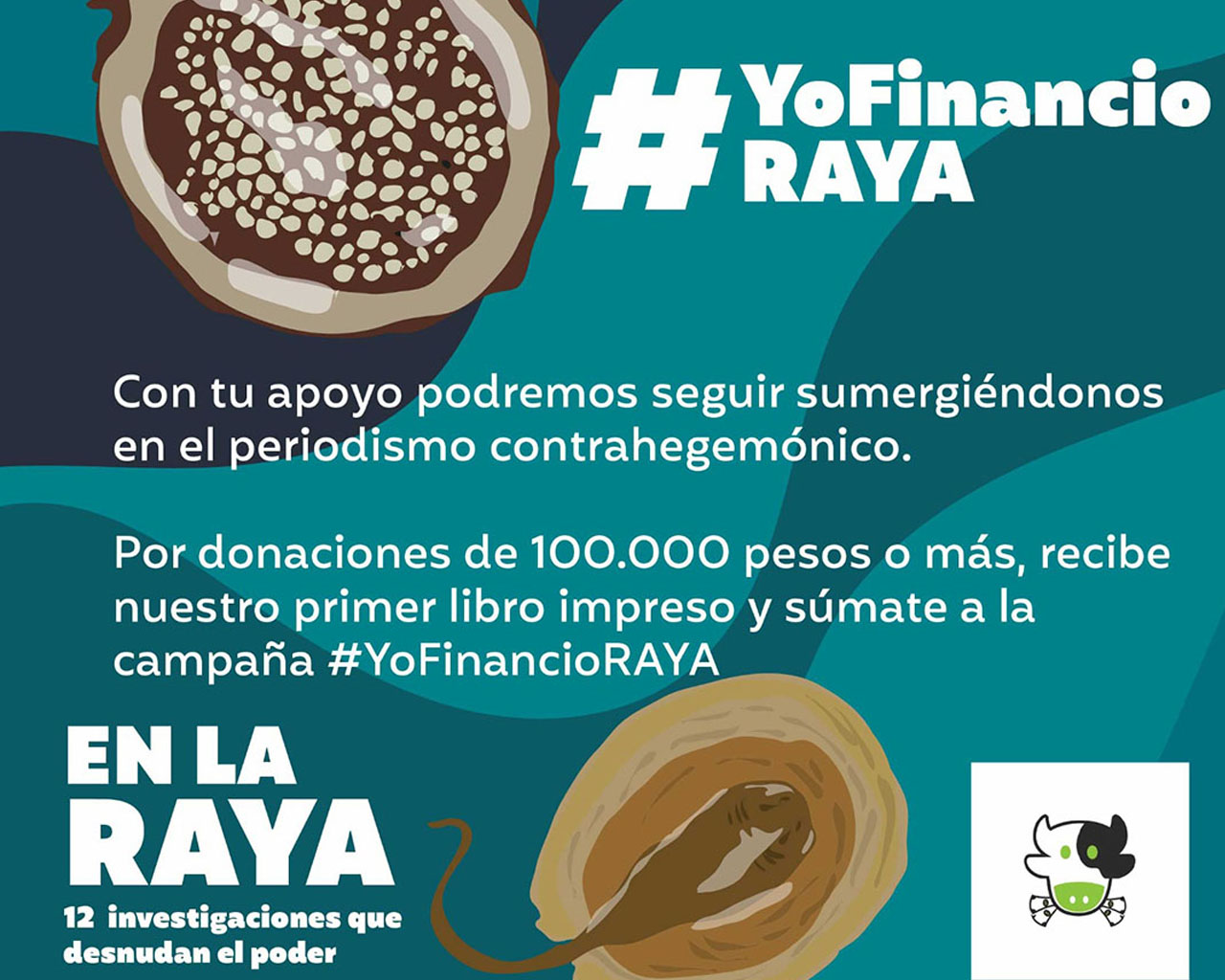Por: Fernando Jiménez Montes
Luigi Ferrajoli, destacado jurista italiano y referente obligado de los abogados para la resolución de los problemas jurídicos relacionados con el proceso penal, acuñó tres formas de responsabilidad de jueces y juezas: la política, la jurídica y la social. La responsabilidad política implica que ellos y ellas, en su actividad judicial, deban sujetar su comportamiento a los parámetros orgánicos de la función pública que la Constitución Política ha regulado. La responsabilidad jurídica puede ser civil, cuando la conducta desviada afecta intereses particulares; penal, cuando la misma constituye un delito; y disciplinaria, cuando ella viola el régimen de deberes y prohibiciones que aseguran la correcta administración de justicia.
Respecto de la responsabilidad social, Ferrajoli dijo: “Añadiré, además, una tercera forma de responsabilidad, que llamaré social, y que se manifiesta en la transparencia de la actividad judicial y en su más amplia sujeción a la crítica y al control de la opinión pública”, dos elementos fundamentales e indispensables para que los ciudadanos puedan formarse una opinión razonablemente objetiva de los sucesos que han marcado el proceso penal contra el expresidente Uribe, y, por supuesto, de otros procesos de connotación pública.
La transparencia es una cualidad de la función pública que está íntimamente relacionada con la imparcialidad que debe predicarse en cualquier decisión judicial que afecte derechos de las personas, y con el prestigio que debe ostentar la administración de justicia en un sistema democrático. No basta con que jueces y juezas sean imparciales subjetivamente en sus decisiones, es decir, desprovistos de sesgos o preferencias de tipo político, económico o social, sino que también deben parecer imparciales ante el juicio razonable de cualquier ciudadano, doctrina denomina: apariencia de imparcialidad, creada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y adoptada en los principios de Bangalore sobre la conducta judicial – Naciones Unidas (2002) -.
En Colombia había hecho carrera la idea de que jueces y juezas solo pueden ser responsables por cometer delitos y faltas al momento de tomar sus decisiones, conductas ilícitas que aparejan también la posibilidad de ser separados de sus casos por un sistema eminentemente técnico – jurídico de impedimentos y recusaciones, cimentado en frías causales taxativas que la ley enumera, en ausencia de las cuales, en principio, no resultaría viable jurídicamente separarlos de algún caso.
Sin embargo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia colombiana dio un paso fundamental en la jurisprudencia, al separar a la magistrada Cristina Lombana del caso Uribe Vélez, procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, decisión aprobada por todos los miembros de la Sala y confirmada por el Consejo de Estado en dos decisiones de tutela.
En tal providencia, la Sala de Instrucción se apartó argumentadamente de la tradicional taxatividad de las causales de recusación – ninguna de ellas aplicada al caso –, a través de una interpretación evolutiva de tales causales basada en el principio de apariencia de imparcialidad, la doctrina de los tribunales internacionales sobre este principio, y en el artículo 93 de la Constitución Política, sobre el cual la Corte Constitucional estableció: “… esta Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la jurisprudencia de los órganos judiciales creados mediante convenios sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Uno de los factores objetivos que la Sala de Instrucción tuvo en cuenta para determinar que la magistrada Lombana no ostentaba la apariencia de imparcialidad en el caso Uribe Vélez, entre otros criterios, fue haber callado u ocultado a la Corte por más de cuatro meses el hecho de que, antes de ser nombrada magistrada, había sido miembro del bufete de abogados de Jaime Granados Peña, abogado defensor de Uribe Vélez a quien ella pretendía investigar callando tan grave factor de parcialidad. Se apartó así, dolosamente del principio internacional de que el juzgador debe no solo ser imparcial, sino parecerlo; cualquier hecho que pueda poner en duda esa apariencia debe ser revelado.
La justicia colombiana requiere transparencia e imparcialidad absolutas, y que todo ocultamiento de información relevante por parte de un juzgador constituya una forma de corrupción moral que destruye la confianza pública en los tribunales de justicia. Si entendemos por moral una forma específica de comportamiento humano, individual o colectivo, más allá de la responsabilidad legal por conductas delictivas, podemos definir la corrupción judicial como “todo comportamiento deshonesto, fraudulento o inmoral dirigido a obtener beneficios personales o beneficios para terceros” (Consejo Consultivo de Jueces Europeos – 2018).
Pues bien, esta historia de corrupción moral se repite en el mismo caso Uribe Vélez: el magistrado Manuel Merchán, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C. y absolvedor principal de Uribe Vélez en segunda instancia, calló también a sus compañeros de Sala que unos de los testigos de la defensa, alias “Cesarín”, a quien el magistrado dió plena credibilidad para absolver a Uribe Vélez, había sido beneficiado por él mismo al negar una petición de la Fiscalía que solicitaba la prórroga de la interceptación de su abonado telefónico, dentro de un caso de “venta de justicia” donde estaba involucrado también el concuñado del magistrado absolvedor, el condenado Alcibiades Vargas Bautista, a la sazón magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio, caso donde también Merchán calló u ocultó tal relación familiar pecaminosa a sus compañeros de Sala.
En este marco de corrupción moral en la justicia, el magistrado Merchan acusa a la prensa libre, que no a la prensa pagada por el gran capital, de desprestigiar sus honra a través de informaciones falsas divulgadas bajo intereses periodísticos particulares. Adquieren otra vez relevancia las palabras de Luigi Ferrajoli cuando el magistrado se aparta dolosamente de la “más amplia sujeción a la crítica y al control de la opinión pública” ejercida fundamentalmente por la prensa libre, cuya principal responsabilidad es la de brindar a los ciudadanos información relevante para que ellos se formen un criterio razonable sobre si altos funcionarios judiciales deben ostentar transparencia y aparecer como imparciales, sobre todo en casos de connotación nacional.