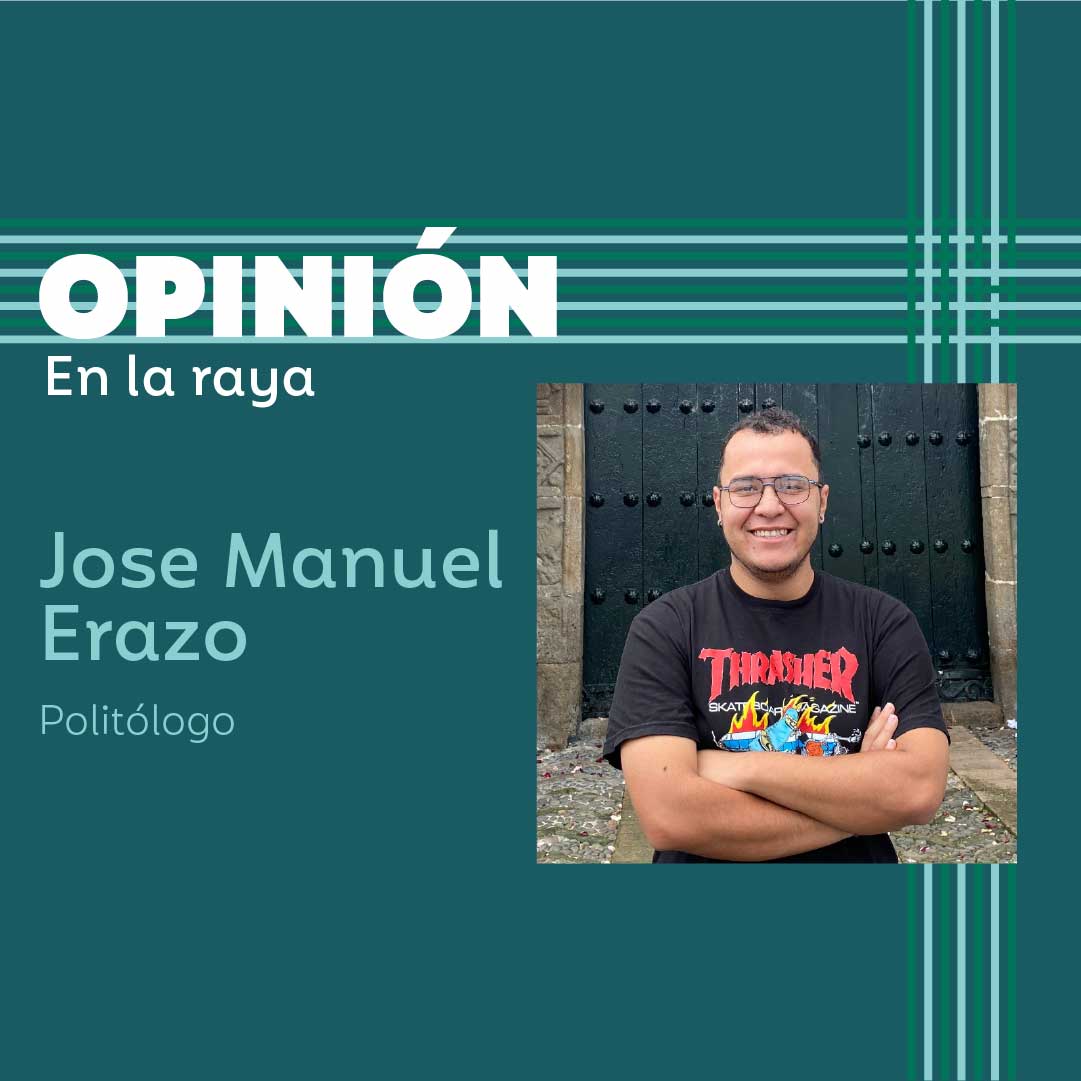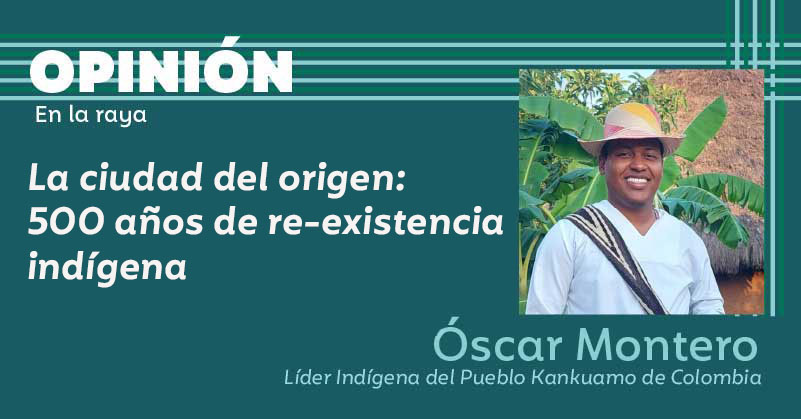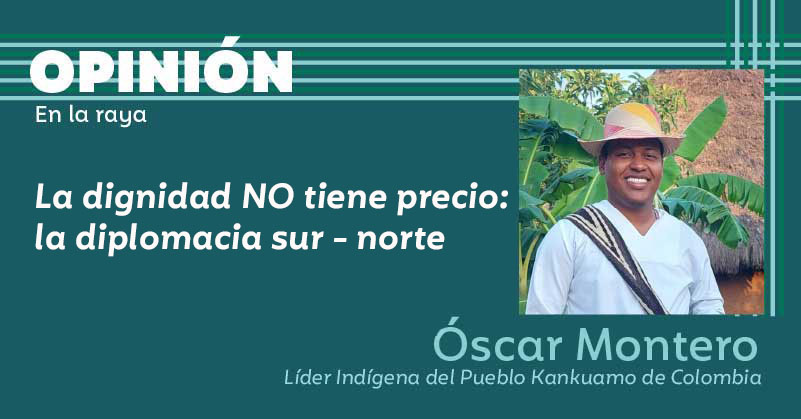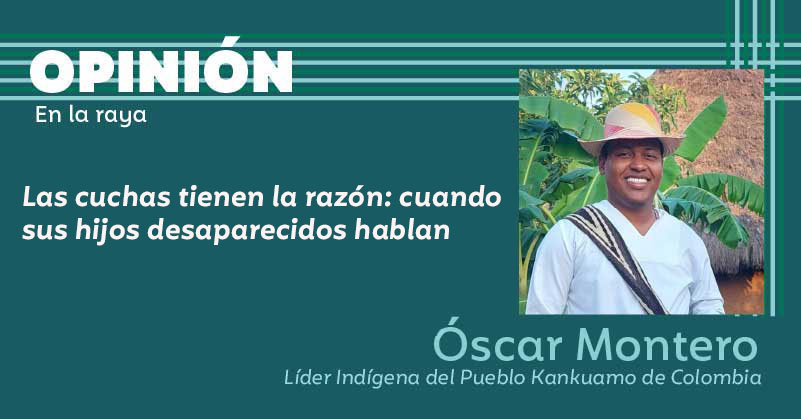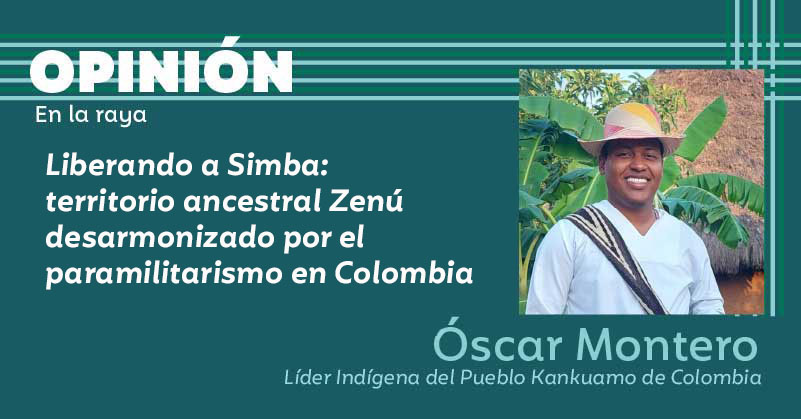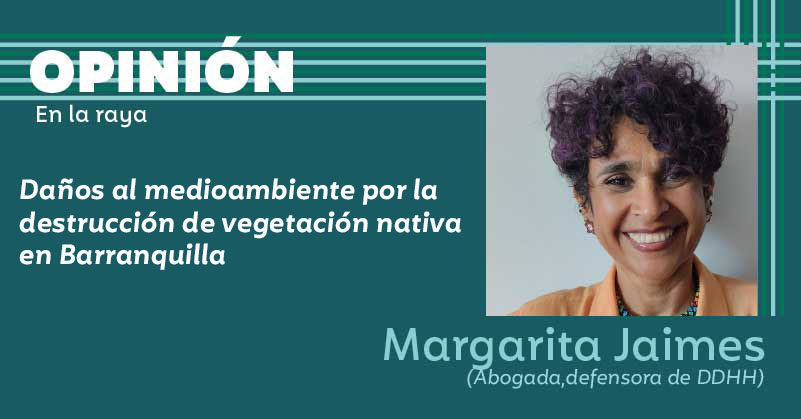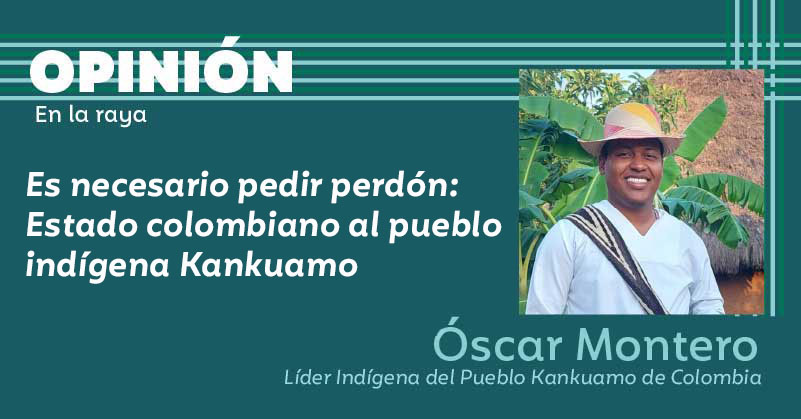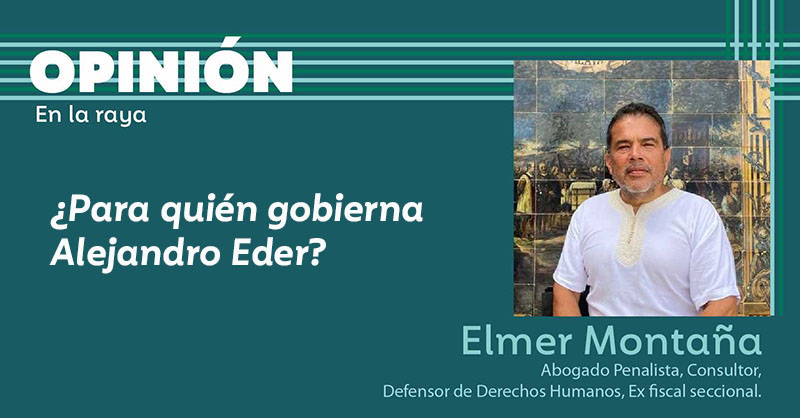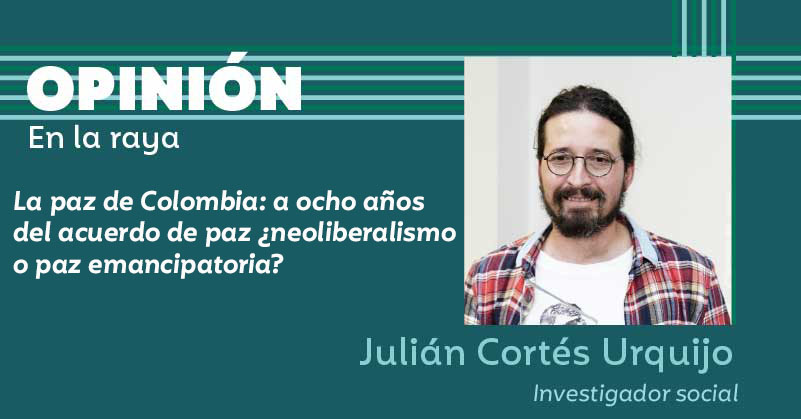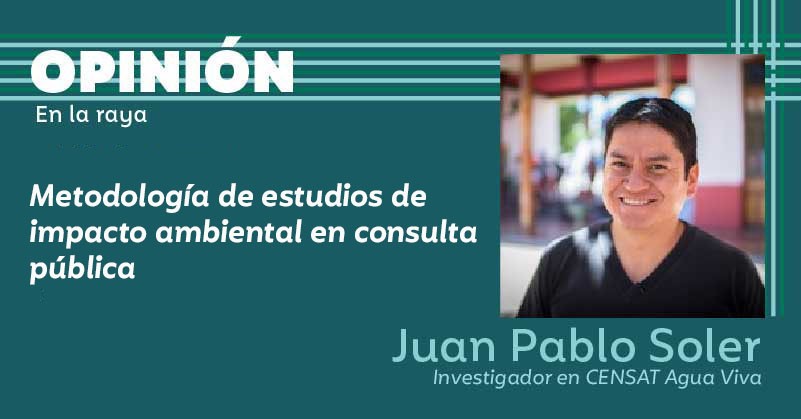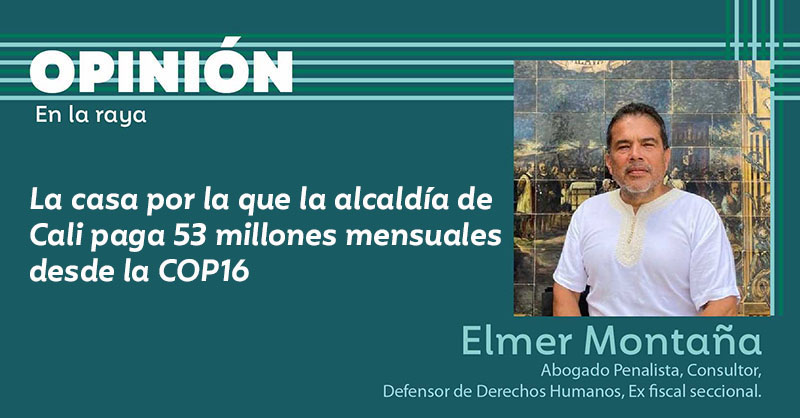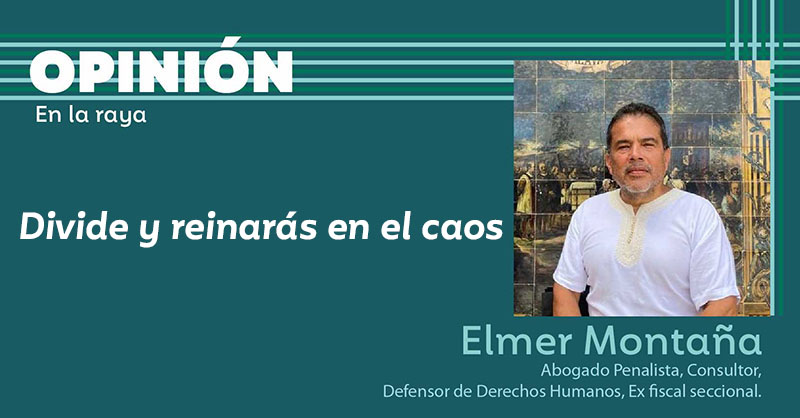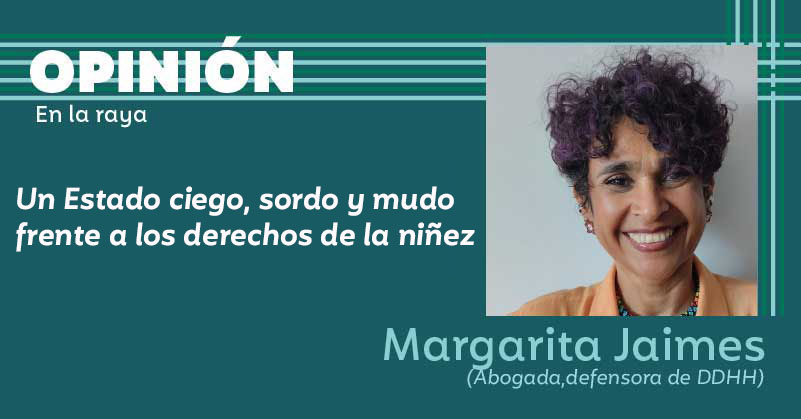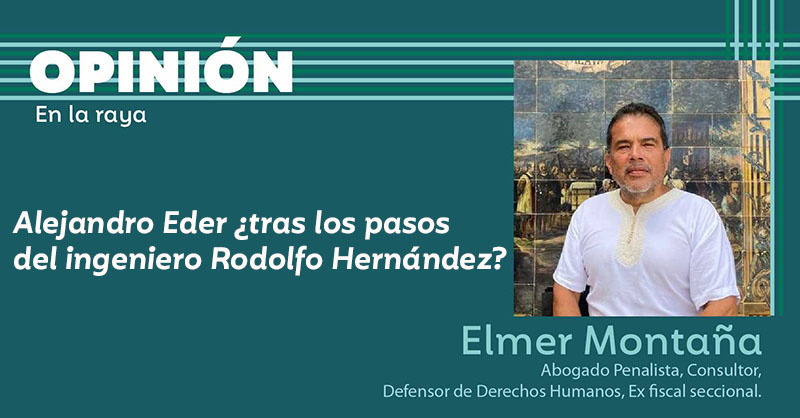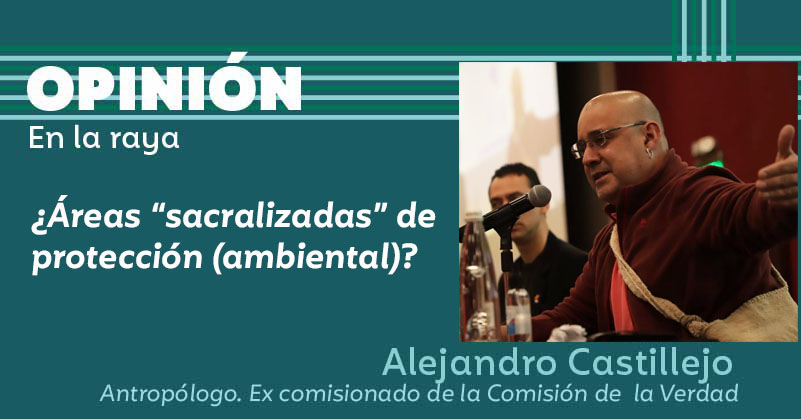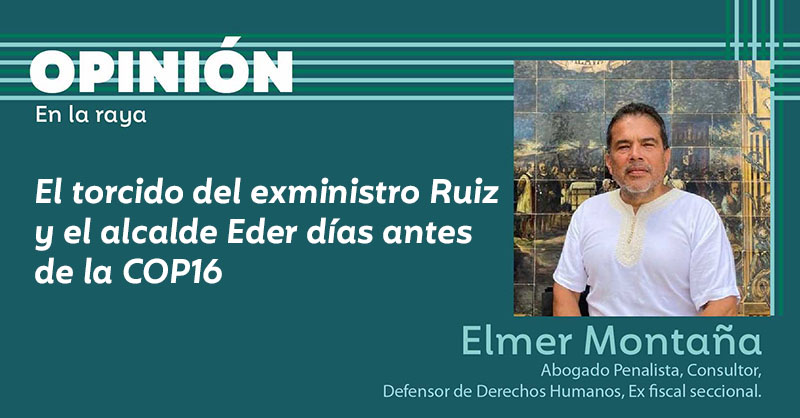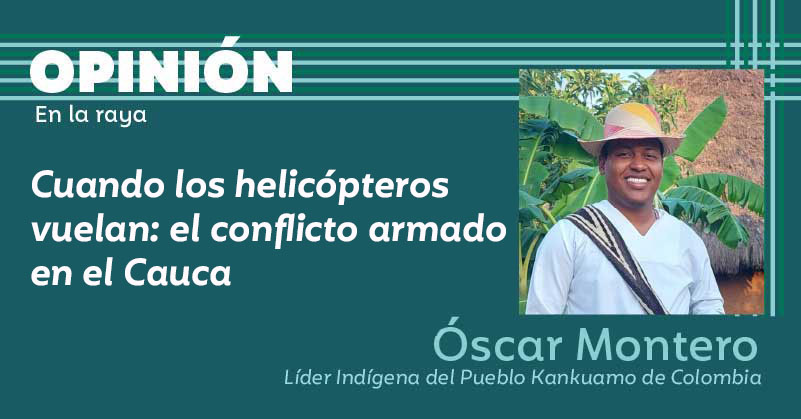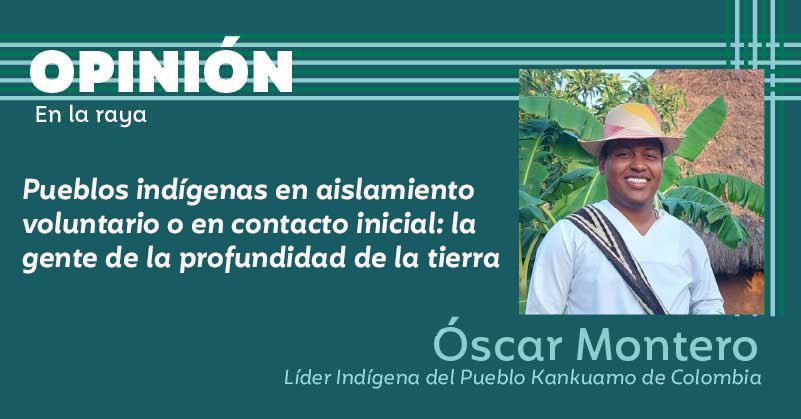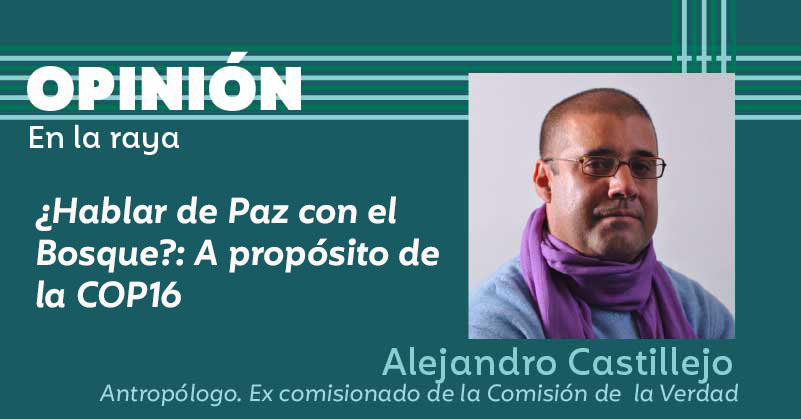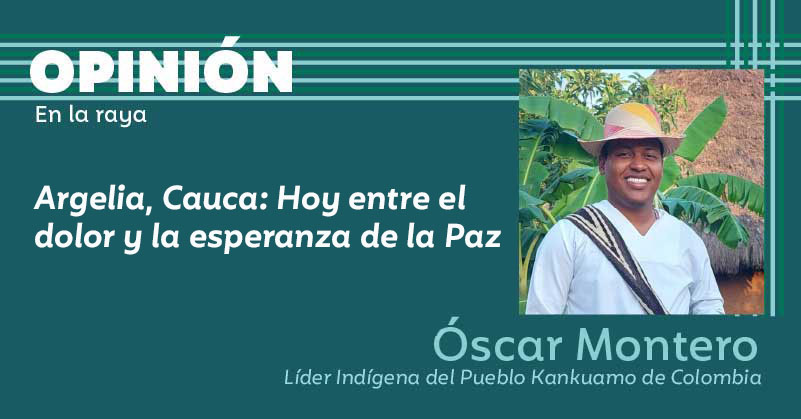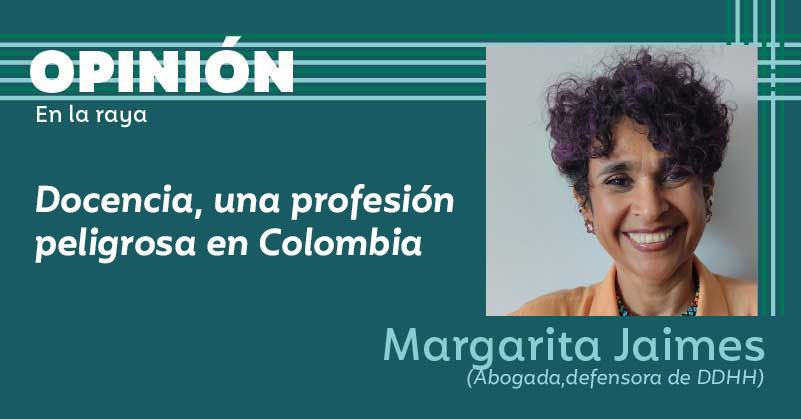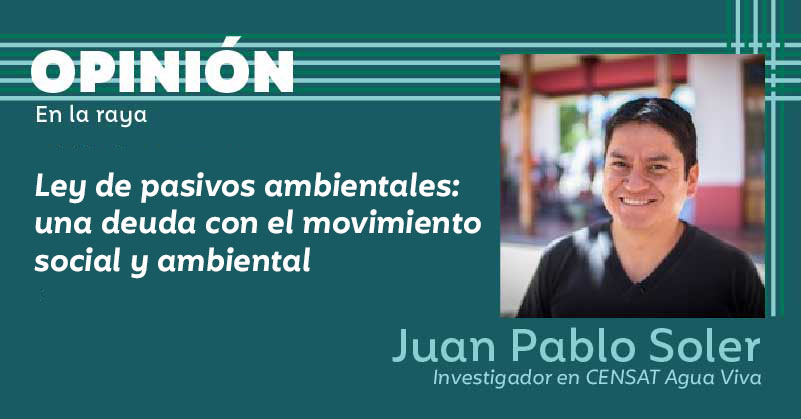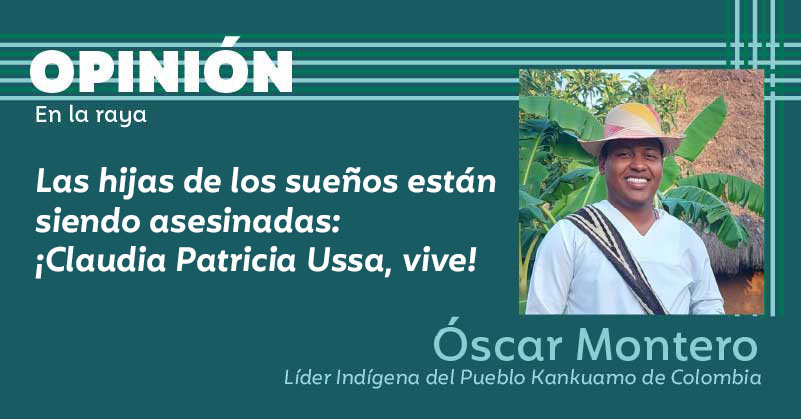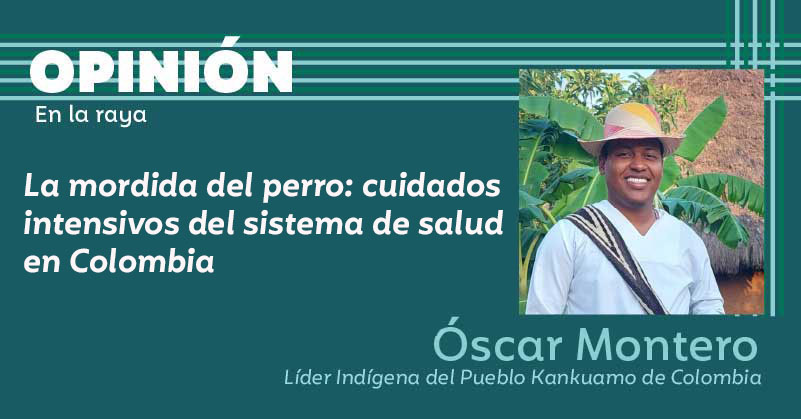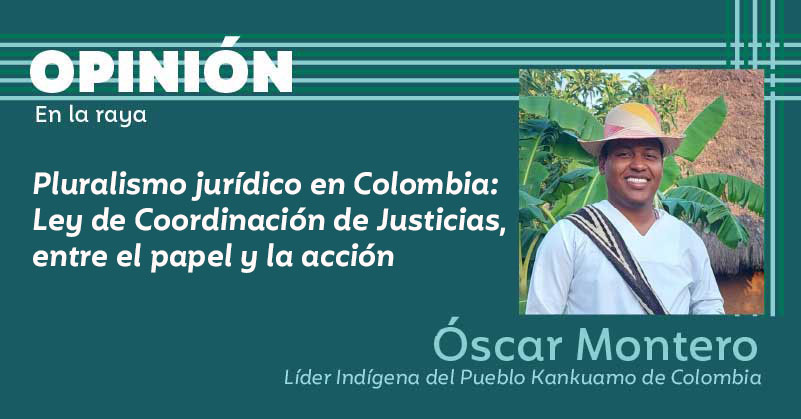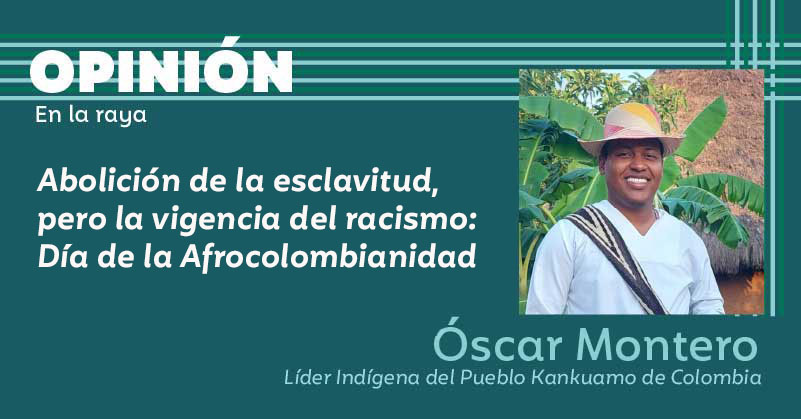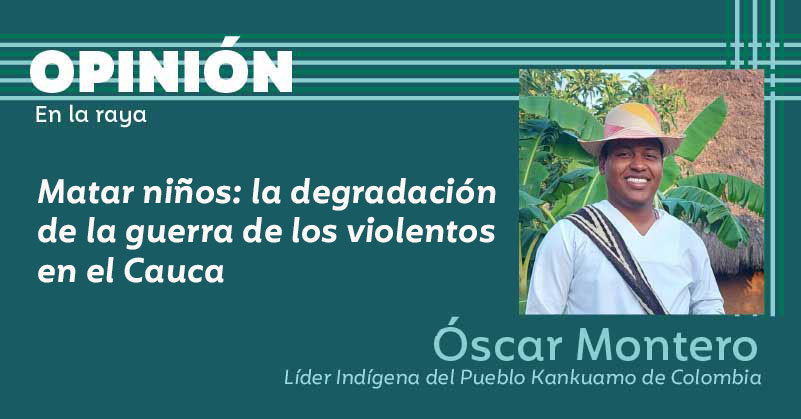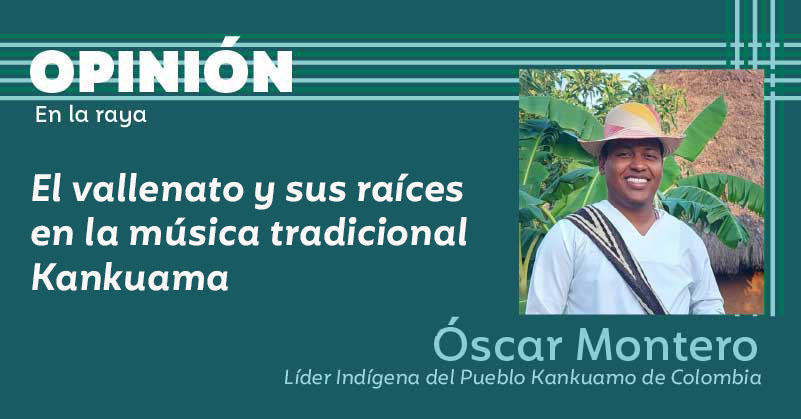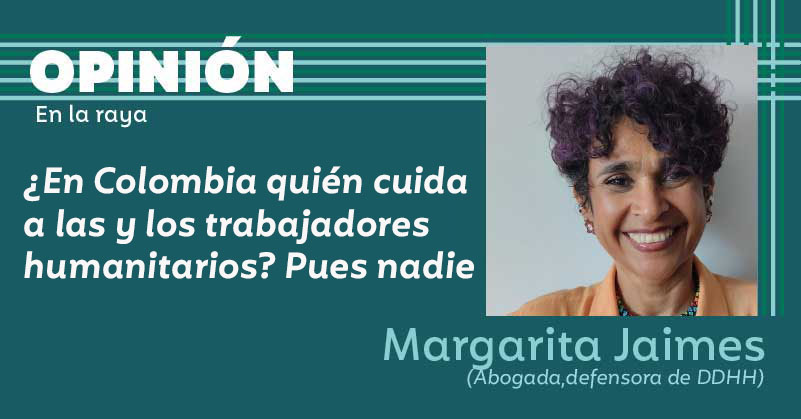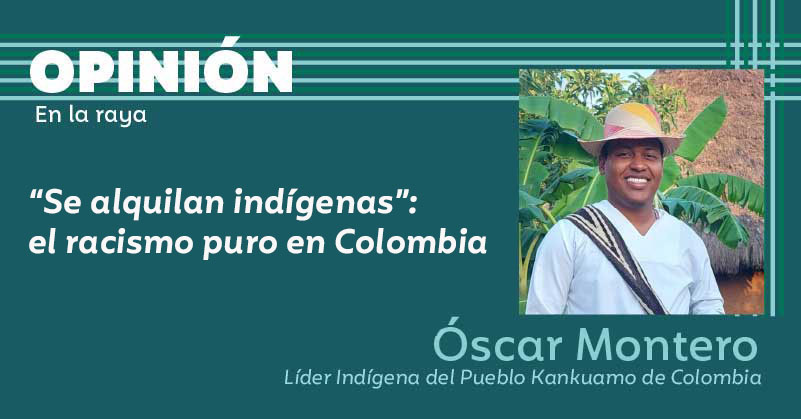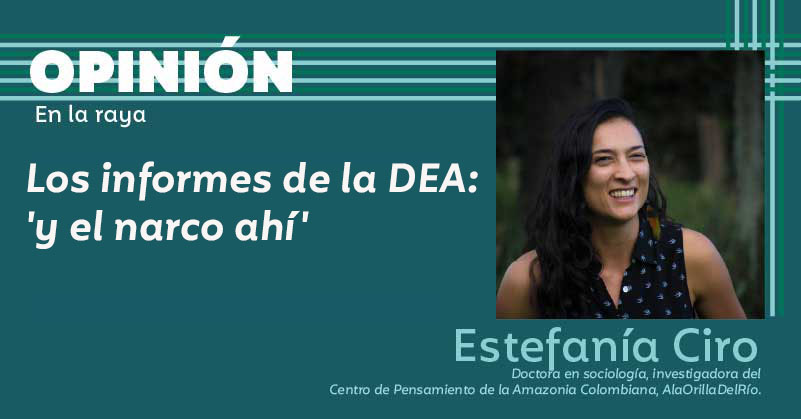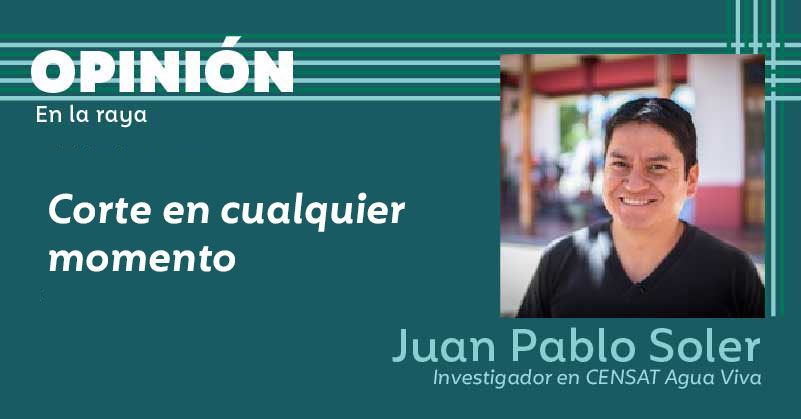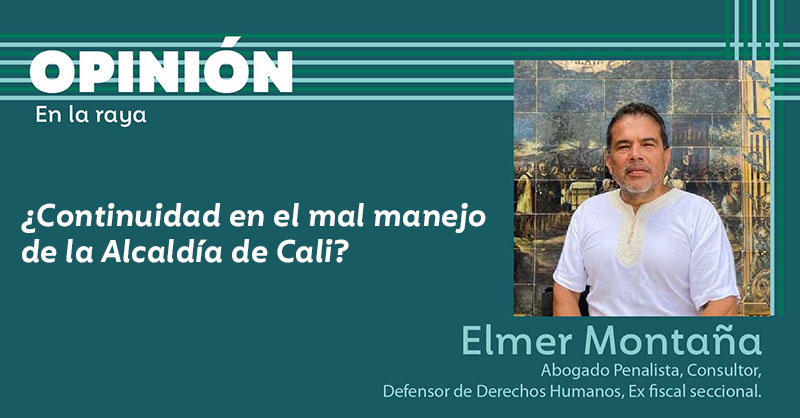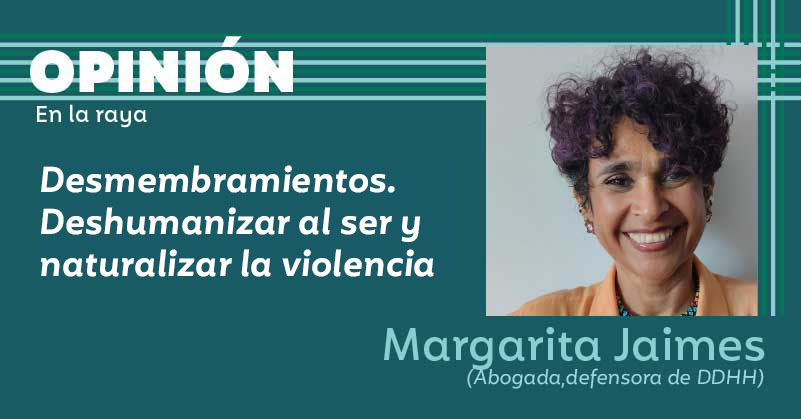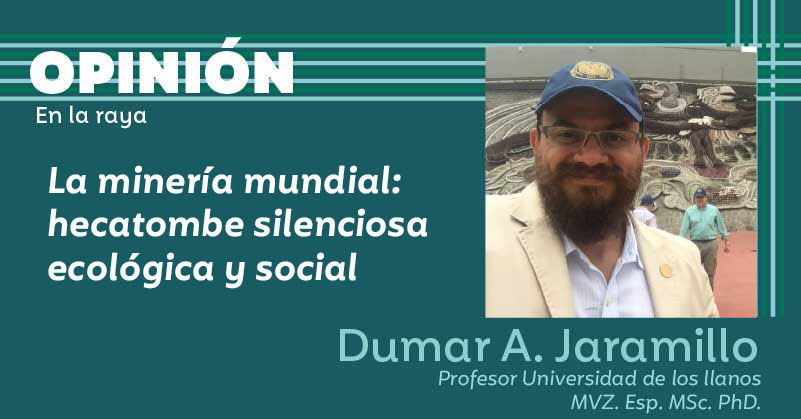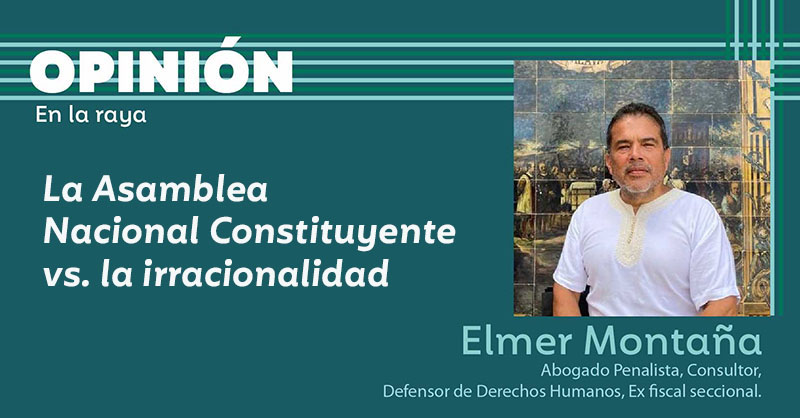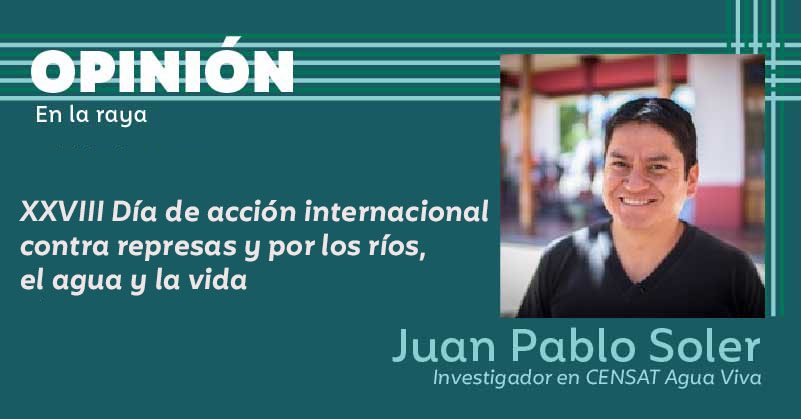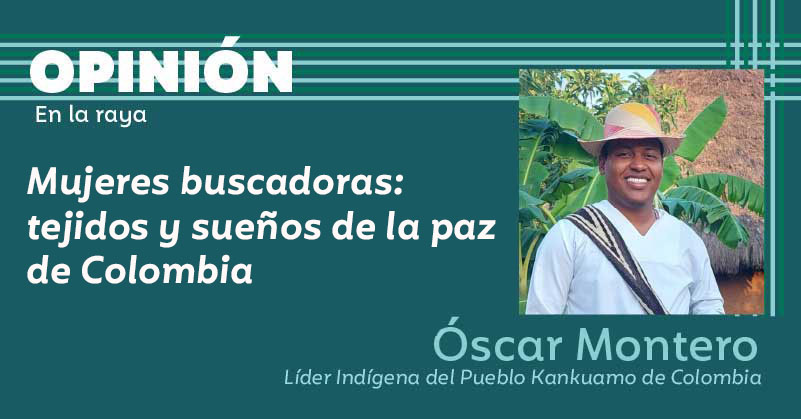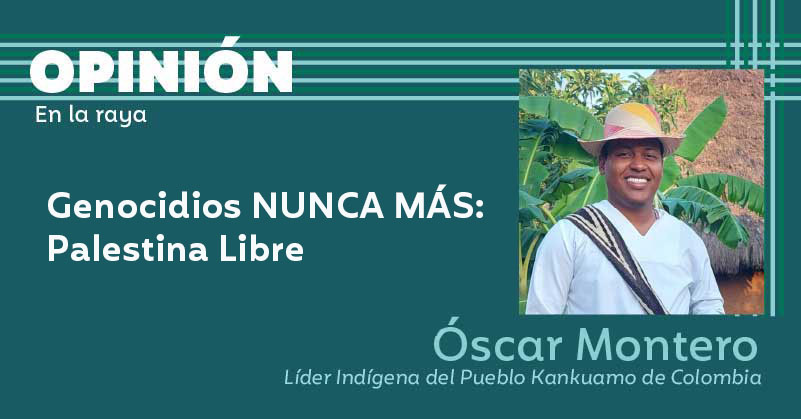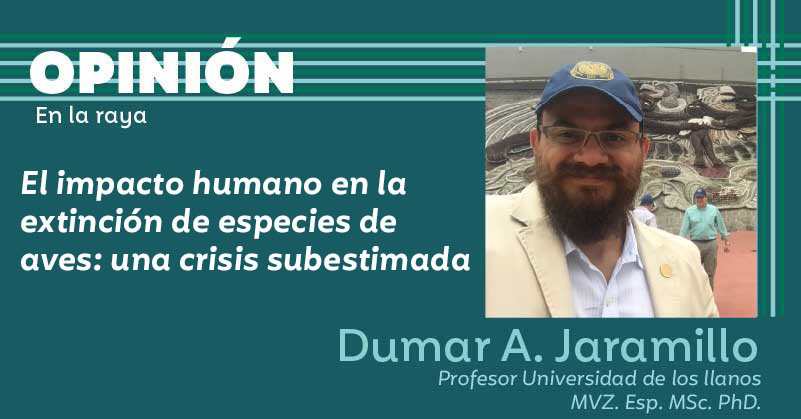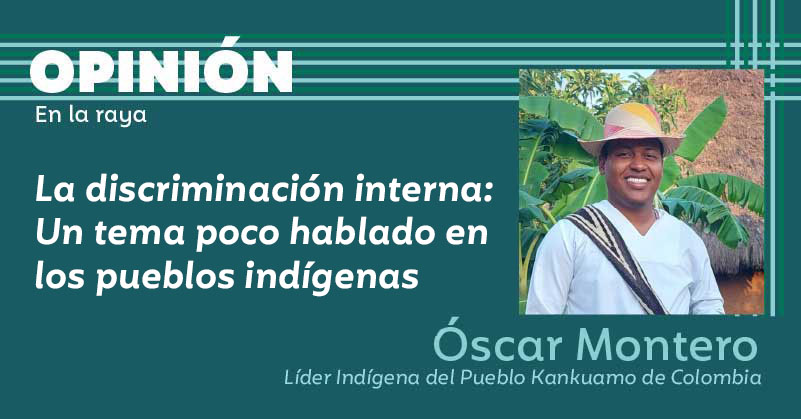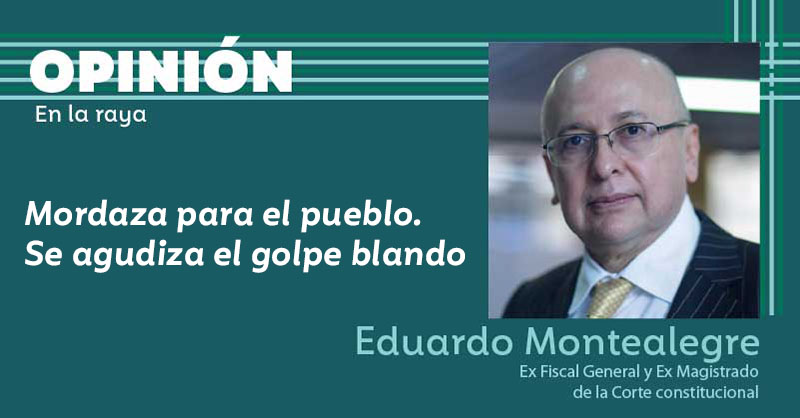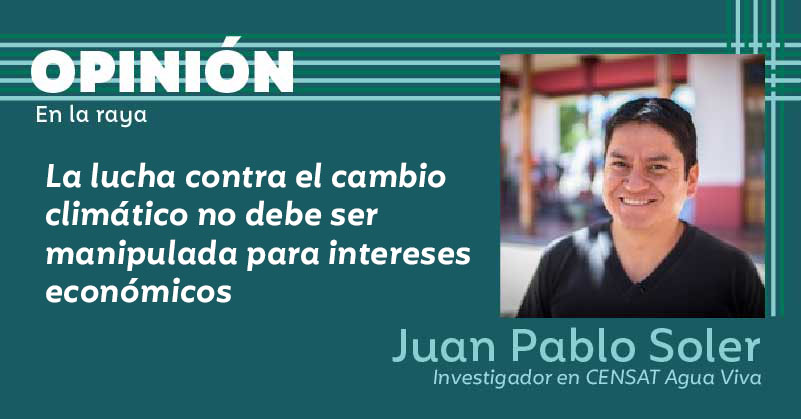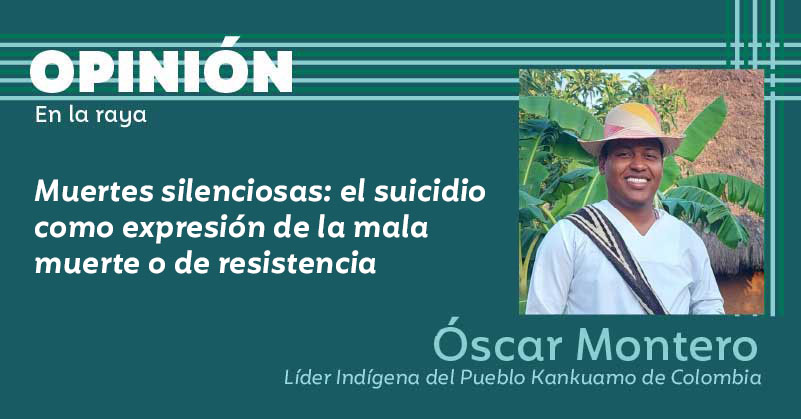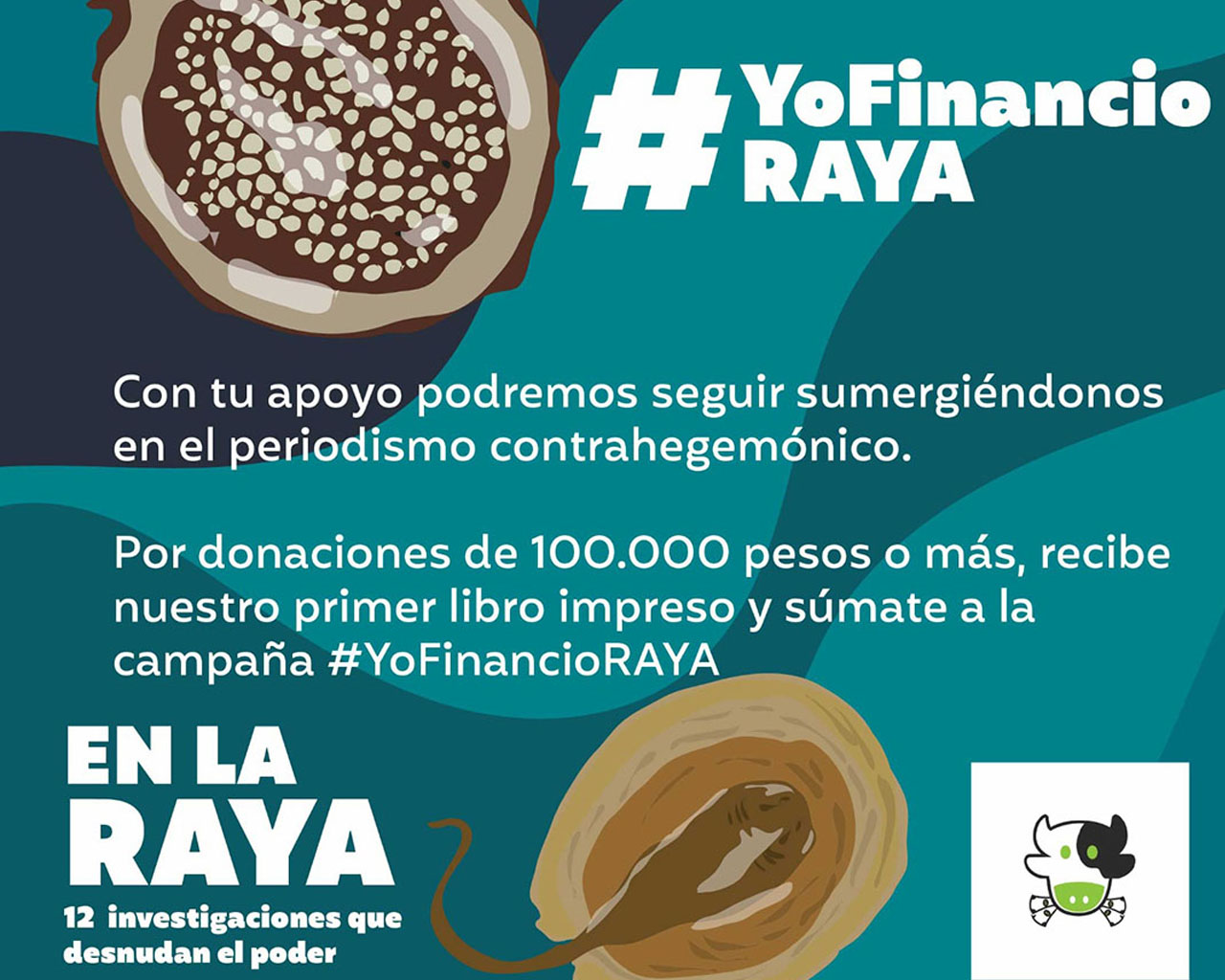Por: José Manuel Erazo
El conflicto armado en el país, los hechos de violencia y la naturalización del conflicto se pueden catalogar como un problema de alma y esencia nacional. El pasado 17 de julio de 2025 nueve funcionarios de la gobernación del Cauca fueron secuestrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hecho que causó conmoción e indignación entre los ciudadanos de la región. El mismo grupo armado comunicó la retención de los funcionarios y expresaron una serie de exigencias para su liberación, además de asegurar su bienestar. Este hecho suscita una serie de preguntas y produce una pausa necesaria para reflexionar y sopesar alternativas de cambio.
Los funcionarios se encontraban en una misión humanitaria y debían trasladarse al municipio de López de Micay para desarrollar actividades en conjunto con la población de la región y las Juntas de Acción Comunal (JAC), según lo manifestaron distintos medios y las mismas autoridades locales.
Por otro lado, el grupo armado bajo el mando de “Iván Mordisco” justificó la acción, argumentando que estos funcionarios se encontraban entregando e instalando equipos militares, versión rechazada por la Gobernación del Cauca. Además, establecieron varias exigencias como requisito para liberar a los secuestrados y lanzaron fuertes críticas contra las autoridades regionales y las operaciones militares que lleva a cabo el Ejército en la zona.
Aunque la Gobernación del Cauca había comunicado internamente la suspensión del proyecto de dotación de tecnología militar, las disidencias manifestaron escepticismo al respecto y, por ello, prohibieron el acceso de cualquier representante de la institución a su territorio. Posteriormente, el pasado 25 de julio, los funcionarios fueron liberados luego de permanecer una semana secuestrados. La entrega se hizo efectiva en la zona rural del municipio de López de Micay, con la presencia de una comisión humanitaria.
Previo a la liberación, en la ciudad de Popayán se realizaron una serie de acciones en rechazo al hecho, velatones en el centro de la ciudad y un llamado generalizado entre la comunidad para la concertación. Además, se pactó un canal de diálogo humanitario entre las partes que atendió a las exigencias interpuestas por el grupo armado. Esto incluyó el repliegue temporal de la fuerza pública en la zona para garantizar la integridad de los funcionarios. Sin embargo, las autoridades del municipio mantienen una alerta ante posibles repercusiones y hacen un llamado a la colaboración y empatía ciudadana que permita el fortalecimiento de los procesos de paz en la región.
Este tipo de situaciones no es más que otro ejemplo de la latencia del conflicto armado en el país y la persistencia de este fenómeno en el departamento del Cauca, que parece no tener fin. Una verdad incómoda que pone en tela de juicio nuestra dignidad; el país y nosotros, como ciudadanos, estamos tan sumidos en un panorama de guerra y violencia, que recaemos en el error fatídico de normalizar estos hechos violentos llegando al punto de justificarlos.
El departamento del Cauca se convierte entonces en un microcosmos que condensa las dinámicas más profundas y estructurales del conflicto armado en el país, como reflejo de una realidad inevitable de violencia que se evidencia en todo el territorio nacional. Lo acontecido en los municipios del Cauca, sin restar importancia a otros hechos de la misma índole, no es un hecho aislado o excepcional, sino una versión "intensificada" de lo que ocurre en otras regiones.
Abordar este suceso se convierte en una necesidad y en una responsabilidad, ya que postergar su discusión puede ser visto como un limitante, impuesto por nosotros mismos, para cumplir lo establecido en la Constitución, "La paz es un derecho". Por otro lado, es menester este análisis, puesto que permite generar un diagnóstico de problemáticas nacionales vigentes; como muestra de ello, la presencia de actores armados sin voluntad de diálogo concertado para la construcción de paz, las economías ilegales como factor perpetuador de la violencia, y el abandono estatal de territorios históricamente excluidos.
Hacernos los desentendidos ante los hechos de la violencia y de conflicto nos condena a perder la memoria y, en última instancia, a convertirnos en cómplices silenciosos de un sistema que tiende a borrar su historia.
En la misma línea de reflexión y de búsqueda de alternativas de transformación, debemos preguntarnos ¿Qué retos plantea este nuevo hecho de violencia? ¿Cuáles deben ser las acciones de las autoridades locales y del gobierno nacional en este proyecto de construcción de paz?
No podemos seguir viendo la construcción de paz como una apuesta de cada gobierno; al contrario, debe concebirse como un proyecto nacional que sirva de eje rector para las comunidades. En términos más amplios, puede afirmarse que la persistencia de la violencia y el conflicto radica en nuestra incapacidad para encontrar alternativas genuinas a la guerra, lo que nos mantiene atados a un paradigma que privilegia las soluciones confrontativas sobre los acuerdos sostenibles.
Si bien el diálogo y la salida negociada con los distintos actores armados han tenido lugar a lo largo de la historia, su posterior evaluación no presenta efectos positivos. Se habla de un Pos-Acuerdo, entendido este concepto como los actos posteriores a un Acuerdo de Paz, sin que ello implique la conclusión del conflicto armado con otros actores y en otras instancias, pero no de un Pos-Conflicto, el cual se entendería como la finalización definitiva del conflicto en todas sus dimensiones.
Frente a esta realidad, las autoridades locales y nacionales tienen la urgente necesidad de establecer un diálogo que permita encontrar una salida negociada al conflicto, mediante criterios claros de participación y negociación que garanticen resultados materiales y sostenibles.
En definitiva, superar la violencia exige romper el círculo vicioso de las soluciones bélicas y asumir la paz como un proyecto nacional permanente, no como una meta circunstancial y mediática. Esto debe hacerse desde una transformación estructural, asumiendo que estas son quienes tienen la responsabilidad de perpetuar el conflicto, desde el abandono estatal, pasando por la imposibilidad de diálogo y replantear la negociación con mecanismos verificables que trasciendan lo discursivo.
En un ejercicio articulado, las instituciones en conjunto con las comunidades, deben priorizar acuerdos con impacto tangible y de largo, mediano y corto plazo, que incluya, garantías de seguridad, inclusión social, justicia territorial y reconstrucción de la memoria y del tejido social. Solo así pasaremos de un Pos-Acuerdo frágil a una verdadera terminación del conflicto, donde la paz sea sostenible.