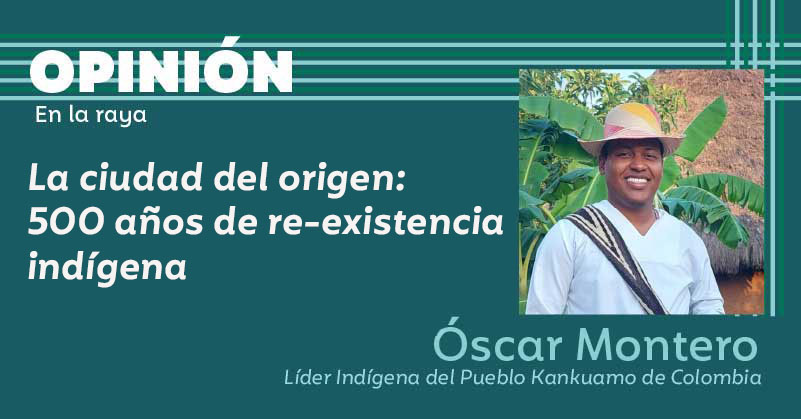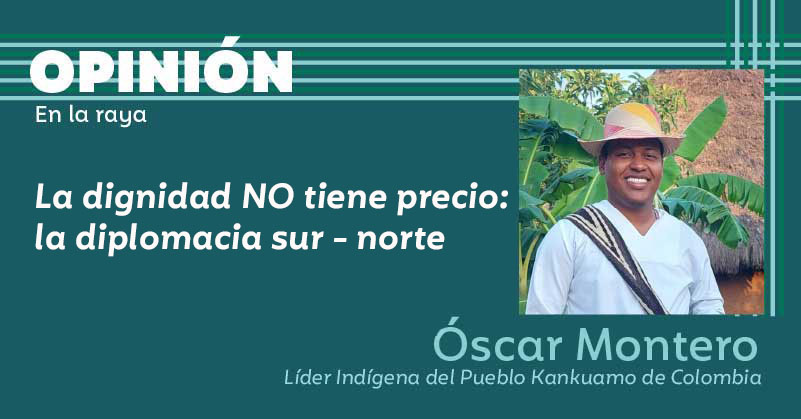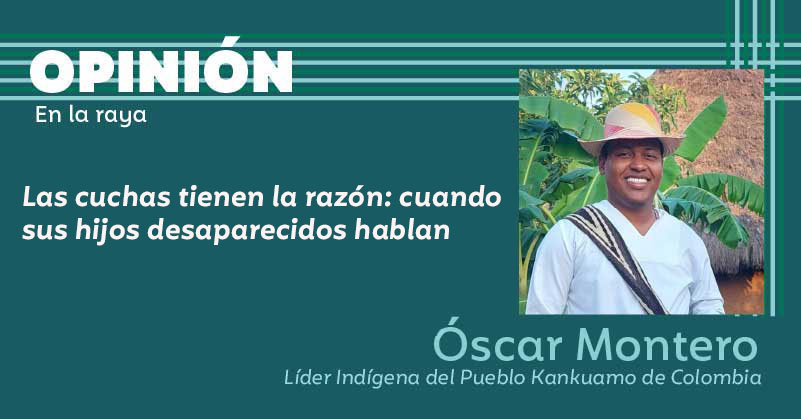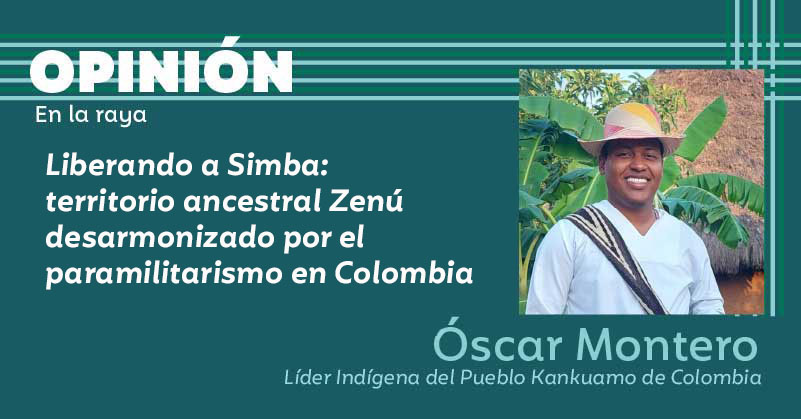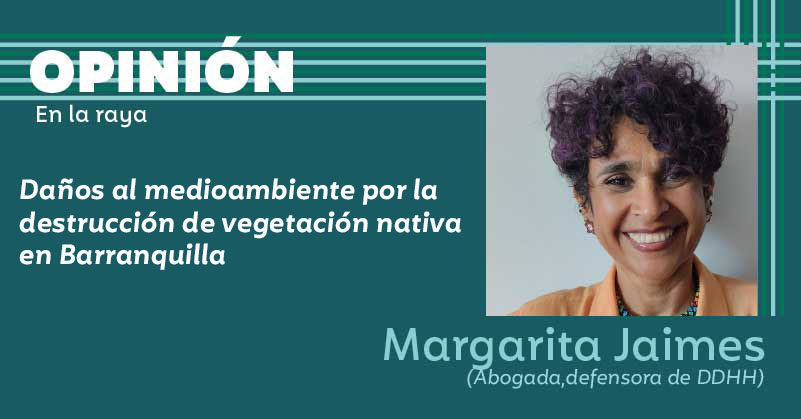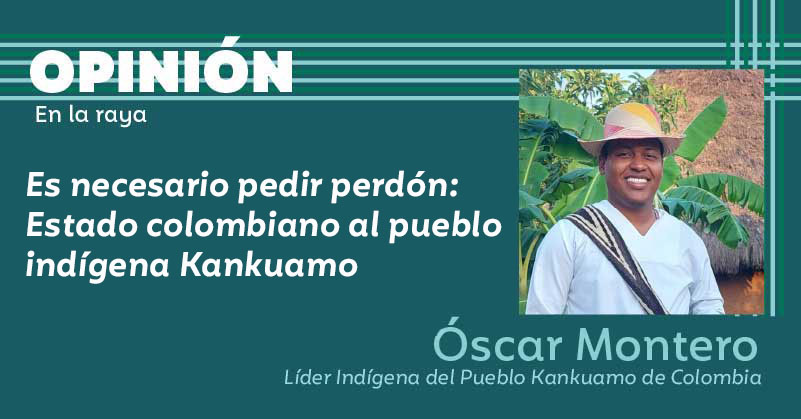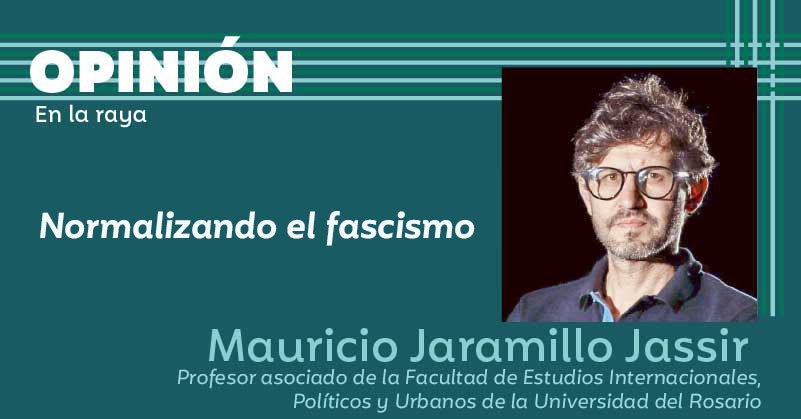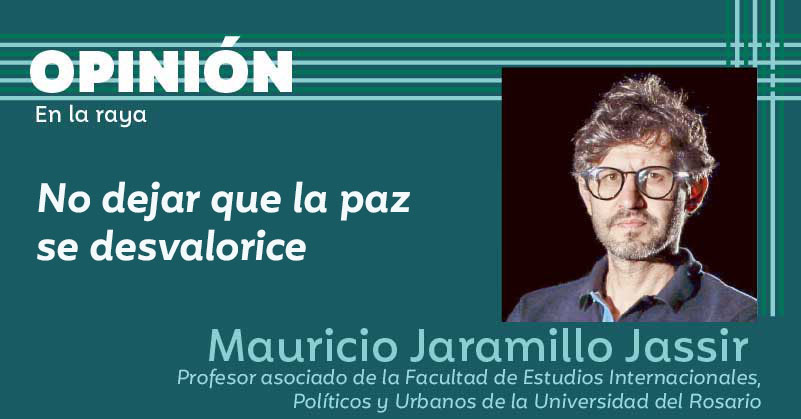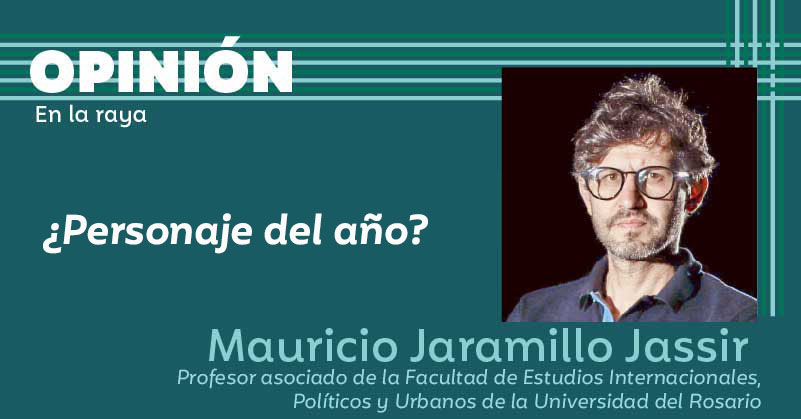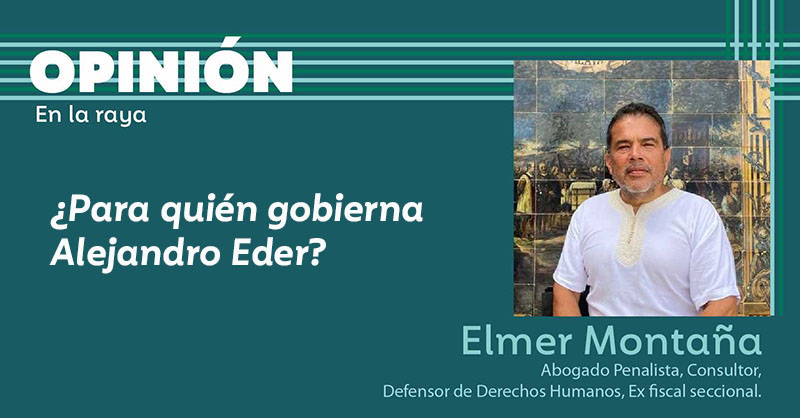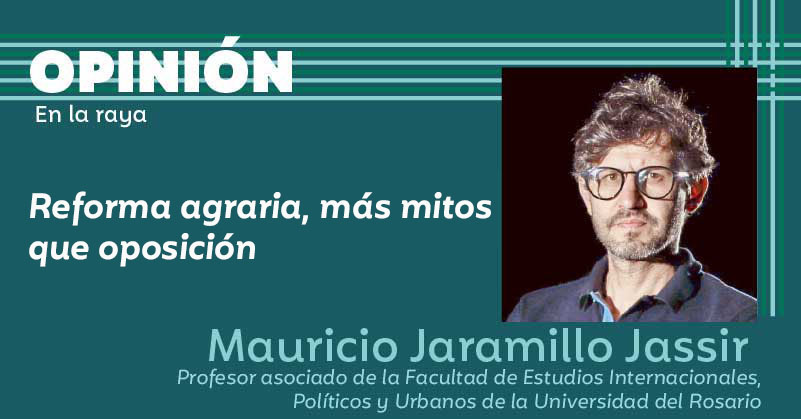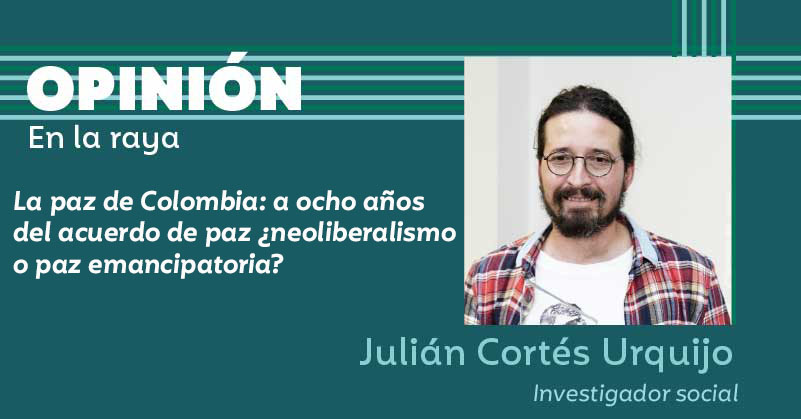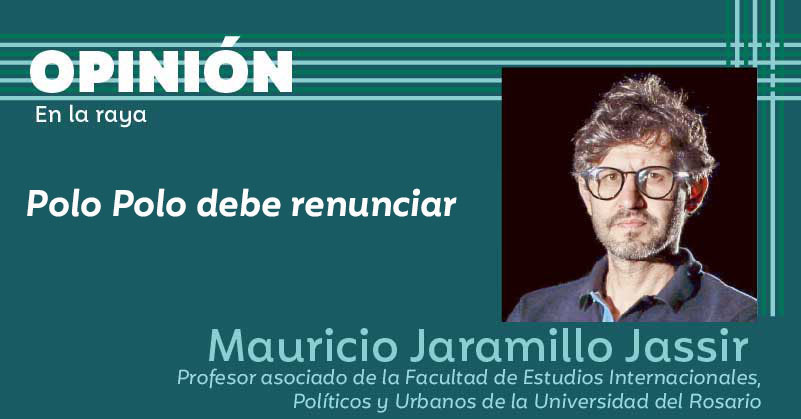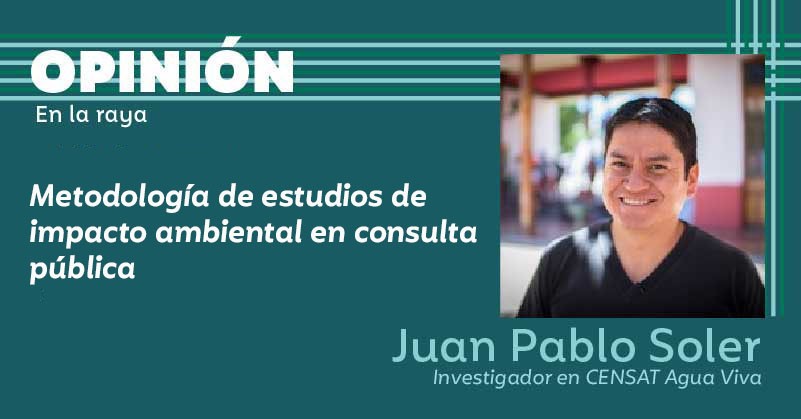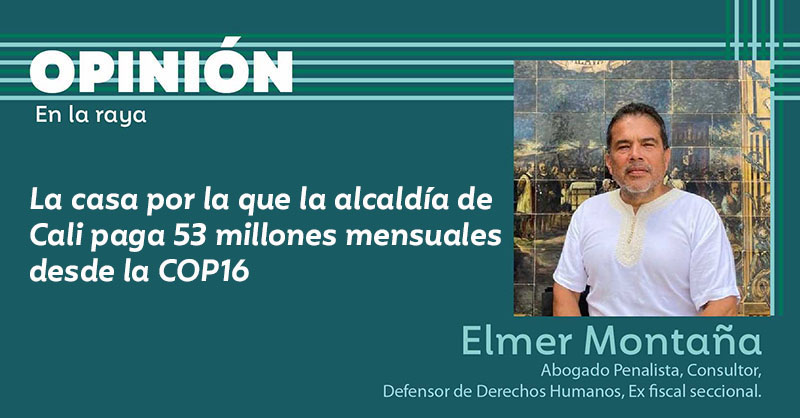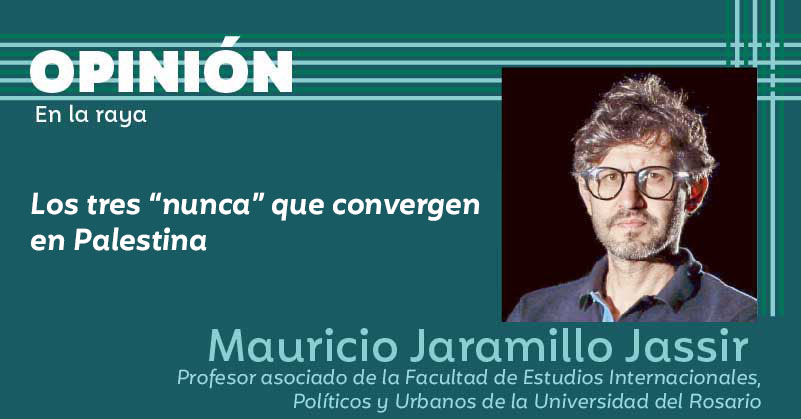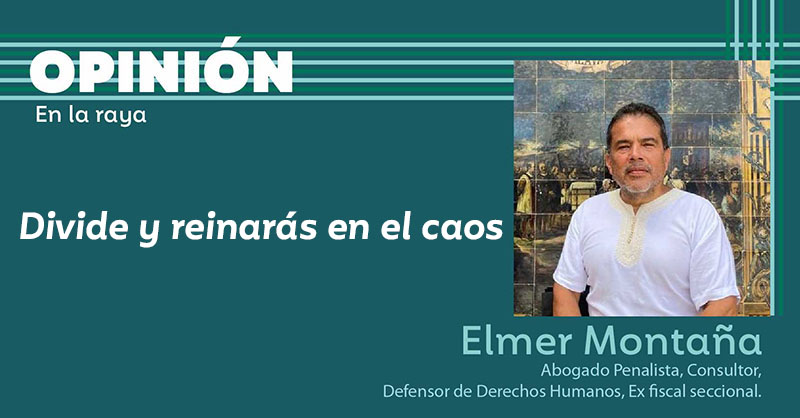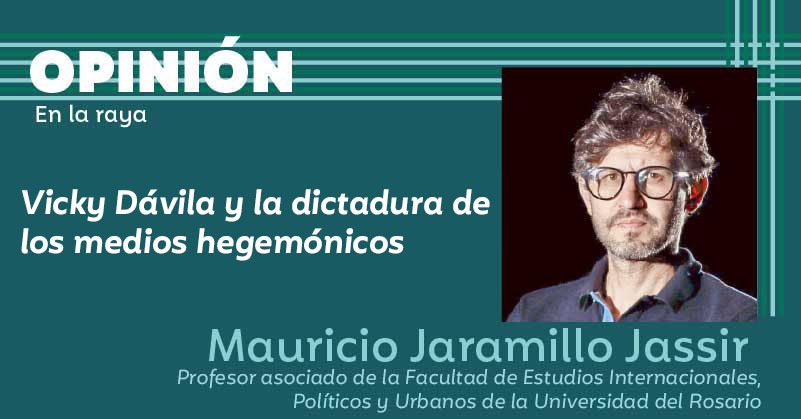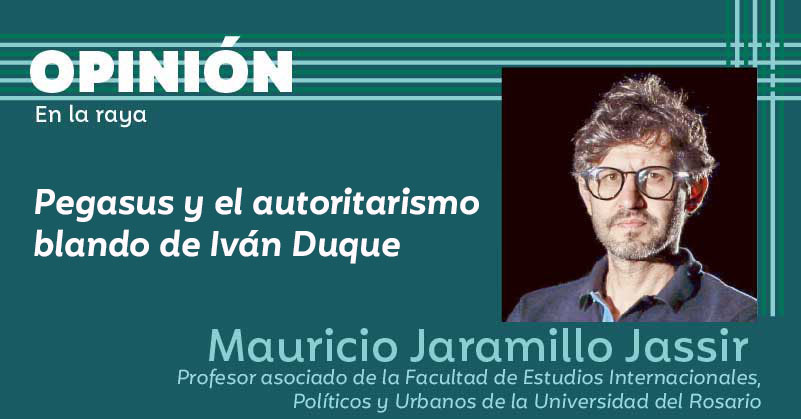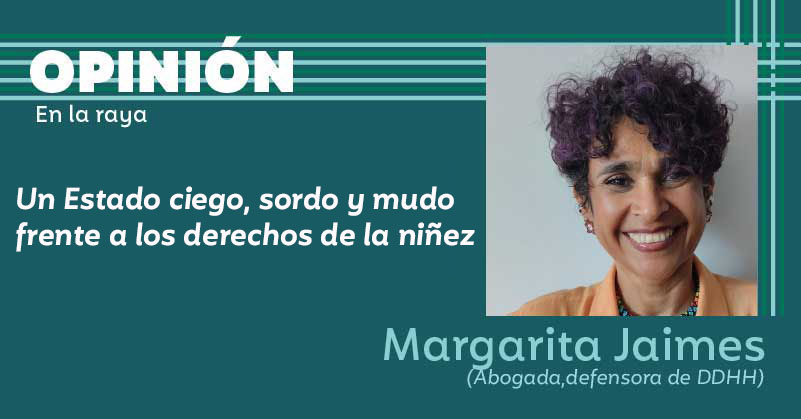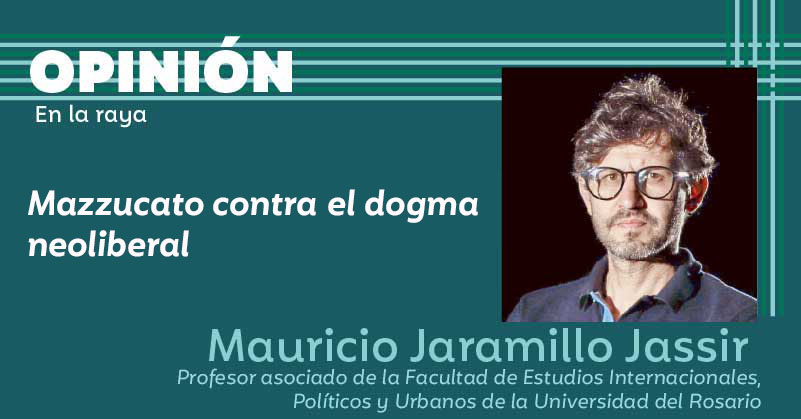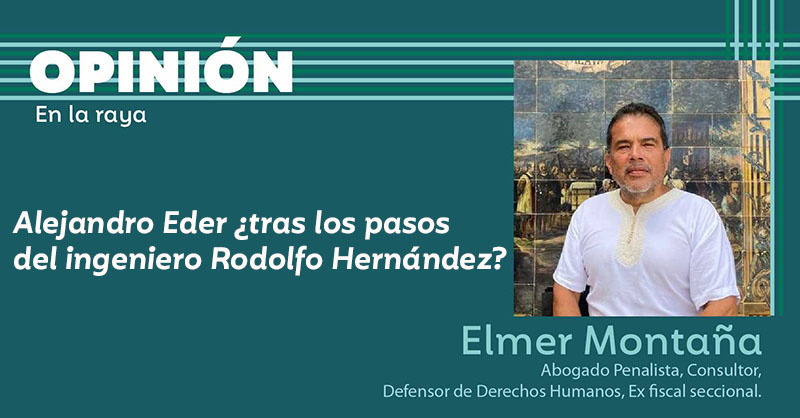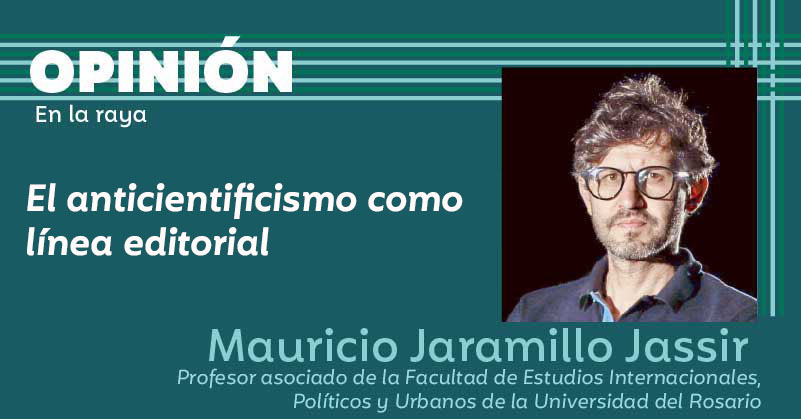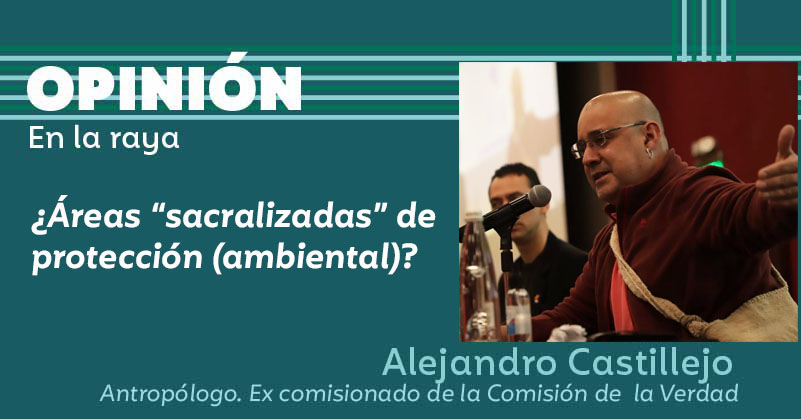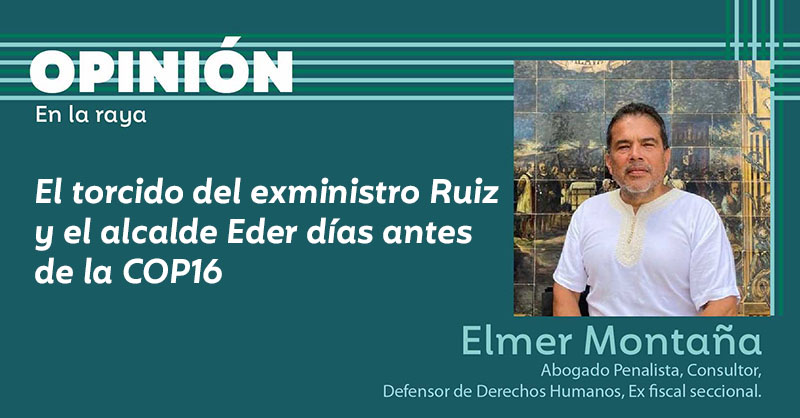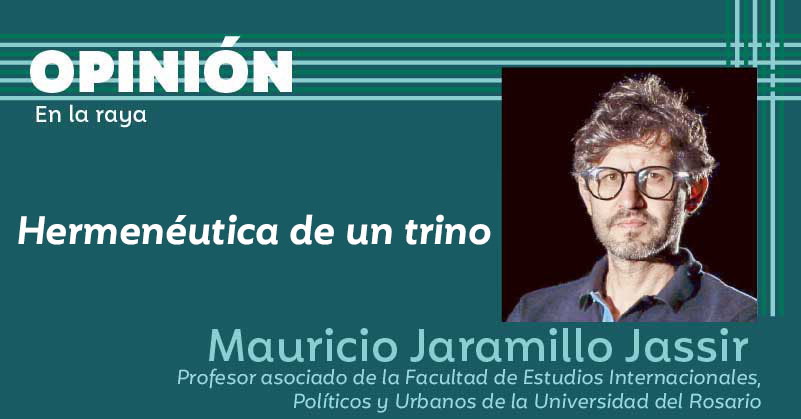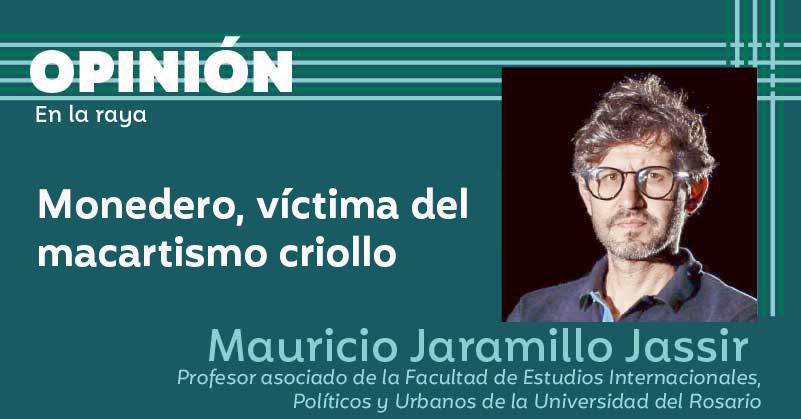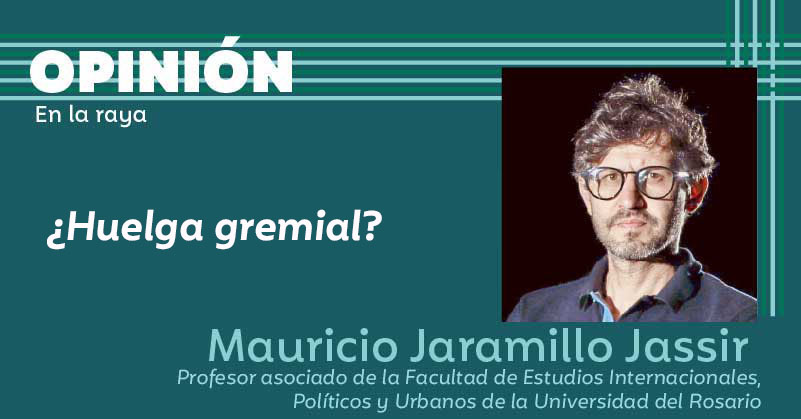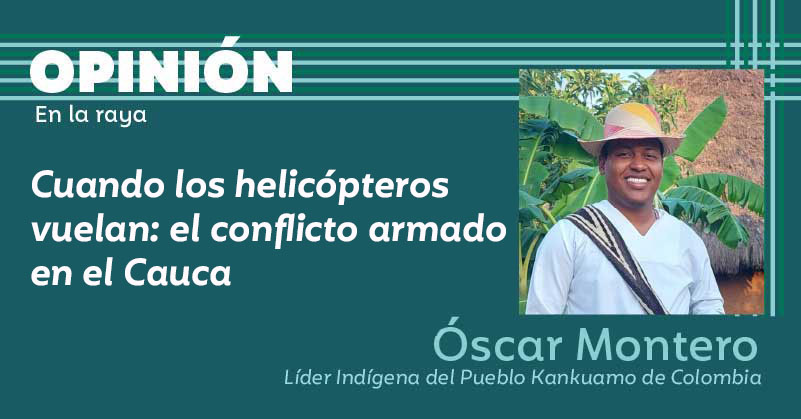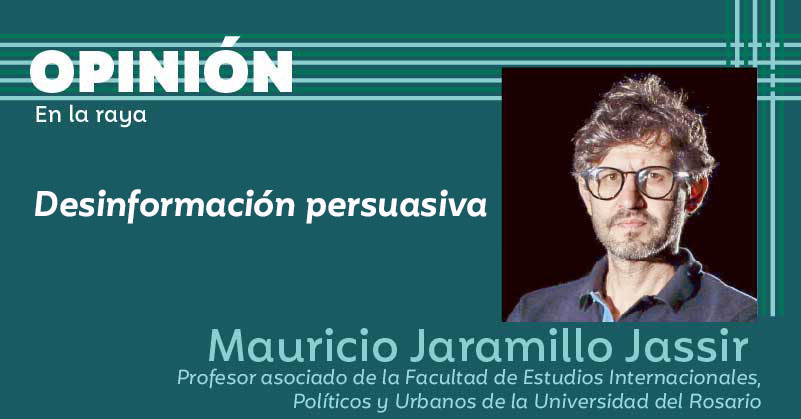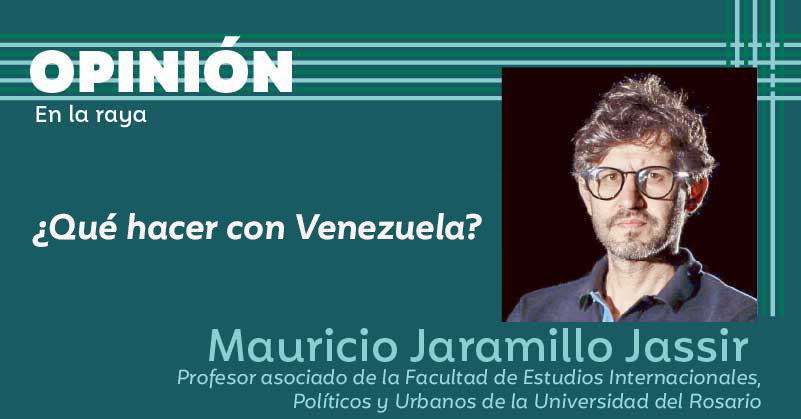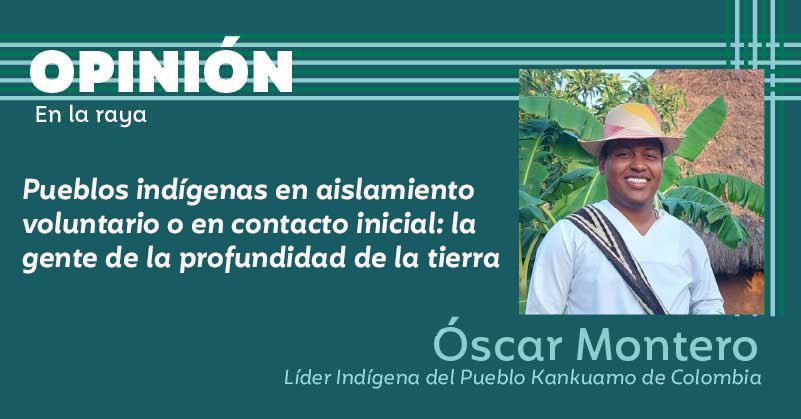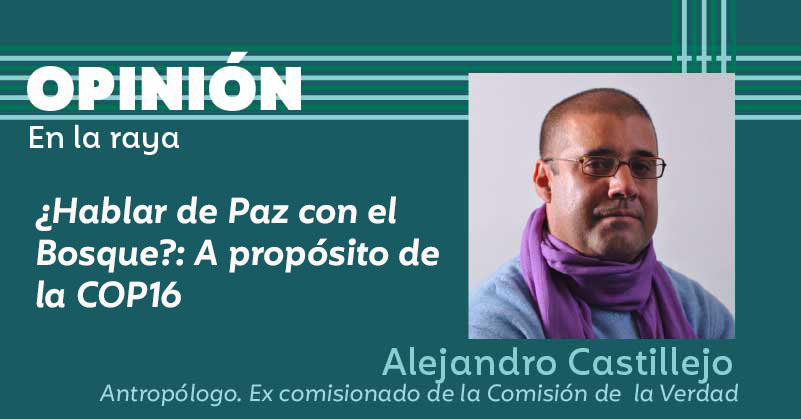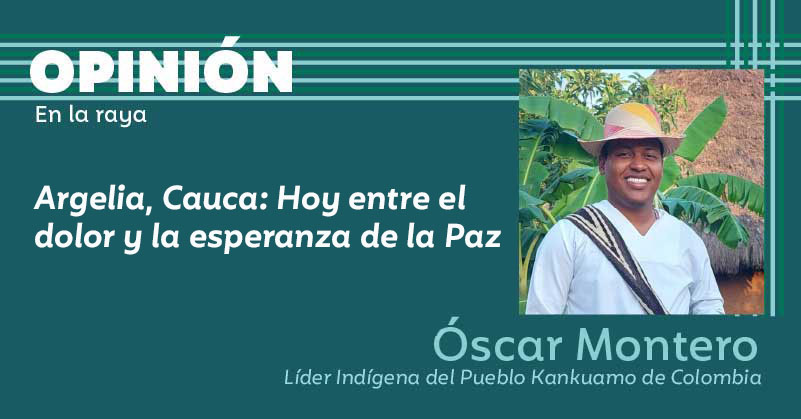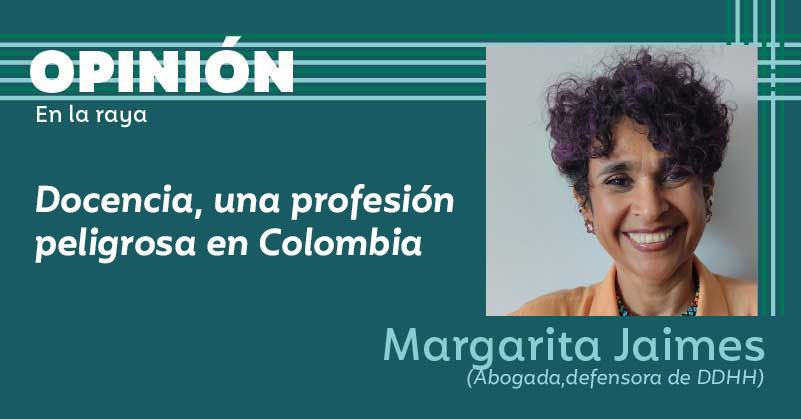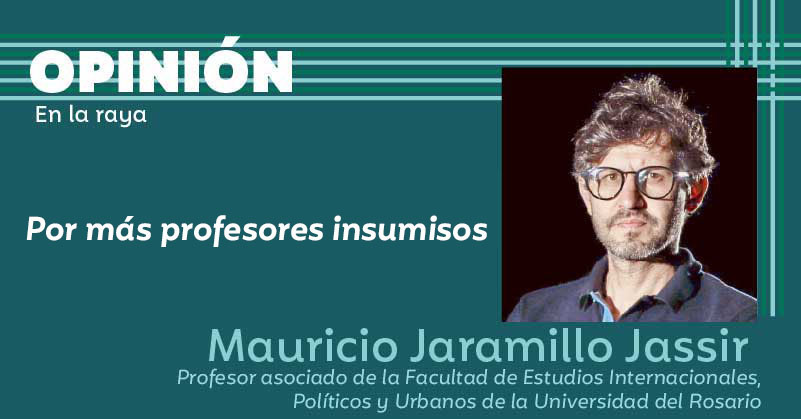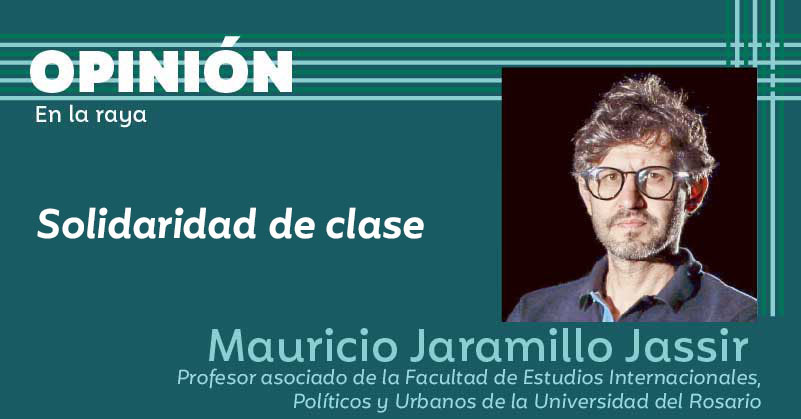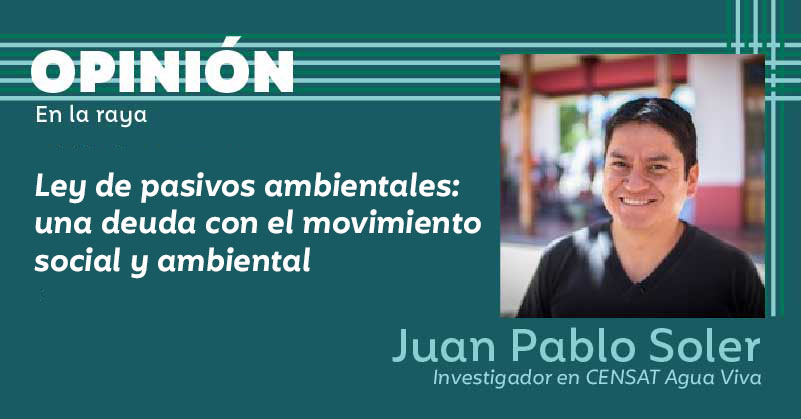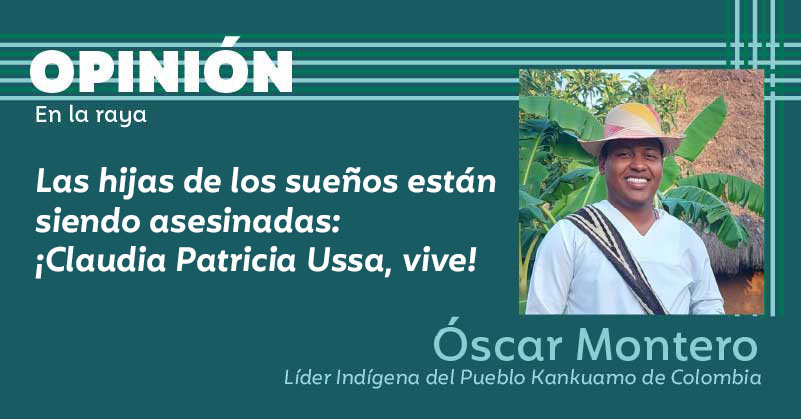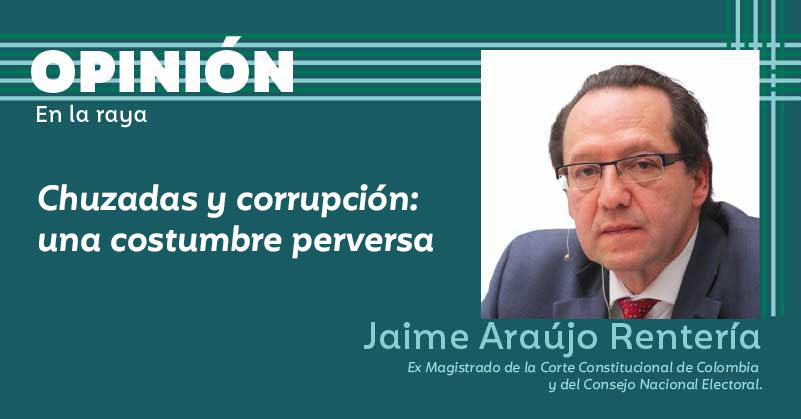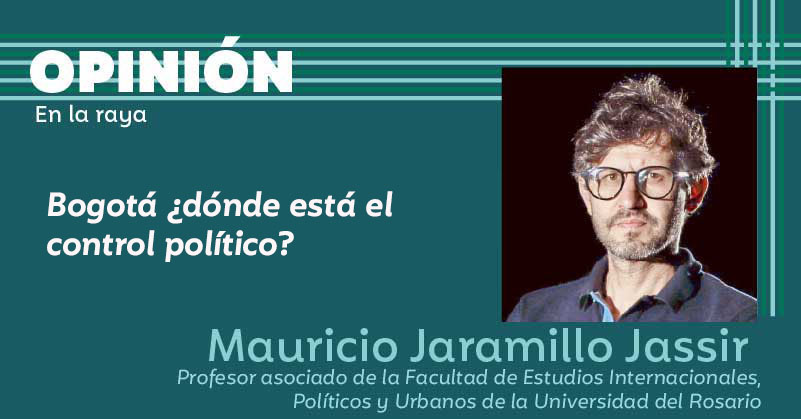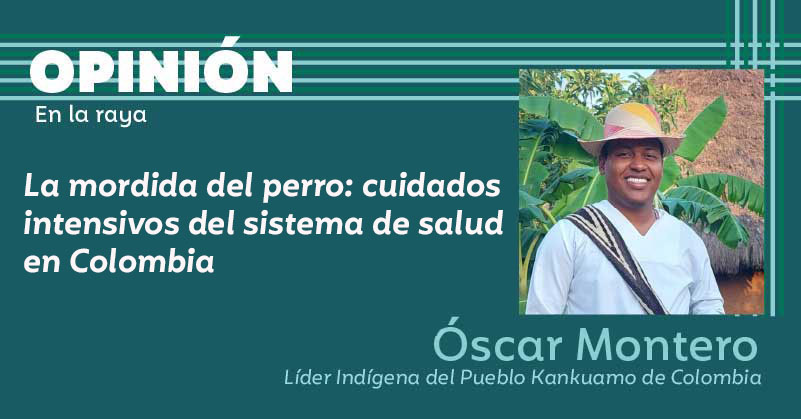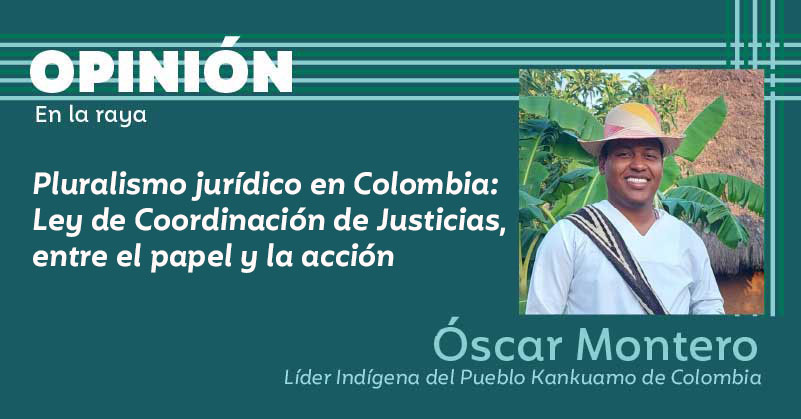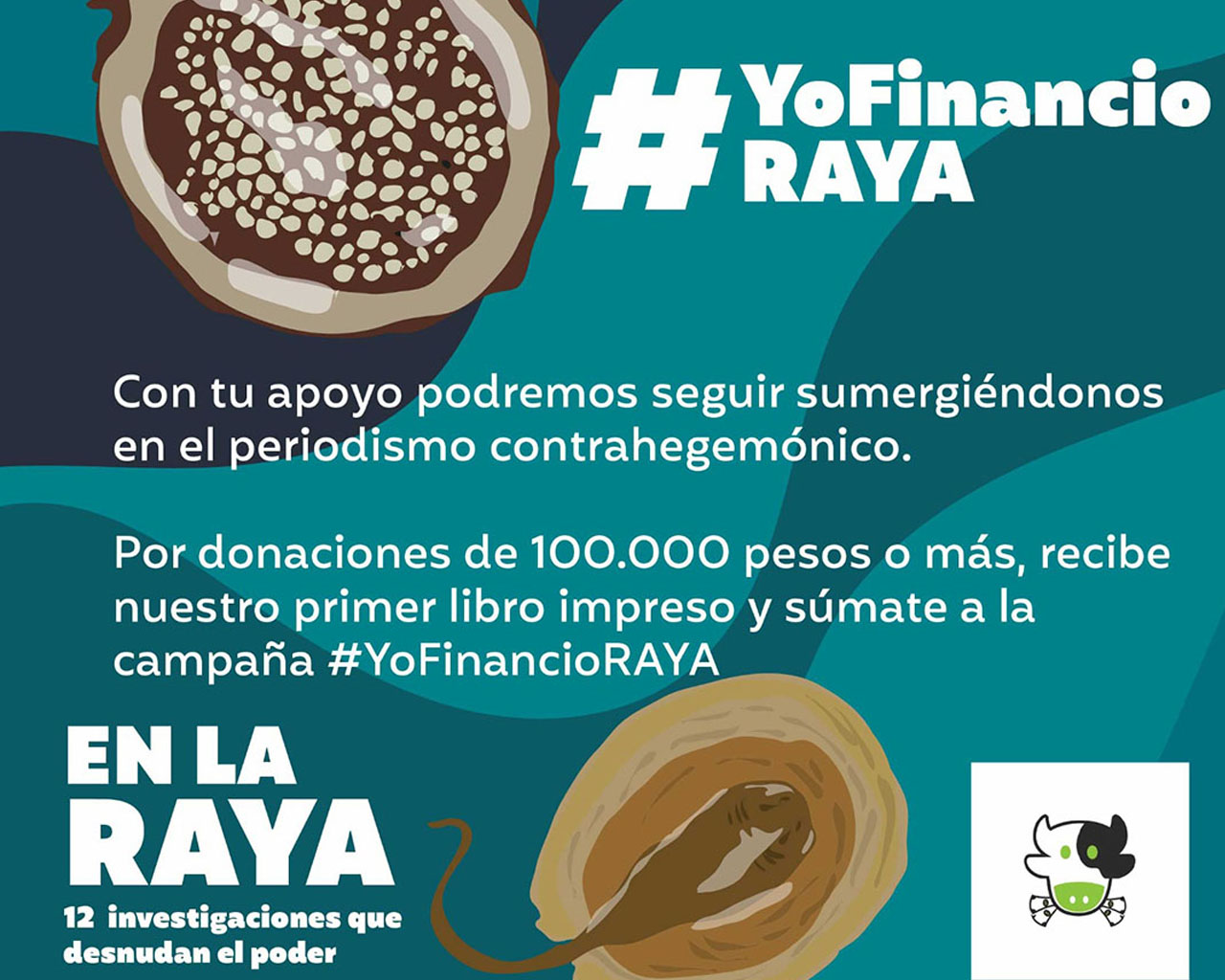Por: Juliana Ramírez Rojas
Las ciudades colombianas atraviesan una crisis profunda. Bajo el mandato del capital financiero e inmobiliario y la expansión estratégica del paramilitarismo urbano, las ciudades se han convertido en escenarios de despojo, precarización y violencia. El sistema económico capitalista ha configurado históricamente los modelos de ciudad, siendo la urbanización una estrategia para absorber capital. En el marco del neoliberalismo, esta absorción ocurre mediante la acumulación por desposesión: lo común se privatiza, el espacio público se convierte en mercancía y los territorios urbanos se transforman en botín del capital inmobiliario y financiero. No es casual que en Medellín, Bogotá o Barranquilla el centro de la planeación urbana no sea la vida de las mayorías, sino los intereses de constructoras y fondos de inversión. Según el DANE, el déficit de vivienda en Colombia afecta al 20% de los hogares urbanos (2022), mientras miles de proyectos de renovación expulsan familias hacia periferias sin servicios básicos.
La desigualdad urbana se expresa también en el trabajo. El 43% de las personas ocupadas en las principales 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia se encuentran en la informalidad (Portafolio, 2022). Detrás de esta cifra se oculta un mundo de rebusque, endeudamiento con el gota a gota, persecución policial y hostigamiento de estructuras paramilitares y criminales que regulan de facto, por medio de la coerción, gran parte de la economía popular. Mientras el capital financiero y las élites urbanas concentran la renta, las mayorías construyen cotidianamente formas de subsistencia desde la venta ambulante, el reciclaje, el trabajo sexual o las plataformas digitales. Allí, en la llamada “ciudad informal”, no solo se manifiesta la precariedad: también germina el horizonte de una ciudad alternativa, que reorganiza los tejidos comunitarios, desde la asociatividad y solidaridad.
La violencia es otro rostro de esta crisis. Desde Ciudadanías para la Paz se han rastreado más de 21 redes de prestación de servicios criminales y paramilitares en seis regiones del país. Estas estructuras se han insertado en los circuitos urbanos controlando territorios, mercados y poblaciones: imponen fronteras invisibles, ejercen extorsión, desalojan viviendas, lotean territorios y coaccionan las economías informales. El paramilitarismo urbano se legitima en sectores populares, mientras mantiene un dominio basado en el miedo. Las llamadas “limpiezas sociales”, los asesinatos selectivos, las violencias sexuales y los desplazamientos intraurbanos son hoy parte del repertorio del control social y territorial en las ciudades.
El estallido social de 2021 mostró con crudeza estas contradicciones. Fue un parteaguas: las calles se convirtieron en escenario de disputa y de imaginación popular. Allí emergieron formas no convencionales de resistencia: ollas comunitarias, primeras líneas, guardias barriales, asambleas territoriales, la acción gráfica y el muralismo. La toma de los CAI, ha sido un acto político que expresó la necesidad de una seguridad basada en el cuidado comunitario. Los tribunales populares, levantados frente a la impunidad estatal, prefiguraron nuevas formas de justicia popular. El estallido urbano nos recordó que, más allá de la represión y el miedo, las ciudades pueden ser también territorios capaces de crear poder popular.
El Estado, lejos de revertir este modelo en crisis, lo ha perpetuado. La arquitectura normativa del ordenamiento territorial entrega la planeación a privados y convierte la participación ciudadana en una formalidad sin incidencia real. El gobierno de Gustavo Petro, que reconoció que su llegada al poder fue posible gracias al estallido social, no ha avanzado en transformaciones estructurales: las políticas de vivienda han sido insuficientes y han quedado a medio camino. En paralelo, alcaldías dominadas por la ultraderecha avanzan con planes de despojo bajo el disfraz del “desarrollo” y de la “renovación urbana”, consolidando ciudades para unos pocos.
Frente a esta crisis, la resistencia se multiplica. Luchas por la defensa del agua y los humedales, batallas contra la minería urbana, resistencias de las economías populares por el espacio público, luchas de mujeres y juventudes contra la represión y el paramilitarismo: todas ellas componen un mapa vivo de transformación cotidiana. Las comunidades no solo se defienden, también prefiguran alternativas: economías propias que construyen circuitos de valor colectivos, experiencias de hábitat popular autogestionado, formas de cuidado comunitario que reinventan la seguridad y la vida urbana.
En este contexto, la Cumbre Nacional Popular – ¿La ciudad para quién? surge como respuesta del movimiento social a la crisis del modelo de ciudad. No es un evento aislado: es la expresión de un nuevo ciclo de luchas urbanas que buscan unidad frente a la fragmentación y la individualización impuestas por el neoliberalismo. La Cumbre articula experiencias locales, regionales y nacionales, conecta resistencias diversas y construye horizontes comunes para disputar el sentido mismo de la ciudad.
La Cumbre Nacional Popular se configura como un camino de lucha hacia una Reforma Urbana Integral y Popular, que no se limita a reclamar los derechos existentes, sino que se atreve a proyectar futuros de dignidad y justicia social. Es un espacio donde la memoria de las resistencias se enlaza con la construcción de horizontes colectivos como recuperar la tierra, avanzar en procesos de ocupación, titulación y autoconstrucción de vivienda popular y colectiva, y levantar territorialidades urbanas seguras, antipatriarcales y solidarias. En estos territorios la redistribución del cuidado se convierte en principio organizador de la vida común, y la ciudad deja de ser mercancía para ser espacio de la emancipación.
Las ciudades están en estallido, y en ese estallido nace la posibilidad de otra ciudad. Una ciudad de lo común, de la dignidad y de la vida. Una ciudad no planeada desde escritorios y corporaciones, ni controlada por el paramilitarismo, sino construida por la fuerza organizada de sus habitantes. La tarea no está terminada, apenas comienza y convoca a todo el pueblo. ¿La ciudad para quién? Seguirá siendo una pregunta abierta, es una oportunidad para sostener la unidad, de multiplicar las resistencias y de convertirlas en proyecto de transformación estructural. Porque si algo nos enseñó el estallido es que el futuro de las ciudades será construido por los pueblos en movimiento. La ciudad para el pueblo.
Referencia:
DANE - Déficit habitacional. (2022). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/deficit-habitacional
Becerra, L. (16 de enero de 2023). Informalidad laboral en Colombia 2022. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/informalidad-laboral-en-colombia-2022-576942